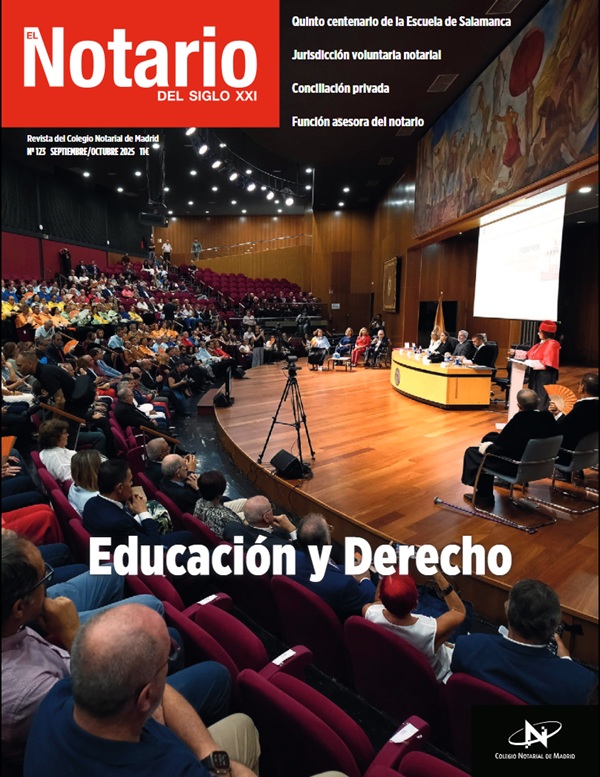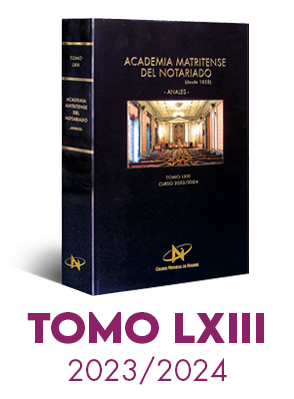Derecho a la vivienda y desarrollo urbano

Notario de Madrid
CONFERENCIA DICTADA EN EL COLEGIO NOTARIAL DE MADRID, SALÓN ACADÉMICO, EL 19 DE JUNIO DE 2025
Saéz-Santurtún expuso en su conferencia cómo el derecho a la vivienda en España ha evolucionado de un principio constitucional a un derecho exigible, impulsado por leyes recientes y jurisprudencia internacional. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos: debe compatibilizarse con la propiedad privada, y el Estado -no los particulares- asume la responsabilidad de garantizarlo. Mientras, el desarrollo urbano y la creación de suelo edificable se revelan clave para aliviar la crisis, aunque tropiezan con burocracia y falta de agilidad. ¿Lograrán las reformas en marcha destrabar el problema? La solución sigue en construcción.
Evolución de la configuración legal del derecho a la vivienda
Se ha producido en los últimos años una clara evolución en favor del reconocimiento de un verdadero derecho a la vivienda, desde las primeras interpretaciones del artículo 47 de la Constitución, que hasta tiempos recientes se interpretaba como un simple mandato a los poderes públicos para que, cada uno en su respectivo ámbito, procuraran atribuir una vivienda a todos los ciudadanos, pero mandato que en sí mismo no atribuía un derecho al ciudadano para ejercitarlo en los tribunales, hasta llegar a la configuración actual en la que, con influencia del tratamiento que de este derecho se está haciendo a nivel internacional, en especial a través de la Convención Europea de Derechos Humanos y su Tribunal Europeo, y los comités de expertos de Naciones Unidas, es ya incuestionable que se trata de un verdadero derecho a la vivienda, expresamente recogido como tal en la vigente Ley por el Derecho a la Vivienda de 24 de mayo de 2023.
Ahora bien, habría también que destacar que esta doctrina internacional, y en especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha dejado igualmente claro en sus sentencias -así, sentencia de 3 de diciembre de 2020- que junto al derecho a la vivienda también ha de protegerse el derecho a la propiedad (art. 33 Constitución), y que junto al derecho a la tutela judicial efectiva del desalojado existe también el mismo derecho a la tutela judicial del propietario, por lo que no se puede hace recaer sobre el legítimo propietario las consecuencias de la falta prolongada de actuación de los poderes públicos en proveer una vivienda a quien la necesite. De tal manera que el derecho a la vivienda se presenta en esta jurisprudencia europea como un derecho ejercitable únicamente frente al Estado, y no frente a otros particulares, siendo al Estado al que incumbe promulgar una legislación adecuada para hacer efectivo este derecho, y ejecutar las políticas activas de vivienda, con las correspondientes partidas presupuestarias, y crear y sufragar viviendas públicas, sin que se pueda trasladar este deber, esta carga, a los ciudadanos en sus relaciones contractuales, en sus relaciones civiles. Hay aquí, por tanto, un claro límite contra el intento de solucionar mediante el derecho privado, mediante el derecho civil, un deber que es del Estado, y que debe solucionarse mediante normas y actuaciones de derecho público.
“El instrumento jurídico que más se está utilizando en estos momentos para la edificación de viviendas para alquiler social es el del contrato de concesión de obra pública, un contrato administrativo (regulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) que permite adjudicar por concurso a un promotor privado la posibilidad de construir sobre suelo público y, como pago del precio por la construcción, adquirir el promotor privado la concesión de un derecho de explotación de arrendamientos sobre las viviendas construidas durante el plazo pactado. Jurídicamente, el resultado es similar, aunque no igual, a cuando se constituye un derecho de superficie”
La Ley por el Derecho a la Vivienda (LDV), la Ley 12/2023, de 24 de mayo, en realidad sorprende que haya tardado tantos años en llegar, sin duda ha influido cierta confusión sobre si, tras la Constitución de 1978, el Estado tenía competencias para legislar directamente sobre la vivienda, o ésta ya era una materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Resultado de esta situación, durante los pasados años ochenta, noventa, y los dos mil, las únicas leyes dictadas en España directamente con un título referente a la vivienda han sido las de las Comunidades Autónomas, a excepción, curiosamente, de la Comunidad de Madrid, que no tiene una ley de vivienda, tan solo ha aprobado una ley de viviendas protegidas, del año 1997, y una ley de medidas para la calidad de la edificación, del año 1999, pero no existe una ley general de viviendas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en distintas sentencias, sí tenía reconocida la competencia del Estado para legislar sobre ciertos aspectos de la vivienda, por su competencia en legislación civil y para garantizar la igualdad de todos los españoles, por lo que el Estado, en realidad, sí podía haber legislado ya antes. Jurídicamente estamos ante una materia híbrida de derecho privado, de derecho civil, y derecho público, y derecho constitucional, y ha de procurarse una respuesta integral, sin atribuir prioridades a las distintas disciplinas que concurren. La LDV contempla el alquiler como vía de acceso principal del disfrute de una vivienda, por ser más económica que la propiedad, y por ello pone el foco principal en el derecho de arrendamiento, con modificaciones importantes en el régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos, si bien tiene un contenido más amplio porque pretende regular por primera vez a nivel estatal un derecho constitucional a la vivienda.
Las sentencias del Tribunal Constitucional de 21 de mayo de 2024, que fue la primera de las dictadas resolviendo los recursos interpuestos contra la ley, y la de 29 de enero de 2025, que ha sido la última, han declarado constitucional la LDV en sus partes principales, exceptuando ciertos extremos, y han señalado expresamente que el derecho a la vivienda se despliega como un auténtico derecho constitucional. Cuestión distinta es la eficacia que esté o no teniendo esta ley en reducir el precio de los alquileres y en aumentar la oferta de viviendas, respecto a lo que los estudios que comienzan ya a publicarse no son del todo concluyentes, al influir las diferentes zonas de España de que se trate y el grado de aplicación más o menos pleno que en cada una se esté haciendo de la ley. En cualquier caso, el objetivo ha de ser conseguir salir del actual circulo vicioso, en el que los propietarios, pudiendo hacerlo, no ofertan en alquiler sus viviendas vacías, por falta de seguridad en el cumplimiento de los contratos pactados y en poder recuperar a su término la posesión de la vivienda, y esto provoca la disminución de la oferta y el aumento de los precios del alquiler.
El desarrollo urbano en España
Sin perjuicio de la eficacia que finalmente puedan terminar teniendo estas nuevas leyes aprobadas sobre la vivienda, y de la contención que en el futuro pueda lograrse de alternativas como la de los arrendamientos turísticos, o de la alta inversión de extranjeros no residentes, situaciones que están agravando de forma importante el problema en algunas zonas, la solución al problema actual de la vivienda requiere también, necesariamente, un desarrollo urbano en nuestro país.
Un desarrollo urbano que no supone un problema históricamente novedoso, y ya en crisis anteriores se adoptaron las medidas correspondientes, y se aprobaron las leyes necesarias. En este sentido, tanto antes como después de la Constitución de 1978 se produjo un importante desarrollo urbano en nuestro país, y se construyó vivienda libre y vivienda pública en cifras importantes, si bien la mayoría de aquellas viviendas públicas lo fueron en régimen de venta, a precios tasados, pero para venta, una política de vivienda pública en propiedad influida por la mentalidad dominante de la época. El freno a este gran proceso constructivo llegó con la crisis de los años 2008-2010, inactividad que perduró durante los años siguientes, de forma muy pronunciada, lo que explica en gran parte el grave problema actual. La vivienda se ha erigido ahora como el nuevo 5º pilar del Estado de Bienestar, y desde muchas instancias se reclama, incluso, una gran Pacto de Estado sobre la materia, de momento sin éxito. El gobierno central sí ha aprobado ya partidas y fondos importantes para financiar la construcción de nuevas viviendas públicas, y además con un cambio de política pública en relación a la de las décadas anteriores porque se pretende ahora que las nuevas viviendas públicas construidas se destinen, no a la venta, sino al alquiler social, de tal manera que se cree un parque público que se mantenga para las próximas generaciones. La edificación de las viviendas públicas hoy es competencia de las Comunidades Autónomas, si bien compete al Estado aportar gran parte de los fondos económicos a través de los planes estatales de vivienda, y la promoción y urbanización del suelo público necesario, que se impulsa actualmente a través de la entidad pública empresarial estatal SEPES.
“Los gastos de urbanización generan, además, el problema de su afección real sobre las fincas de resultado adjudicadas. El artículo 20 del Real Decreto 1093/1997, sobre inscripción registral de actos urbanísticos, dispone que esta afección real se hace constar en el registro de la propiedad con la inscripción de las fincas de resultado, y no caduca -en principio- hasta los siete años desde su fecha, plazo excesivamente largo que aconsejaría su reducción en próximas reformas legales”
Dados los medios constructivos y presupuestarios tan elevados que se precisan para la construcción de tantas viviendas públicas, y de forma tan rápida, se está planteando, como una opción más, la colaboración público-privada entre el Estado o las Comunidades Autónomas y las constructoras privadas. A tal efecto el instrumento jurídico que más se está utilizando en estos momentos para la edificación de viviendas para alquiler social (así, en el conocido como Plan Vive de la Comunidad de Madrid) es el del contrato de concesión de obra pública, un contrato administrativo (regulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) que permite adjudicar por concurso a un promotor privado la posibilidad de construir sobre suelo público, y, como pago del precio por la construcción, adquirir el promotor privado la concesión de un derecho de explotación de arrendamientos sobre las viviendas construidas durante el plazo pactado, de tal manera que la Administración, además de retener la propiedad de todo desde un comienzo, no paga al constructor privado por la construcción de las viviendas públicas, sino que le paga permitiéndole explotar los arrendamientos sociales durante el plazo pactado. Por ello, la utilidad presupuestaria para la Administración es evidente. Este derecho de concesión tiene naturaleza jurídica de derecho real administrativo, e inmobiliario, por lo que es inscribible en el registro de la propiedad (art. 31 RH), e hipotecable (art. 107 LH). Jurídicamente, el resultado es similar, aunque no igual, a cuando se constituye un derecho de superficie (arts. 53 y ss. RDL 7/2015, ley estatal del suelo -TRLS-), derecho real que exige la escritura notarial con carácter constitutivo, si bien la diferencia fundamental es que en el derecho de superficie se separa la propiedad del suelo -que retiene el ente público- y la propiedad superficiaria de la vivienda construida, que adquiere el comprador, en régimen de propiedad, no de alquiler, y transcurrido el plazo pactado el proceso revierte y el ayuntamiento o la Comunidad Autónoma adquieren la propiedad superficiaria de las viviendas construidas, salvo que la Administración facilite el efecto contrario, esto es, la compra del suelo público por parte del superficiario, de forma voluntaria y a un precio ventajoso, como está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid en su conocido como “Plan 18.000”, en relación a las viviendas sociales impulsadas hace años por el ayuntamiento bajo este régimen del derecho de superficie.
Dificultades en la creación de suelo urbano edificable
Todo este nuevo proceso constructivo y de desarrollo urbano está ya operativo, pero todavía sigue lento, atascado en las fases temporalmente más iniciales, la de la urbanización del suelo, es decir, en la creación del suelo apto para la edificación, lo que exige unos previos planes urbanísticos aprobados clasificando un suelo como urbanizable, y luego urbanizarlo, transformarlo en suelo urbano, con posibilidad a partir de ese momento de construir viviendas, tanto públicas como privadas.
De entrada, existe en este proceso de urbanización del suelo un importante coste, llamémosle, de información, respecto a toda la normativa aplicable al proceso de urbanización, que deriva de la dispersión legislativa en esta materia, repartida entre la normativa estatal, autonómica y municipal, y los propios planes urbanísticos, que tienen valor reglamentario. Esta dispersión normativa es especialmente grave si tenemos en cuenta que los deberes y limitaciones urbanísticos impuestos en los planes resultan directamente vinculantes con su publicación en el BOE o en los Boletines autonómicos o provinciales, aun cuando tales deberes o limitaciones no estuvieran publicados en el registro de la propiedad. Para facilitar el conocimiento, al menos, de los planes urbanísticos vigentes en los municipios de la Comunidad de Madrid, el artículo 65 de su Ley del Suelo (Ley 9/2001) prevé un registro administrativo de todos los planes urbanísticos aprobados, y la posibilidad de su consulta telemática a través de una aplicación electrónica. También sería muy útil el desarrollo y aplicación práctica de lo previsto en el artículo 27 TRLS, que señala que los notarios, con ocasión de la autorización de una escritura, pueden solicitar de la Administración competente un informe sobre la situación urbanística de una finca, y se prevé incluso que puedan utilizarse para ello los medios telemáticos, posibilidad esta que no ha sido todavía desarrollada en la práctica, a pesar de la gran utilidad que supondría un canal telemático de comunicación notaría-departamento de urbanismo del ayuntamiento, o que a nivel provincial, o catastral, se crearan ficheros informáticos de cada finca, o por áreas, con información sobre el régimen y limitaciones urbanísticas existentes, y que el notario pudiera acceder a dicha información.
“El principal problema que hoy se sigue presentando es que finalmente, tras la urbanización de una unidad, no resulta todo el suelo edificable que se necesita”
En cuanto al proceso de urbanización propiamente dicho, de creación del suelo edificable, su régimen actual es largo y costoso. Regulado en sus aspectos fundamentales en el artículo 18 TRLS y desarrollado en las leyes autonómicas, comienza con la aprobación del proyecto de reparcelación de la unidad que se va a urbanizar, y la equidistribución de beneficios y cargas de los propietarios afectados a través de las conocidas técnicas del aprovechamiento tipo, o medio, técnicas complejas que algunos urbanistas proponen sustituir por sistemas más sencillos de compensaciones en dinero, como las que en realidad ya se utilizan cuando se trata de actuaciones asistemáticas en parcelas aisladas dentro de sectores ya urbanos y consolidados (por ejemplo cuando se demuele un edificio para construir uno nuevo), supuestos a los que se aplican las reglas más sencillas de las transferencias de aprovechamiento urbanístico. Estas transferencias en la Comunidad de Madrid (art. 85 bis Ley del Suelo) requieren una previa autorización municipal y posterior escritura pública notarial, e inscripción en el registro de la propiedad, además de en un registro administrativo especial. La ejecución material y pago de la urbanización de la unidad corre a cargo de todos los propietarios, con la construcción de los viales, accesos y conexiones de suministros, y su posterior cesión gratuita al ayuntamiento, junto a las demás parcelas que también se le ceden gratuitamente destinadas a dotaciones públicas (a razón de entre 20 y 30 metros cuadrados por cada cien metros cuadrados edificables), y las otras parcelas que se ceden a la Comunidad Autónoma para redes supramunicipales, y, finalmente, las demás parcelas que también se ceden al ayuntamiento sobre las que se concreta el porcentaje del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita (porcentaje del 10% en la Comunidad de Madrid).
El proceso de urbanización genera, así, unos ingresos importantes en los presupuestos municipales, hasta el punto de que las cifras indican que la creación de suelo y vivienda, por sí solas, es la que termina sufragando gran parte del coste administrativo municipal. El problema es que todos estos gastos de urbanización, aunque inicialmente los asume el propietario, el promotor, éste en realidad los va anotando, y los terminará repercutiendo en el precio final de la vivienda al comprador, por lo que en próximas reformas legales sería oportuno hacer una revisión individualizada de los mismos. Estos gastos de urbanización generan, además, el problema de su afección real sobre las fincas de resultado adjudicadas, lo que, dada la imprecisión de su cuantía, dificulta al propietario acceder a la financiación bancaria, o la propia transmisión de las parcelas adjudicadas. El artículo 20 del Real Decreto 1093/1997, sobre inscripción registral de actos urbanísticos, dispone que esta afección real se hace constar en el registro de la propiedad con la inscripción de las fincas de resultado, y no caduca -en principio- hasta los 7 años desde su fecha, plazo excesivamente largo que aconsejaría su reducción en próximas reformas legales, si bien, en realidad, este plazo es indicativo de la actual duración de los procesos de urbanización. A este respecto, en la Comunidad de Madrid, tras la reforma efectuada a su Ley del Suelo por la Ley 7/2024, se permite que la afección a los gastos de urbanización se reduzca en los casos de reparcelaciones por unidades independientes dentro de un mismo sector.
Aun con todo, este complicado proceso de urbanización y de desarrollo urbano habrá resultado útil si finalmente, a través de él, se terminan creando suficientes parcelas para la edificación de las viviendas que actualmente se necesitan. Sin embargo, los resultados son cuestionables.
“Al clasificar desde un comienzo tan poco suelo como urbanizable se está convirtiendo en escaso un bien que no es escaso y se está impidiendo que desde el comienzo exista suficiente suelo urbanizable, aunque fuera como urbanizable no sectorizado o no programado, pero sí urbanizable, para ir siendo urbanizado conforme se precise”
Respecto a parcelas para la construcción de vivienda pública, que parecería no debiera haber problema teniendo en cuenta todos los terrenos adquiridos gratuitamente por los entes públicos, resulta que luego no hay tanta parcela disponible, y ello ocurre porque la vivienda pública compite con los fines previstos para otras dotaciones públicas en los planes previamente aprobados. Ha faltado considerar a la vivienda pública como la más importante de las dotaciones públicas necesarias, y esto ya ha sido detectado y se trata ahora de rectificar directamente por el legislador, fijando criterios legales, estándares urbanísticos directamente aplicables. Así, se han fijado reservas de suelo imperativas para vivienda protegida (Disp. Final 4ª LDV), y, en Madrid, la reforma de la Ley 11/2022 permite que terrenos en su momento previstos para otras dotaciones públicas, si se hallan vacantes, puedan ahora destinarse a la construcción de vivienda pública para alquiler. También en Madrid, la Ley 3/2024, respecto a suelos pendientes de urbanización, permite cambiar el uso previsto de oficinas a vivienda para alquiler social.
Sin embargo, el principal problema que hoy se sigue presentando, tanto para la vivienda pública como para la privada, es que finalmente, tras la urbanización de una unidad, no resulta todo el suelo edificable que se necesita. Es un problema, no de clasificación de usos, sino de clasificación de suelo, porque solo se puede urbanizar el suelo previamente clasificado en los planes como urbanizable, y sucede que tradicionalmente los planes han venido clasificando poco suelo urbanizable, sobre todo en comparación con el suelo clasificado como rural (o no urbanizable de protección), una proporción aproximadamente de 90/10 en favor del rural, cuando rural o no urbanizable debiera ser el suelo protegido por su interés rural, u otro interés de protección, todo el que merezca esa protección, que en ocasiones pudiera ser todo el suelo de la unidad, pero, a su vez, solo el que requiera esa protección. Para la Comunidad de Madrid, estos criterios resultan de su propio actual régimen legal (arts. 15 y 16 Ley del Suelo), y deberían cumplirse en los planes aprobados. En este sentido, las críticas habituales de no entenderse la actual falta de suelo para edificar teniendo en cuenta la cantidad de suelo existente por toda nuestra geografía, son críticas que no proceden, ya que las viviendas tienen que edificarse de forma que se favorezca la eficiencia de los servicios públicos y la integración social (art. 3 TRLS), pero que tienen su parte de razón, ya que al clasificar desde un comienzo tan poco suelo como urbanizable se está convirtiendo en escaso un bien que no es escaso, y se está impidiendo que desde el comienzo exista suficiente suelo urbanizable, aunque fuera como urbanizable no sectorizado o no programado, pero sí urbanizable, para ir siendo urbanizado conforme se precise, a ritmos de demanda.
La corrección de esta situación exige modificar las clasificaciones del suelo a través de reformas de los planes urbanísticos en vigor, si bien estas reformas actualmente se hallan sujetas a procedimientos legales muy rigurosos, con numerosos requisitos que alargan los plazos y provocan luego, ante cualquier impugnación judicial, incluso por motivos formales menores, que los tribunales se vean obligados a estimarla, debiendo comenzarse de nuevo todo el proceso. En este sentido, uno de los aspectos más importantes del actual proyecto de ley de reforma del TRLS, proyecto de abril de 2024, y sobre el que parece existir acuerdo de todos los grupos parlamentarios, es la simplificación de estos procedimientos de modificación y la restricción de sus causas de nulidad, excluyendo ciertas omisiones formales menores y las denominadas nulidades en cascada. A pesar del aparente acuerdo sobre la necesidad y urgencia de esta reforma técnica, todavía sigue sin estar aprobada, en lo que parece estará influyendo la actual situación de inestabilidad parlamentaria.
Otras muchas cuestiones jurídicas interesantes quedan pendientes de tratar, pero sirvan las mencionadas para, al menos, suscitar en esta academia nuestra, en la Matritense, una reflexión jurídica, un debate, y para destacar la presencia en esta materia, como en tantas otras, de la institución notarial.