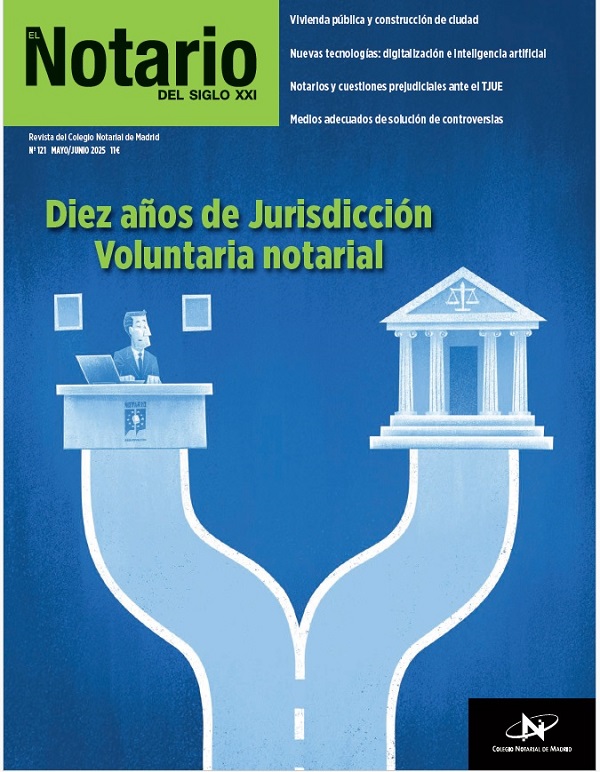
ENSXXI Nº 121
MAYO - JUNIO 2025
Artículos relacionados
Las personas con déficit de capacidad ante la mediación

Magistrada especializada en tutelas y capacidades especiales
Letrada del Gabinete Técnico del CGPJ
Jefe de la Sección de MASC
LEY ORGÁNICA 1/2025 DE EFICIENCIA PROCESAL
Cuando tuve ocasión de leer el Anteproyecto que ha dado lugar a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, hace ya bastante tiempo, comencé a plantearme la pregunta sobre la capacidad necesaria para intervenir en un procedimiento de mediación.
Creo que la identificación entre mediación y transacción ha hecho un enorme daño al desarrollo de la primera pues la opinión pública, los usuarios de la Administración de Justicia y, lo que resulta aún más llamativo y, a mi juicio, alarmante, numerosos profesionales jurídicos, han entendido que la mediación no es otra cosa que una transacción en cuyo proceso de gestión interviene un tercero, un mediador. Se equipara, de manera errónea, la mediación con un acuerdo según el cual cada parte “dando, prometiendo o reteniendo cada uno alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que habían comenzado”, es decir, se identifica, reitero que de forma equivocada, la mediación con una “cesión”, con un contrato de transacción, concepto este que ha llevado -y lleva- a un buen número de personas a rechazar el recurso a la mediación. ¿Por qué ese rechazo? Pues por entender que han de renunciar al menos parcialmente a sus pretensiones cuando están absolutamente convencidos de que el derecho que ostentan resulta innegable e indiscutible, lo cual, por otra parte, es cierto en no pocas ocasiones; otras veces entienden que, de algún modo, acudir a un procedimiento de mediación permite albergar dudas -o directamente las genera- respecto a la firmeza de su posición jurídica, dudas o falta de convencimiento, que podría llegar a perjudicarles en una instancia judicial permitiendo a la contraparte desacreditar su posición jurídica y, por este motivo, en más ocasiones de las deseables, los asesores jurídicos desaconsejan el recurso a este método de solución de la controversia.
“La consecución de un acuerdo de mediación no comporta en absoluto la necesidad de ‘ceder’”
En fin, aunque no constituye éste al que me estoy refiriendo el tema de este artículo, creo que deberíamos replantearnos la “estrategia de comunicación” -el marketing de la mediación- y retrotraernos al momento en el que la confusión señalada comenzó a tomar cuerpo, pues lo cierto es que la consecución de un acuerdo de mediación no comporta en absoluto la necesidad de “ceder”, bien sea por la posibilidad de hallar soluciones “imaginativas” que no perjudiquen a ninguna de las partes e, incluso, que beneficien a ambas (win-win), bien sea porque existen conceptos inmateriales que incorporan un valor económico y costes distintos de los meramente patrimoniales, como, por poner sólo un ejemplo, el coste emocional. Posiblemente haya sido esta identificación entre mediación y transacción lo que ha motivado que no se haya reparado siquiera en el estudio de la capacidad necesaria o exigible para intervenir en un procedimiento de mediación, al darse por supuesto, según deduzco, que ya estaba legalmente contemplado, primero en el artículo 281 del Código Civil, que exigía autorización judicial al tutor para transar y, actualmente, en el artículo 287 apartado 4º del mismo texto legal, según el cual: “El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el apoyo necesita autorización judicial para los actos que determine la resolución y, en todo caso, para los siguientes:
4.º Renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones relativas a los intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de escasa relevancia económica. No se precisará la autorización judicial para el arbitraje de consumo”.
Es claro, y está unánimemente aceptado, que la transacción es un negocio jurídico que puede realizar el tutor, el curador representativo, el defensor judicial e, incluso, el guardador de hecho de un menor o de una persona provista de medidas judiciales de apoyo. Así pues, la cuestión relativa a la intervención de un menor o de una persona provista de medidas judiciales de apoyo mediante su legal representante está debidamente regulada y ampliamente estudiada por la doctrina y resuelta por la jurisprudencia. El tutor, el curador representativo, el defensor judicial o la persona que tenga atribuida la representación legal de la persona con capacidad de obrar limitada, podrá intervenir en representación (o bien complementando la capacidad) del menor o de la persona con medidas judiciales de apoyo, pudiendo actualmente hacerlo incluso el guardador de hecho.
Asimismo, está adecuadamente resuelto el régimen de autorizaciones judiciales para celebrar este contrato de transacción en nombre de una persona en quien concurran las condiciones referidas.
“La buena fe es una actitud, una predisposición personal, en la que ninguna persona puede ser ni sustituida ni representada”
Entiendo, sin embargo, que no ocurre lo mismo con el procedimiento de mediación. Quizá esta errónea identificación conceptual a la que nos hemos referido es el motivo por el que no se ha planteado la cuestión de la capacidad necesaria para intervenir en un procedimiento de mediación, ni tampoco el régimen de autorizaciones judiciales al efecto. Y, posiblemente partiendo de la errónea identificación entre este contrato de transacción y el procedimiento -más bien, el acuerdo- de mediación, se ha venido dando por supuesto que la intervención de un menor o de una persona con capacidad limitada de hecho o provista de medidas judiciales de apoyo, se encuadra en las normas que rigen el contrato de transacción al que nos acabamos de referir muy someramente.
Mi profunda y ya dilatada vinculación con el mundo de las capacidades especiales, ahora a través de la actividad de la Fundación Aequitas a cuyo Patronato me honro en pertenecer, me llevó hace tiempo a reflexionar primero y diseñar después una actividad de formación dirigida a Jueces y Magistrados que sirviera como espacio de intercambio y debate sobre algunas de las cuestiones que se tratan aquí, y otras que creo igualmente interesantes. En el marco de estas jornadas, organizadas por la Sección de Masc del CGPJ que dirijo, celebradas en Sevilla e inauguradas de manera brillante con la ponencia a cargo de nuestro querido José Ángel Martínez Sanchíz, que efectuó una magistral exposición respecto a la capacidad precisa para intervenir en este tipo de procedimientos, así como en los procesos de conciliación notarial, la Magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, María Ángeles Parra Lucán, abordó, en una extraordinaria exposición, el régimen de autorizaciones judiciales relacionadas con un procedimiento de mediación y los posibles acuerdos alcanzados, cuestión ésta a la que nos referiremos posteriormente.
En fin, si a pesar de la vorágine en la que la promulgación de la ya conocida como Ley de Eficiencia nos ha sumido, encontramos un momento para detenernos a reflexionar, vemos que la normativa que regula la cuestión relativa a la capacidad en el ámbito del acuerdo transaccional no resulta en absoluto aplicable al procedimiento de mediación y, mucho menos, al régimen de autorizaciones judiciales. Respecto al primer punto, es harto significativo que el legislador, conociendo ya el contenido esencial del Anteproyecto primero y del Proyecto de ley después, que introducía como requisito de procedibilidad el recurso a la mediación, por lo que ahora nos incumbe, no efectúe ninguna referencia a ello en el artículo 287.4º del Código Civil, cuando, sin embargo, contiene menciones a cuestiones tan residuales como el arbitraje de consumo. No se trata, claramente, de un “olvido” u omisión involuntaria. Puede ser debido a que la intervención en un procedimiento de mediación requiere -y a ello se refiere en numerosas ocasiones el legislador- buena fe. Y la buena fe es una actitud, una predisposición personal, en la que ninguna persona puede ser ni sustituida ni representada. El curador representativo, el tutor, el defensor judicial, el guardador de hecho, en fin…, cualquier representante legal podrá tener -o no- su propia y personal buena fe, pero ésta -la del representante- no sustituye a la que el legislador exige a la parte que interviene en este procedimiento. Dicho de otro modo: el legislador en ningún momento pide, ni menciona siquiera, la buena fe del representante y/o asesor. Tan solo se refiere a la buena fe de la parte. Partiendo de esta consideración de la buena fe exigida para intervenir en un procedimiento de mediación, hemos de plantearnos si la participación en estos no está muy cerca de constituir un acto personalísimo, al igual que contraer matrimonio o testar. También, por ejemplo, el artículo 81.2 de la Ley del Notariado contempla como materia indisponible en la conciliación notarial “a) Las cuestiones en las que se encuentren interesados los menores”.
“La buena fe y la voluntad -la voluntariedad- en la mediación constituyen la propia esencia de ésta”
Cabría otra interpretación, desde luego. Se podría considerar que la buena fe y la voluntariedad a la que se refieren reiteradamente tanto el legislador como la doctrina no son sino conceptos vagos y abstractos. No lo comparto pues la buena fe y la voluntad -la voluntariedad- en la mediación constituyen, no un elemento o requisito más o menos relevante, sino la propia esencia de la mediación, una característica incardinada en la naturaleza misma de esta figura, un concepto ínsito a ella.
En todo caso, y aun aceptando que la “buena fe” de la parte a la que se refiere la Ley pueda ser también la del representante legal, se abren un sinfín de cuestiones que resulta preciso abordar. Quizá la primera de ellas sea determinar la capacidad exigible para intervenir en un procedimiento de mediación, para lo cual habrán de tomarse en consideración no solo las habilidades y capacidad de la persona sino también las características del objeto de la controversia, ponderando ambas conjuntamente. Inmediatamente surge la pregunta de a quién corresponde determinar la concurrencia de la capacidad necesaria y en qué momento.
El legislador de la Ley Orgánica 1/2025 se refiere en la Disposición final vigésima (“Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”) a esta cuestión al modificar el apartado 2 de la disposición final octava (de la Ley de Mediación 7/2012), que queda redactado como sigue: “2. Las Administraciones públicas competentes determinarán la duración y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que deben recibir. Dicha formación incluirá, entre otras materias, sendos módulos de igualdad, de atención a las personas con discapacidad, de detección de violencia de género que tenga en cuenta la perspectiva de discapacidad, de perspectiva de género y de infancia y de diversidad sexual, de género y familiar para todos los mediadores que deseen actuar en el ámbito del Derecho de familia.
También deberá incluir formación en necesidades específicas de las personas con una edad de sesenta y cinco años o más que garantice su participación en el procedimiento de mediación en condiciones de igualdad…”.
Hemos de pensar, con buena fe por supuesto, que esta especial formación, estos módulos a los que se hace referencia, tengan por objeto permitir al mediador detectar si las personas que intervienen en el procedimiento tienen capacidad suficiente para intervenir por sí mismos. En otro caso, habría que determinar quién y en qué momento ha de advertir respecto a la posible carencia de la capacidad precisa para participar en un procedimiento de mediación para la protección y en garantía de sus derechos e intereses. No ofrece esta cuestión problema en el supuesto de la conciliación notarial (el notario puede hacerlo) pero sí en el de la mediación. Queda, en todo caso, en el aire la pregunta de a quién, cuándo y cómo ha de dirigirse el mediador si detecta que una de las partes, debido a un déficit de capacidad, se encuentra en inferioridad de condiciones para intervenir con garantía de su derecho.
“No pongamos límites a nuestro deseo de aprender pues el saber no ocupa lugar”
Aunque alguna interpretación se incline por entender que legislador, a través de esta especial formación, pretende que el mediador adquiera las habilidades precisas para actuar en el procedimiento equilibrando las posiciones de las partes -complementando, en realidad, las carencias de capacidad de alguna de ellas- no creo que su intención fuera la de dejar apuntada esta idea, una idea, que por lo demás, no se desarrolla ni se termina de expresar siquiera, muy probablemente por la contradicción que supondría respecto la tan predicada y ponderada neutralidad del mediador. Si se atribuyera al mediador la función de equilibrar las posiciones “ayudando” o “reforzando” a la persona cuya capacidad no es plena, se estaría socavando un principio básico de la mediación, cual es la neutralidad del mediador.
Habría de estudiarse igualmente si el facilitador, figura de reciente reconocimiento legal, puede cooperar en determinados supuestos -desde luego, no en todos- a reforzar la autonomía de la persona vulnerable ayudándole a participar en este procedimiento de manera personal, pero con las debidas garantías. Y cabría preguntarse, incluso, si sería precisa también, al menos en determinados supuestos, la intervención del Ministerio Fiscal.
Por lo que respecta al régimen de autorizaciones judiciales precisas para intervenir en un procedimiento de mediación, se plantean numerosas situaciones que requerirán la oportuna respuesta en garantía de los derechos de las personas más vulnerables, esto es, de los menores o de las personas mayores de edad con medidas judiciales de apoyo. Así, por ejemplo, cabe suponer que la autorización judicial para entablar demanda incluye la autorización para someter la cuestión que constituirá el objeto de aquélla al método de solución de conflictos que se estime adecuado. Pero queda en el aire la cuestión relativa a la autorización o aprobación judicial del acuerdo que se haya podido alcanzar. En efecto, tratándose de mediación o de cualquier otro método de solución de conflictos prejudicial alternativo al jurisdiccional, esto es, previo a la interposición de la demanda, si se alcanza un acuerdo, la cuestión controvertida no tendría acceso a sede judicial y, por lo tanto, no podría ser supervisado -autorizado o ratificado- por el juez o magistrado. Tan solo si se opta por la protocolización notarial sería posible que un profesional jurídico debidamente capacitado para ello supervise el acuerdo y el procedimiento. La situación se agrava cuando el menor o adulto con medidas judiciales de apoyo es no parte demandante sino demandado y, en consecuencia, no se requiere siquiera autorización judicial para entablar demanda, ni, por ende, autorización para someter la cuestión controvertida a mediación u otro Masc.
En fin, parafraseando a Andrés Amorós en su inteligente y ameno libro Filosofía vulgar. La verdad de los refranes, no pongamos límites a nuestro deseo de aprender pues el saber no ocupa lugar y asumiendo que nadie nace enseñado continuemos debatiendo e intentando dar respuesta a los numerosos interrogantes que la mediación plantea en el ámbito de la capacidad.
Palabras clave: Capacidad, Mediación, Autorización judicial, Menores, Personas con medidas judiciales de apoyo.
Keywords: Capacity, Mediation, Judicial authorisation, Minors, People with measures for legal support.
Resumen Se aborda la cuestión de la capacidad que se ha de exigir a las partes para intervenir en un procedimiento de mediación para garantizar plenamente sus derechos e intereses, muy especialmente cuando estas personas son menores o adultos con medidas judiciales de apoyo. Abstract The author addresses the issue of the capacity required of parties when intervening in a mediation procedure to fully guarantee their rights and interests, especially when those individuals are minors or adults with measures for legal support. |









