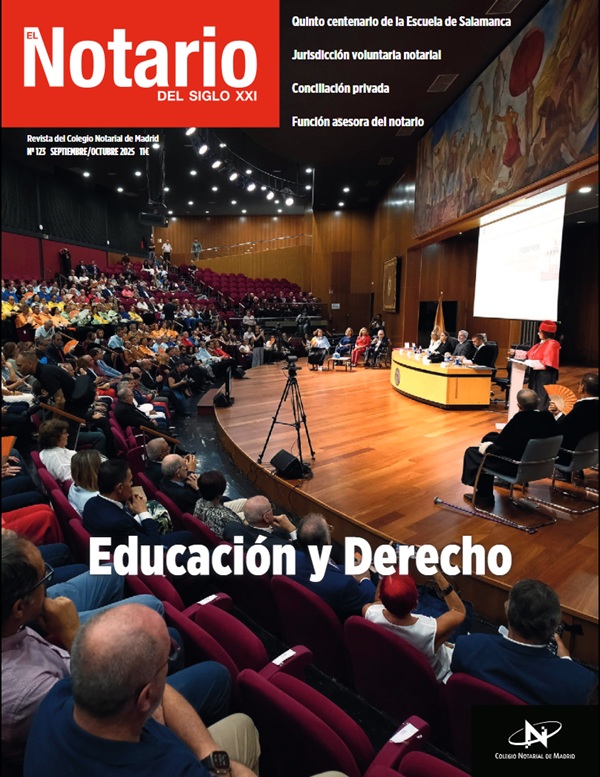
ENSXXI Nº 123
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
Artículos relacionados
El “ius transmissionis” en cuatro casos reales

Notario
Volver por donde solíamos
Introducción
No es necesario explicar, por harto repetidas, las dos teorías sobre el ius transmissionis en el derecho sucesorio. La clásica: el transmisario sucede al primer causante a través de la herencia del transmitente. La moderna: el transmisario recibe del transmitente un ius delationis y, ejerciéndolo, sucede directamente al primer causante.
JOSÉ MARIA MIQUEL bromeaba sobre la importancia que tiene para el éxito de una doctrina el nombre con que se la bautiza. Hoy en día la modernidad tiene mejor cartel que el clasicismo, pero el derecho sucesorio es una precisa maquinaria forjada por los siglos en la que las incrustaciones novedosas acostumbran a desafinar.
Anticipo ya mi punto de vista. Cuando una teoría general merece demasiadas excepciones es que está mal formulada. En la teoría moderna del derecho de transmisión ha habido que hacer salvedades para amparar la posición de los legitimarios del transmitente, del cónyuge del transmitente, de los acreedores del transmitente y más que vendrán en un futuro si es que se quiere conseguir lo que se acostumbra a denominar justicia material. Considerando los intereses en juego en los cuatro casos reales que vamos a analizar, veremos hasta qué punto la solución formal es contradictoria con la justicia material.
“Hoy en día la modernidad tiene mejor cartel que el clasicismo, pero el derecho sucesorio es una precisa maquinaria forjada por los siglos en la que las incrustaciones novedosas acostumbran a desafinar”
De la tesis clásica del ius transmissionis repugna principalmente un efecto que puede darse en un supuesto francamente raro: que por la vía del derecho de transmisión, un transmisario pueda suceder a un primer causante cuando hubiese sido indigno de sucederle en una herencia directa a su favor. Pero esta consideración no debe ser tan grave cuando, de haber aceptado el transmitente la herencia del primer causante, la herencia de este último hubiese acabado igualmente en manos del transmisario indigno.
Sin negar el acierto del anterior razonamiento, puede ponerse en el otro plato de la balanza que en la teoría de la adquisición directa acostumbra a suceder al primer causante un transmisario que no vivía al tiempo del fallecimiento de aquél (con los problemas asociados de determinación de la capacidad sucesoria que ello comporta) o al que el primer causante ni siquiera conocía o no les unían lazos de especial afecto.
Veamos, pues, estos cuatro relatos que obedecen a otras tantas situaciones bien frecuentes.
El caso de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de abril de 2023
Don A y Doña B fallecen el 19 de abril de 2007 y el 21 de mayo de 2014, respectivamente, dejando seis hijos. Instituyen herederos a sus seis hijos y disponen unos legados de inmuebles a favor de tres de ellos solamente (lo que puede deberse tanto a una explícita voluntad de desigualar, como a que los no favorecidos con el legado ya habían recibido bienes en vida de los causantes). Uno de los hijos herederos, Don C, posmuere a ambos progenitores pero sin haber aceptado ni repudiado la herencia, dejando viuda y cuatro hijos. En su testamento lega el usufructo universal a su esposa, mejora a tres de sus hijos e instituye herederos a los cuatro hijos. En la escritura pública calificada se efectúa una entrega de legado de un inmueble dispuesto por el primer causante a favor de uno de sus hijos vivientes. Comparecen los restantes hijos vivientes como herederos y legitimarios y, por el hijo posmuerto sin aceptar ni repudiar la herencia, comparecen sus herederos pero no la viuda designada usufructuaria universal. Entiende el notario autorizante que no es heredera del transmitente. Por el contrario, el registrador entiende que sí se precisa su consentimiento como “interesada en la sucesión”. Debe añadirse que el notario considera que la intervención del cónyuge viudo del transmitente tendría sentido si se tratara de un acto particional de la herencia del primer causante pero no en el supuesto de entregar un legado de cosa determinada ordenado por dicho primer causante y que, por consiguiente, se trata de una disposición a título singular que queda fuera de la partición entre coherederos. Se confirma la nota del registrador.
La DGSJFP no incluye en la herencia del transmitente el ius delationis que por el juego del ius transmissionis, entendido según la teoría de la adquisición directa que se infiere de la sentencia Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, es del transmisario. Pero sí incluye el valor económico de dicho ius delationis en la herencia del transmitente. Por ello, exige el consentimiento conjunto de todos cuantos podrían derivar una consecuencia económica en sede de herencia del transmitente.
“Cuando una teoría general merece demasiadas excepciones es que está mal formulada”
La DGSJFP trata de explicar que su resolución no altera la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013 como así lo entendió la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de marzo de 2021. Y no la altera porque, por mediación de la transmisión del ius delationis el transmisario sucede al primer causante, pero dicho ius delationis, en la medida en que incluso podría ser vendido (art. 1000.1º CC), tiene un valor patrimonial que ha de considerarse en la herencia del transmitente. Son todos los interesados en la sucesión del transmitente los que pueden y deben controlar dicho valor patrimonial y “la determinación de quienes son los transmisarios y en qué porcentaje y modo adquieren los bienes”, determinación que deriva de la sucesión del transmitente y no de la del primer causante. Todo ello sin “sin que haya que contradecir el indudable carácter personalísimo de la opción que implica el ius delationis”. Así, el contenido del derecho del transmisario “viene determinado por la vocación al transmitente”.
Hasta ahora la DGSJFP se ha enfrentado a derechos especialmente protegidos, los de los legitimarios, cónyuge viudo y acreedores. En el caso que nos ocupa, la viuda del transmitente no sólo tiene la condición de usufructuaria universal por testamento sino también de legitimaria del transmitente. Esta segunda condición le permitiría considerar la reducción del legado efectuado por el primer causante por inoficiosidad y negarse a la entrega del legado de la finca en cuestión. Pero ¿qué sucedería si el legatario de usufructo universal no fuera a su vez legitimario? Sería el caso de una pareja a cuyo favor se dispone un usufructo universal, supuesto bastante frecuente, por cierto. ¿Debería ser llamada por tratarse de “persona interesada en la sucesión”, como la califica el registrador de la propiedad? La DGSJFP entiende que el valor patrimonial del usufructuario universal siempre debe ser computado, como acabamos de ver, pero ¿debe ser mantenido el derecho de usufructo sobre los bienes procedentes de la herencia del primer causante? Aquí es donde encontrará su límite la solución de compromiso ideada por la DGSJFP. Lo veremos en otro apartado.
En Cataluña, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como la Direcció Genereal de Dret i Entitats Jurídiques se han inclinado por aceptar en todas sus consecuencias la teoría moderna y negar al cónyuge usufructuario universal del transmitente la extensión del derecho de usufructo a los bienes procedentes de la herencia del primer causante. Lo veremos más adelante en las resoluciones de la DGDEJ de 28 de septiembre de 2018 y 23 de mayo de 2024.
“Una teoría desacertada puede desviar el resultado de los esfuerzos de toda una vida y dejar en la cuneta a quien el testador quiso ver heredero”
Llegados a este punto, de la teoría de la adquisición directa surge un primer grupo de preguntas: ¿puede hablarse de un ius delationis como poder de configuración personalísimo y sin contenido patrimonial para acabar desembocando su ejercicio en una consecuencia patrimonial? ¿tiene sentido la distinción entre el ius delationis puramente formal y el valor patrimonial del ius delationis?
Sigue un segundo grupo: ¿tiene sentido que los transmisarios sean llamados directamente a la herencia del primer causante cuando a quien llamó éste es al transmitente exclusivamente? ¿puede darse al mero silencio del transmitente el valor de alterar los llamamientos a la herencia del primer causante?
Y, finalmente, considerando exclusiva y aisladamente los efectos del ius transmissionis sobre el patrimonio del transmitente, en cuanto que le priva de la herencia del primer causante para dársela al transmisario: ¿puede el silencio del transmitente tener efectos propios de una repudiación cuando por principio la repudiación debe ser expresa y en documento público?
En el siguiente relato podremos contemplar los extraños efectos colaterales de separar el derecho o poder de configuración jurídica de su componente económico.
El caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de julio de 2012
El punto de partida son los testamentos de dos hermanas, una casada y otra soltera, ambas sin hijos. La soltera instituye heredera a la hermana casada y dispone una sustitución vulgar a favor de un sobrino carnal. La casada instituye heredero a su marido imponiéndole una sustitución fideicomisaria de residuo para que la parte de herencia no dispuesta vaya a los parientes de la rama familiar de la testadora, que es a la vez la de su hermana soltera.
Muere primero la hermana soltera. Su heredera es su hermana casada pero fallece sin aceptar ni repudiar la herencia. Por el derecho de transmisión el viudo de la hermana casada es también heredero de la soltera pero, al seguir el Tribunal la teoría moderna sin paliativos, es decir, al recibir un ius delationis de ejercicio personal (y no a través de la herencia de su esposa), acaba sucediendo directamente el cuñado viudo a la hermana soltera sin la sustitución fideicomisaria impuesta en la herencia de la que fue su esposa y transmitente. Al final, pues, la herencia de la hermana soltera no vuelve a su tronco familiar sino que queda definitivamente en la familia de su cuñado. La de la hermana casada sí retorna al tronco familiar, porque le afecta al heredero la sustitución fideicomisaria. Casi tendría más sentido lo contrario, que la herencia de la hermana soltera quedara en su familia y que la de la hermana casada pudiera pasar a la familia de su esposo que la sobrevivió.
Parece obvio que la hermana soltera no impuso ningún fideicomiso de residuo porque:
a) Si la sobrevivía la casada, la heredaba y ya ésta tenía dispuesto en su testamento el fideicomiso de residuo para que los bienes no dispuestos volvieran al tronco familiar de ambas.
b) Si fallecía primero su hermana casada los bienes de la soltera iban a parar a su tronco familiar a través de una sustitución vulgar que ordenaba a favor de un sobrino carnal (o por sucesión intestada, en su caso).
La sustitución vulgar es indicativa de una clara preferencia por la rama familiar propia y en cambio, al premorir a su hermana que a su vez fallece sin aceptar ni repudiar, por una mecánica aplicación de la teoría moderna del derecho de transmisión, los bienes de la hermana soltera van a la rama familiar de su cuñado.
La hermana casada muestra la misma preferencia. Dispone el fideicomiso de residuo para que los bienes propios que herede su marido vuelvan a la rama familiar de la testadora. Con mayor motivo cabe pensar que deseaba que los bienes que acaso heredara de su hermana soltera también fueran a parar al tronco familiar de ambas y no al tronco familiar de su marido viudo, como finalmente sucede tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
“La teoría moderna de la adquisición directa desmonta la testamentifacción activa del primer causante, pilar y punto de partida de toda sucesión”
El Tribunal, siguiendo a rajatabla la teoría de la adquisición directa, llega a un resultado radicalmente distinto a la voluntad de las testadoras que se desprende de sus propios testamentos. Al final, el cuñado hereda a la hermana soltera sin fideicomiso de residuo ni limitación alguna dispuesta por la transmitente, su esposa, porque hereda directamente de la primera causante, su cuñada soltera. El asunto es grave porque una teoría desacertada puede desviar el resultado de los esfuerzos de toda una vida y dejar en la cuneta a quien el testador quiso ver heredero. En este caso se barajaba un patrimonio de cierta consideración. No se trata de un puro juego intelectual.
La sentencia contiene frases tan contradictorias como la siguiente: “1. En el derecho de transmisión sucesoria, el objeto de la transmisión o sea, lo que el transmitente transmite al transmisario es la herencia del primer causante, y no únicamente el ius delationis…” (¿en qué quedamos?).
Y otras tan desconcertantes como la siguiente: “2. Que el hecho irrebatible de dos herencias distintas y, en principio independientes, provoca que no haya justificación alguna para gravar con un fideicomiso una herencia cuando precisamente la autoridad máxima en la decisión de la suerte de ésta, el causante-testador no quiso gravar sus bienes”. Es obvio que si la hermana soltera no dispuso un fideicomiso no fue porque quería que los bienes de su herencia fueran a parar al tronco familiar de su cuñado sino porque ordenaba una institución de heredera a su hermana y, en su defecto, una sustitución vulgar a favor de un sobrino carnal común de ambas. Hasta aquí, la herencia quedaba en su rama familiar. Y, para el caso de heredar su hermana, ya tenía ésta prevista una sustitución fideicomisaria de residuo con la finalidad que el caudal no dispuesto regresara al tronco familiar común con la hermana soltera.
El despropósito queda más patente cuando se piensa que si la hermana casada hubiese aceptado la herencia de la soltera, todos los bienes heredados por la hermana casada de la soltera hubiesen quedado en el tronco familiar común. Habiendo fallecido sin aceptar ni repudiar, los bienes de la hermana soltera acaban en el tronco familiar de su cuñado y no en el propio. No sé si en el terreno de la argumentación jurídico-formal eso pueda tener sentido, pero en la vida real, no.
Pero hay más. Constituye un principio del derecho sucesorio que el orden de llamamientos pivota sobre el causante de la herencia sin que pueda verse afectado por las actuaciones de terceras personas, aunque sea el heredero. Así, en el Código Civil de Cataluña no se permite al fiduciario anticipar o retrasar la delación de forma que se vean alterados los fideicomisarios llamados (art. 426-6.4 CCCat: “En el fideicomiso condicional, el fiduciario no puede anticipar la delación del fideicomiso… que ha de producirse según la voluntad del causante, es decir, cuando se cumple la condición). No se puede anticipar la delación por parte del heredero porque quedaría a su arbitrio que los herederos resultantes fueran distintos de los previstos por el testador. Algo similar a lo que aquí resultaría de la aplicación de la teoría de la adquisición directa.
“GARCÍA GOYENA consideraba el derecho del transmitente a la herencia del primer causante como ‘parte de su patrimonio como cualquier otro de toda especie’”
Siguiendo esta línea de razonamiento podemos ver que cuando habiendo testamento se abre una intestada el Código Civil de Cataluña dispone que el heredero intestado sucede respetando los legados ordenados por el testador (art. 427-39 CCCat). Al mismo resultado llega el Código Civil español al admitir la compatibilidad de la sucesión testada con la intestada. El heredero intestado recibe la herencia debiendo respetar las disposiciones compatibles ordenadas en el testamento. Este resultado no se da en la teoría moderna de la adquisición directa del primer causante en virtud del derecho de transmisión. En el esquema de la teoría moderna, el transmisario puede hacer tabla rasa de las disposiciones del transmitente. No le afecta “en qué términos los ha llamado el transmitente”.
En cualquier caso, la sentencia analizada -difícilmente aceptable- no se hubiera producido con un final tan poco ajustado a la justicia material si, en lugar de aplicar sin más la teoría llamada moderna, al menos se hubiere modalizado con la tesis seguida por la DGSJFP en las Resoluciones de 26 de julio de 2017, 22 de enero, 12 de marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018, 5 y 11 de abril y 6 de junio de 2019, 3 de febrero y 26 de marzo de 2021 y 7 de marzo de 2022 (once en total) que lleva a concluir que “…los transmisarios suceden al primer causante de manera directa y no mediante una doble transmisión del causante al transmitente y de éste a los transmisarios. Pero es indiscutible que la determinación de quienes son los transmisarios y en qué porcentaje y modo adquieren los bienes viene determinado por la sucesión del transmitente y no del primer causante”.
Esta línea de razonamiento sostenida por la DGSJFP ya no precisa que se trate de derechos especialmente protegidos en la herencia del transmitente, como es el caso de los legitimarios, el cónyuge viudo o los acreedores, supuestos en los que en palabras de la Dirección General “podría derivar en la vulneración de una ley reguladora de nuestro derecho sucesorio (en el caso de las legítimas)” sino que resultaría de aplicación en cualquier supuesto de ius transmissionis y en relación a cualquier interesado en la herencia del transmitente cuyo derecho pudiera verse afectado.
Uno no podría menos que inclinarse a favor de la DGSJFP sino fuera porque, por las razones que veremos, es absurdo mantener toda la construcción del ius delationis directo aún con los temperamentos que añade la DGSJFP. Al final, resulta más claro volver a la idea clásica de GARCÍA GOYENA de la doble transmisión.
Lo vemos más claro si cabe en el siguiente caso.
El caso de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 7 de marzo de 2022
La Resolución de la DGSJFP de 7 de marzo de 2022 versa sobre una sucesión en la que los cónyuges A y B, sin hijos, en dos testamentos sucesivos en número de protocolo, se instituyen recíprocamente herederos disponiendo para el caso de premoriencia del otro consorte: a) una sustitución vulgar en la herencia a favor de los respectivos hermanos del testador/a; y b) un legado a favor de sus cuñados de todo lo que le hubiese correspondido por herencia de su consorte (hermano/a de éstos). Es decir, se evidencia una voluntad de que los bienes remanentes de cada consorte vayan a su tronco familiar respectivo.
Por el juego de la teoría moderna del ius transmissionis al morir uno de ellos sin aceptar ni repudiar la herencia sucede lo siguiente. Fallece primero A y luego B sin aceptar ni renunciar la herencia de A. Los herederos de B se consideran sucesores directos de B y también de A en méritos de la atribución directa del ius delationis. Siendo esta atribución directa no tiene lugar el legado ordenado por B para que los bienes recibidos de A vuelvan a la rama familiar de A. De esta suerte, los hermanos de A no reciben el legado de bienes procedentes de la herencia de A previsto por B a su favor porque B no hereda a A sino que quien hereda a A son directamente los herederos de B a quienes pasa el ius delationis por ius transmisionis entendido según la teoría moderna. No heredando nada B de A no tiene lugar la previsión que hemos indicado en el epígrafe b), es decir, el legado a favor de los cuñados de los bienes heredados del consorte, hermano/a de éstos. Todo para el tronco familiar de B y nada para el tronco familiar de A.
El resultado es el propio del juego tontino: si muere primero A, como es el caso, heredan todos los bienes, tanto de A como de B, los herederos de B. Si muere primero B, heredan también todos los bienes, tanto de A como de B, los herederos de A. En cambio, si el posmuerto hubiese aceptado la herencia, sin tener lugar el derecho de transmisión, al final los bienes de A hubiesen pasado al tronco familiar de A y los bienes de B al tronco familiar de B. Que es, obviamente, la voluntad de ambos testadores. La teoría clásica hubiese dado el resultado acertado. La moderna, un juego tontino.
“La aplicación de la teoría moderna de la adquisición directa produce un resultado difícilmente conciliable con una previsible voluntad del testador, expresada en testamento o presumida por el orden de la sucesión intestada”
La DGSJFP modera este resultado con una teoría que sin contradecir al Tribunal Supremo logra la solución correcta. La explicación que da la Resolución DGRN de 26 de julio de 2017 enmarca acertadamente la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013 que da pie a la generalización de la llamada teoría moderna: “…en el supuesto contemplado en la citada sentencia del Tribunal Supremo se plantea la cuestión relativa a si el contador-partidor judicial de la herencia del causante, al hacer las correspondientes adjudicaciones, debió individualizar las cuotas correspondientes a cada uno de los transmisarios o si, por el contrario, era suficiente formar un único lote correspondiente al transmitente”. El Tribunal Supremo se inclina por ordenar que se individualice la cuota de cada transmisario y su respectiva concreción en los bienes y derechos objeto de la partición. Y ello como consecuencia de que, conforme a la teoría moderna, suceden directamente al primer causante. Como bien dice la DGSJFP en la Resolución de 19 de abril de 2023, “es esta la única cuestión que trata de resolver la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo”. Me atrevo a añadir: sin entrar el Tribunal Supremo en el análisis de los muchos otros “efectos colaterales” que comporta la teoría moderna de la sucesión directa.
“Efectos colaterales” que la Dirección General trata de contener acudiendo a la idea de que “los transmisarios son llamados a la herencia del primer causante porque son los herederos del transmitente y sólo en cuanto lo son y en la forma y proporción en que lo son para lo cual es inevitable considerar en qué términos los ha llamado el transmitente por vía de testamento o la ley…”.
La Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya de 28 de septiembre de 2018
En este caso fallece el transmitente ab intestato, por lo que corresponde el usufructo universal a su consorte. Pero fallece sin haber aceptado ni repudiado la herencia del primer causante, por lo que se plantea si dicho usufructo universal se extiende a los bienes de la herencia del primer causante que se hubiesen integrado en el patrimonio del transmitente de haber éste aceptado la herencia de aquél.
Siguiendo hasta sus últimas consecuencias la teoría moderna de la adquisición directa, la Dirección General “catalana” llega a la conclusión contraria a la sostenida por la Dirección General “española”. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya es radical en su negativa. El transmitente nada hereda del primer causante. Son “bienes que en ningún momento llegó a adquirir” y, por tanto, el usufructo universal abintestato que corresponde al cónyuge viudo del transmitente no afecta a estos bienes. No se extiende a los mismos ni se tiene en cuenta su valor.
Parece probable que el heredero transmitente no aceptara la herencia del primer causante por no sentirse apremiado para ello, más que por no querer aceptarla. Pero la conclusión de la teoría moderna lleva a los mismos resultados que si hubiere repudiado expresamente. Al usufructuario ab intestato no le quedaría otra salida que poder probar una posible aceptación tácita de la herencia por parte de su consorte.
Se reitera esta doctrina en la Resolución de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya de 23 de mayo de 2024 afirmando: “…el ejercicio de aceptar o repudiar la herencia del (primer) causante, que ha sido deferida a la transmisaria al haber muerto la transmitente sin haber aceptado o repudiado esta herencia, determina que adquiera los bienes hereditarios directamente del patrimonio del causante y que los recibe en las mismas condiciones en las que se encontraban en este patrimonio, y no que los adquiera a través de la herencia del transmitente, sujetos a las disposiciones que esta pueda haber establecido en su testamento para los bienes propios que destina a su heredera transmisaria”.
“Vocación y delación reflejan un mismo traspaso sucesorio contemplado desde distinto punto de vista, ya del causante, ya del heredero”
Repugna a la idea de justicia material pensar que el usufructuario universal extendería su derecho a los bienes heredados por su causante del primer transmitente si hubiera aceptado la herencia, pero que, si fallece sin aceptarla ni repudiarla, en aplicación de la llamada teoría moderna, no llegará a heredar el transmitente y el usufructo universal no se extenderá a tales bienes. Resulta incluso más inexplicable si se tiene en cuenta que la ley no fija plazo para la aceptación y que la repudiación sólo puede tener lugar de forma expresa y en documento público.
La consecuencia prevista en ambas resoluciones, basadas en la aceptación radical de la teoría moderna, es la misma para la esfera patrimonial del transmitente que si hubiera repudiado la herencia del primer causante cuando, en base al artículo 461-6 CCCat, la repudiación de la herencia debe hacerse de forma expresa en documento público. Curiosamente, se da al silencio valor de repudiación sólo en relación con el transmitente pero no en relación con el transmisario que, también curiosamente, entra en la sucesión del primer causante por ser precisamente heredero del transmitente.
En cuanto a la esfera personal del primer causante, los efectos colaterales de la teoría de la adquisición directa siguen sorprendiendo. Resulta ser su sucesor in loco et ius una persona distinta de la que él designó. Incluso su diario y su correspondencia personal pasará a alguien en quien no depositó su confianza alguna.
Notemos que nos hallamos ante un mecanismo distinto del de la renuncia. La renuncia abre paso a la sustitución vulgar ordenada en testamento o, en su defecto, al mecanismo de llamamientos de la sucesión intestada. En ambos casos la ley de la sucesión es la voluntad del testador, ya sea expresada en el testamento o presunta en la sucesión intestada. Por el contrario, la teoría de moderna de la adquisición directa desmonta la testamentifacción activa del primer causante, pilar y punto de partida de toda sucesión. La ley de la sucesión del primer causante no es su voluntad, expresa o presunta, sino la voluntad del transmitente, que es quien le designa heredero a aquél. Por otra parte, el silencio o la aceptación del transmitente acaba cambiando los llamamientos efectuados por el primer causante sin mediar su voluntad (expresa o presunta). Más aún, tampoco media la voluntad del propio transmitente. Del silencio del transmitente no se pueden deducir los efectos propios de una repudiación que le excluye de la herencia del primer causante en favor del transmisario y no cabe duda de que esta es la consecuencia de la teoría moderna. La repudiación, en nuestro sistema, ha de ser expresa y en documento público.
Siendo así que los transmisarios derivan su condición del transmitente de tal forma que si el transmitente nombra herederos a dos o más personas dividirán entre ellos su derecho ¿cómo se explica que, por el contrario, no afecte al transmisario la división ordenada por el transmitente entre el nudo propietario y el usufructuario por más que uno sea llamado a título de heredero y el otro de usufructuario?
Llegados a este punto, se hace insoslayable recurrir a GARCÍA GOYENA, de cuyo Proyecto arranca el Código Civil. Pero antes, una aclaración personal. La vocación sucesoria y el ius delationis no son conceptos dispares. Son el mismo fenómeno contemplado desde el punto de vista del causante o desde el punto de vista del heredero. El fenómeno es el mismo, unas relaciones personales y patrimoniales vacantes por la muerte de su titular que buscan un nuevo titular. Sólo varía el punto de observación. Desde el punto de vista de la herencia vacante hay una vocación a este conjunto de relaciones y desde el punto de vista del heredero un ius delationis que permite aceptarlo o repudiarlo. Por consiguiente, no puede haber vocación a un heredero y ius delationis para otro distinto porque es un mismo y único fenómeno pero contemplado desde dos puntos de vista. La clave de bóveda que explica la dificultad a la que nos enfrentamos está en el principio de que nadie está obligado a recibir un beneficio sin su consentimiento (y menos aún un perjuicio si la herencia es deficitaria). Debe haber un pronunciamiento.
“No cabe que la vocación se dirija a un heredero y la delación recaiga en otro distinto”
A modo ilustrativo veamos la solución alemana al problema a través de la transmisión ope legis a favor del heredero acompañada del derecho a repudiar. El parágrafo 1943 del BGB dispone que “La herencia se considera aceptada si el heredero no la repudia dentro del plazo legal” y el siguiente parágrafo 1944: “El heredero tiene un plazo de seis meses para rechazar la herencia”. Y el parágrafo 1944, Abs.2 Satz 2: “Si el heredero muere antes de que expire el plazo, el derecho a repudiar pasa a sus herederos, quienes pueden ejercerlo dentro del plazo aplicable a ellos”. En Francia: le mort saisit le vif.
En Alemania y Francia queda resuelto el impasse en que se encuentra la herencia aunque por la vía inversa, la transmisión ope legis de la herencia del primer causante en el transmitente con la facultad repudiar. Pero siempre transitando del primer causante al transmitente. Quien pierde el derecho a repudiar a falta de pronunciamiento es el transmitente. El transmisario sólo sustituye in loco et ius al transmitente si fallece en el breve plazo de seis meses contados desde la muerte del causante sin repudiar. Si no repudia expresamente en este plazo adicional el transmisario en nombre del transmitente, la herencia del primer causante, por razón del automatismo de la aceptación, pasará ope legis al transmitente, no al transmisario. El transmisario sólo sustituye al transmitente en el pronunciamiento.
La necesidad del pronunciamiento obedece a la misma finalidad en España que en Alemania o Francia. Sucede que en España -como en Italia- atendido que no se da el automatismo de la saisine y tampoco se fija un plazo para la aceptación o la repudiación, queda pendiente el pronunciamiento. Al igual que en el par. 1944, Abs.2, Satz 2, lo formula el transmisario como sucesor in loco et ius del transmitente. En nombre del transmitente y para al transmitente. No para sí, porque vocación y ius delationis son lo mismo, un traspaso sucesorio en el que sólo varía el punto de vista. No cabe una vocación a favor de un sujeto y una delación a favor de otro distinto.
Acudamos, ahora sí, al autor inicial del texto que recogerá casi al pie de la letra el Código Civil español.
El ius transmisionis en García Goyena
GARCÍA GOYENA en sus “Concordancias, motivos y comentarios…” (1) considera el derecho del transmitente a la herencia del primer causante como “parte de su patrimonio como cualquier otro de toda especie”.
El artículo 856 de su texto rezaba:
“Por la muerte del heredero, sin aceptar ni repudiar, se transmite a los suyos el mismo derecho que él tenía, aunque haya muerto ignorando que le había sido deferida la herencia.
Si son varios los herederos y hay discordia, aceptarán los que quieran y los que no quieran no; pero los que acepten lo harán por la totalidad.
Si la discordia fuere sobre aceptar a beneficio de inventario o sin él, se aceptará a beneficio de inventario y aprovechará a todos los coherederos”.
Comenta: “Porque el difunto ignorase su derecho, ¿dejaría éste de corresponderle, y de ser parte de su patrimonio como cualquier otro de toda especie? Pero convenía expresarlo para no dejar asidero a los cavilosos”.
No puede quedar todo el mecanismo expresado con mayor claridad. Teniendo en cuenta que el derecho sucesorio es una maquinaria de relojería y que cada elemento debe corresponderse con el resto, sustituir aisladamente una pieza por otra es tanto como cambiar el volante de un reloj por otro de distinto tamaño. De ahí los chocantes resultados obtenidos en los casos presentados cuando se observan desde el ángulo de la justicia material.
GARCÍA GOYENA cierra todavía hoy el debate que plantea RIVERO SÁNCHEZ COVISA en su brillante conferencia sobre del derecho de transmisión pronunciada en la ACADEMIA MATRITENSE DEL NOTARIADO el día 30 de enero de 2025 sobre si el ius delationis pertenece al transmitente o al transmisario. El ius delationis es un derecho que pertenece al patrimonio del transmitente “como cualquier otro de toda especie”.
GARCÍA GOYENA, en cuyo Proyecto arranca el artículo 1006 del Código civil, no deja espacio alguno para la teoría de la adquisición directa. No hay que ir más lejos. La tesis de la adquisición directa de ALBALADEJO puede tener su recorrido conceptual, pero no obedece al conjunto del mecanismo sucesorio que se diseña en el Código Civil. Por ello genera disfunciones y no obtiene la justicia material. Las excepciones que es preciso hacer para conseguirla no llevan sino a demostrar su error. GARCÍA GOYENA mantiene todavía hoy su autoridad.
Yo sólo añadiría que el mero silencio del transmitente no puede tener para él los mismos efectos que una repudiación, que ha de ser expresa y, por disposición del propio Código, hacerse ante notario en instrumento público. Está en el casi inmediato artículo 1008 del Código Civil. Este es el marco conceptual del Código Civil español.
Por otra parte, ¿cómo podría pensarse que la vocación a un patrimonio hereditario puede engendrar un derecho personalísimo sin contenido patrimonial? (2).
“Corresponde un prudente y nostálgico ‘volver por donde solíamos’”
Por ello he sostenido en anteriores trabajos:
- Que la lectura integradora de los artículos 1006, 1008, 759, 799 del Código Civil español -y de los artículos 461-13, 412-8.3 y otros del Código Civil de Cataluña- permite concluir que la mens legislatoris está pensando en la teoría de la doble adquisición y no en la adquisición directa.
- Que el silencio del transmitente no puede tener los mismos efectos que una repudiación, que ha de ser expresa.
- Que la teoría de la adquisición directa sustrae al primer causante la testamentifacción activa poniendo como su sucesor directo in loco et ius a alguien a quien tal vez no hubiera deseado ver en esta posición.
- Que la teoría de la adquisición directa contempla dos delaciones, lo que no tiene encaje legal sin forzar los conceptos.
- Que cuando la jurisprudencia ha aplicado al pie de la letra la teoría de la adquisición directa, el resultado no equilibra suficientemente los intereses en juego.
- Que el transmitente tiene un derecho sobre la herencia del primer causante “como cualquier otro de toda especie”.
- Que no hay un ius delationis sin contenido patrimonial. Lo que el Tribunal Supremo clasifica como derecho o poder de modificación jurídica comporta un valor patrimonial innegable y este valor, como dice la DGSJFP, debe ser tenido en cuenta en la herencia del transmitente.
- Que no hay un ius delationis como derecho o poder autónomo sino un patrimonio que cambia necesaria e ineludiblemente de manos por fallecimiento del anterior titular -lo que puede ser visto desde el punto de partida o de llegada- y la consecuencia del principio de que nadie está obligado a recibir un beneficio (y menos un quebranto) sin su consentimiento.
- Que en el derecho catalán el artículo 412-8.3 que dice: “La indignidad del transmisario respecto al causante determina la ineficacia del derecho de transmisión” no es redundante (como piensan PUIG FERRIOL, ROCA TRIAS y GARCÍA VILA) sino coherente con la teoría de la doble adquisición. Sería redundante en la teoría de la adquisición directa, porque es obvio que si el transmisario sucede directamente al primer causante y resulta indigno, no puede heredarle. Pero tiene todo su sentido en la teoría de la doble transmisión. Si el transmisario resultara ser persona indigna de suceder al primer causante repugnaría que le heredara por medio del transmitente. Precisamente por eso lo que hace el Código Civil de Cataluña es desactivar el derecho de transmisión: “determina la ineficacia del derecho de transmisión”. No hay redundancia sino todo lo contrario. Admisión de la procedencia ab initio la doble sucesión en el que no jugaría la indignidad del transmisario respecto del primer causante, pero inmediata desactivación del derecho de transmisión para que no llegue a heredar al primer causante un transmisario que sería indigno si le sucediera directamente. Abunda esta idea que el artículo 461-6 CCCat también exija que la repudiación de la herencia deba hacerse de forma expresa en documento público y, por consiguiente, no cabe atribuir al silencio del transmitente los mismos efectos que derivarían de una repudiación.
- Algo parecido bien podría concluirse por vía interpretativa en el marco del Código Civil “español”.
A modo de resumen
En los cuatro casos analizados la aplicación de la teoría moderna de la adquisición directa produce un resultado difícilmente conciliable con una previsible voluntad del testador, expresada en testamento o presumida por el orden de la sucesión intestada. Ante la inviabilidad práctica de la teoría llamada “moderna” del derecho de transmisión, procede la recuperación de la clásica de la “doble transmisión” sin tener que recurrir a los equilibrios a que se ve obligada la DGSJFP distinguiendo entre el contenido personal y el patrimonial del ius delationis. Vocación y delación reflejan un mismo traspaso sucesorio contemplado desde distinto punto de vista, ya del causante, ya del heredero. Por ello, no cabe que la vocación se dirija a un heredero y la delación recaiga en otro distinto. En definitiva, corresponde un prudente y nostálgico “volver por donde solíamos”.
(1) GARCÍA GOYENA. “Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español”, pág. 222. Editorial Base. Barcelona, 1973.
(2) No debe confundirnos el artículo 46 de la Ley Hipotecaria. Este precepto no contempla la inscripción de un ius delationis como derecho patrimonial. La mera solicitud de la anotación preventiva a favor de un concreto sujeto de derecho (art.42.6 LH) implica una aceptación tácita, del propio heredero o por vía subrogatoria, pasando de ius delationis a derecho hereditario en abstracto. Pero ello no supone que, en sí mismo, el ius delationis tiene un contenido patrimonial y que hacer transitar este contenido patrimonial del transmitente al transmisario provoca profundos desajustes.
Palabras clave: Derecho de transmisiones, Vocación, Delación.
Keywords: Right of transfer, Heirship, Offer of an inheritance.
Resumen Considerando los intereses en juego en los cuatro casos reales que se analizan y ante la inviabilidad práctica de la teoría llamada “moderna” del derecho de transmisión, procede en opinión del autor la recuperación de la teoría clásica de la “doble transmisión”, sin tener que recurrir a los equilibrios a que se ve obligada la DGSJFP distinguiendo entre el contenido personal y el patrimonial del ius delationis. Abstract In view of the interests at stake in the four real cases analysed, and the practical unfeasibility of the "modern" theory of the right of transfer, the author believes that a restoration of the classic theory of "double transfer" is necessary, without having to strike the balance which the Directorate General for Registers and Notaries has to engage in by making a distinction between the personal and patrimonial assets in the ius delationis (right of inheritance). |







