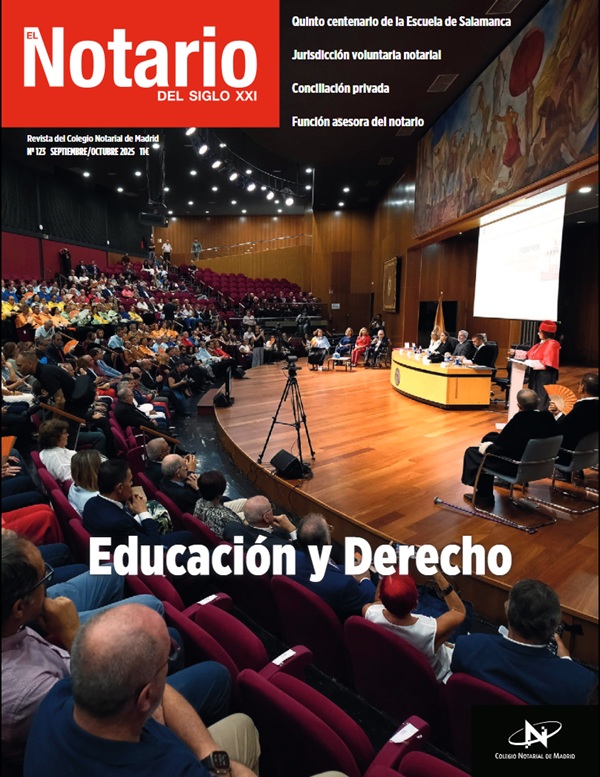
ENSXXI Nº 123
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
Artículos relacionados
Gestación subrogada: de entrada, no

Notario de Valdemoro (Madrid)
La Instrucción de la DGSJYFP de 28 de abril de 2025
Con la Instrucción de la DGSJYFP de 28 de abril de 2025, legislación, Justicia y Administración coinciden por primera vez alineadas -aunque no coordinadas- en contra de la gestación subrogada y de la admisión automática de los efectos de la practicada en el extranjero. Se resumen los hitos jurídicos que han llevado a la actual situación.
La “comisión Palacios” formada en el Congreso en 1986 elaboró un informe sobre el que se redactó la proposición de ley que terminó siendo la primera Ley de Técnicas Reproducción Asistida (Ley 35/1988). Se recomendaba la prohibición de la gestación por sustitución “en cualquier circunstancia” y la persecución criminal de “las personas que participaran en el contrato” y “de las agencias e instituciones que las facilitaran”. El artículo 10 de la redacción final de la ley estableció un efecto obligacional (la nulidad del contrato) y eliminó la mención explícita a la figura en el elenco de infracciones y sanciones del artículo 20. La actual Ley sobre la materia (Ley 14/2006) mantuvo la literalidad del artículo 10 y la nulidad radical del contrato, derivada no de la prohibición sino de la ilicitud de la causa.
Existen dos grandes sistemas internacionales acerca de la articulación jurídica de la gestación subrogada: el californiano y el ucraniano. En el primero (California Family Code, section 7611), comitentes y gestante formalizan un contrato con intervención letrada que, tras el embarazo, se somete a una homologación preventiva por un juzgado civil; nacido el hijo, se presenta demanda por comitentes y gestante para la ejecutividad del contrato, que termina por sentencia que ordena a todas las partes la entrega de la custodia del nacido a los progenitores de intención; esta sentencia se inscribe en el Registro Civil californiano, que emite una certificación reflejando el nacimiento y la filiación solo respecto de los dos progenitores comitentes, con omisión de la identidad de la madre gestante y del carácter subrogado de la gestación. En el sistema ucraniano, la clínica expide el certificado médico de nacimiento y se acompaña un informe de identidad de ADN entre el nacido y al menos uno de los progenitores comitentes, así como una declaración de la madre gestante consintiendo que su hijo salga definitivamente de territorio ucraniano y se inscriba en el Registro Civil de destino como hijo del progenitor biológico. Variante de este último sistema es el ruso, en el que a lo anterior se añade una sentencia obtenida en procedimiento judicial provocado por los padres comitentes, en general contra el Registro Civil ruso que hubiera podido denegar la inscripción del nacido solo como hijo de los comitentes, sentencias siempre obtenidas sin intervención procesal de la gestante.
“Por primera vez, legislación, Justicia y Administración coinciden alineadas en contra de la gestación subrogada”
La Resolución de la DGRN de 18 de febrero de 2009 amparó la inscripción en el Registro Civil español de una certificación registral californiana, sin aportación de sentencia ni contrato de gestación alguno. Lo fundamenta en que el control de legalidad de las certificaciones registrales extranjeras alcanzaría tan solo a verificar que se trataba de un documento público autorizado por una autoridad extranjera que desempeñara funciones equivalentes, en aplicación de los artículos 23 de la Ley del Registro Civil de 1957 y 81 y 85 del Reglamento del Registro Civil de 1958; pero sin poder calificar la relación de filiación conforme a la legislación positiva interna.
La Instrucción de la DGNR de 5 de octubre de 2010 amparaba las inscripciones de los nacidos fuera por gestación subrogada si se aportaba una resolución judicial del país de origen declarando la filiación del nacido respecto de los comitentes (sistema californiano). La resolución judicial extranjera tenía que ser avalada por auto de exequátur, salvo que tuviese su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria, bastando en tal caso control incidental previo por el encargado del Registro Civil español. Se rechazaba la inscripción si se pretendía solo en virtud certificación registral extranjera o simple declaración acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor, sin mención de identidad de la gestante. La clave de la Instrucción radica en que la mención al procedimiento “análogo” al de jurisdicción voluntaria escamoteaba a los jueces el control de legalidad sustantivo de las sentencias extranjeras sobre gestación subrogada y, con ello, la previsible invocación de la excepción de orden público para denegar la inscripción, reconduciéndolo a la vía administrativa (“control incidental”) y, en concreto, a un reducidísimo grupo de funcionarios diplomáticos encargados de los registros civiles consulares que concentraban la mayoría de casos (Los Ángeles, Kiev, San Petersburgo, Mexico D.F.…), dependientes jerárquicamente a estos efectos del Ministerio de Justicia.
La sentencia del Tribunal Supremo -Pleno- de 6 de febrero de 2014 (rec. 245/2012) inicia la jurisprudencia sobre el tema. Rechazó la inscripción en el Registro Civil de una certificación registral californiana, entrando a considerar el trasfondo sustantivo de la institución (criterio de ley aplicable por aplicación de normas de conflicto) y no solo la regularidad formal del documento presentado a inscripción (criterio del reconocimiento de decisiones extranjeras). Califica la gestación subrogada como contraria al orden público internacional español, sin que proceda atenuación alguna, y sin que la consideración del interés superior del menor pueda conducir a un resultado distinto.
“Existen dos sistemas: el californiano, a través de sentencia que homologa el contrato y dispone su inscripción registral sin mención de la gestante; y el ucraniano, con certificación de nacimiento y de identidad genética, y documento de renuncia de la gestante”
El auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2015 (rec. 245/2012) desestima el recurso de nulidad de actuaciones contra la sentencia anterior por supuesta violación de derechos fundamentales. Introduce en el debate dos sentencias de 26 de junio de 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los casos Mennesson y Labassee, en las que se condenó a Francia por la denegación de la inscripción de sendas certificaciones registrales estadounidenses idénticas a la del caso español. La Sala I rechazó la analogía porque la legislación francesa se amparaba en el orden público para denegar a los menores toda opción de adquirir la nacionalidad francesa y heredar a sus progenitores comitentes, mientras que la española ofrecía ya por entonces la opción del reconocimiento de la filiación y de la adopción como mecanismos legales para normalizar la relación familiar.
Pese a la sentencia de la Sala I, la Dirección General, en Resolución de Consulta de 11 de julio de 2014 declaró la plena vigencia de la Instrucción de 5 de octubre de 2010. En esa línea, resoluciones como las de 19 de diciembre de 2014, 3 de noviembre de 2017 o 16 de marzo de 2018, reiteraron los requisitos para la inscripción de las resoluciones y de las certificaciones registrales extranjeras.
La Instrucción de la Dirección General de 14 de febrero de 2019 confirma el núcleo argumental de la instrucción de 2010 en favor de la admisión de la gestación subrogada como cuestión de Derecho Internacional Privado, considerando el supuesto como materia de reconocimiento de documentos extranjeros y no de determinación de ley aplicable en virtud de norma de conflicto, con control de legalidad sustantivo de la institución. Pretendió ampliar el margen de su inscripción; mantuvo como título inscribible la sentencia extranjera con exequatur o con control incidental por funcionario (sistema californiano), cuyos requisitos matizaba ligeramente respecto a la anterior, y la certificación registral extranjera. Pero añadió ex novo la declaración y certificación médica del nacimiento del menor (sistema ucraniano), exigiendo de éstas que constara la identidad de la gestante y la determinación de la filiación paterna mediante el reconocimiento por el padre español comitente, acompañada de prueba biológica de su paternidad (ADN), extraordinariamente facilitada por encomendarse su calificación al arbitrio del encargado del registro, sin suficientes garantías procesales.
La anterior Instrucción ni siquiera fue publicada en el BOE ni llegó a entrar en vigor, siendo inmediatamente derogada por la inmediata de 18 de febrero de 2019 (4 días posterior) recogiendo con flaca argumentación jurídica los criterios ideológicos hostiles a la figura ya dominantes en el Gobierno.
Desde entonces todos los anuarios de la Dirección General recogen unas pocas resoluciones cada año confirmando decisiones denegatorias de inscripciones de gestaciones subrogadas en registros consulares aplicando los criterios de la instrucción de 2010. Han sido muchos más los casos de calificación favorable a la inscripción, que no dejan huella si el fiscal no recurre la inscripción y resultan de difícil control estadístico (el Ministerio de Justicia dice que en 2024 se inscribieron 154 niños en virtud de resolución extranjera de gestación subrogada).
“La Instrucción de la DGNR de 5 de octubre de 2010 escamoteaba a los jueces el control de legalidad de las sentencias extranjeras sobre gestación subrogada, sobre criterios de Derecho Internacional Privado”
Los tribunales de justicia de distintos órdenes y grados han venido por su parte aplicando la tesis iniciada con la reseñada sentencia de 2014 en sentido contrario a la gestación subrogada, esencialmente por vulneración del orden público. Así:
- Sentencia del Tribunal Supremo -Pleno- de 31 de marzo de 2022 (rec. 907/2021): rechaza la maternidad reclamada por posesión de estado a favor de una madre española respecto de un niño nacido en México por gestación subrogada. La sala remite a la madre a la adopción, pese a que ella era más de 45 años mayor que el niño (art. 176.2.3 CC).
- Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2023 (rec. 6189/2022): pareja de varones no casados que conciertan paralelamente sendos contratos de gestación subrogada en California de los que nacen dos parejas de niños, una de cada, hijos biológicos de cada uno de los padres comitentes. Rota la relación, uno de ellos demanda al otro reclamando su propia paternidad de los hijos biológicos del otro, y el reconocimiento de la paternidad del otro sobre los hijos biológicos del demandante, además de custodia compartida de los dos padres sobre los cuatro niños e importantes prestaciones económicas. Se desestima la demanda basándose en que ninguno de los dos progenitores intervino ni prestó consentimiento para la gestación de los hijos biológicos del otro, ni pretendió adoptarlos en los años de convivencia familiar, añadiendo que la simple posesión de estado de hijos no es por sí solo medio de determinación de la filiación.
- Sentencia del Tribunal Supremo -Pleno- de 4 de diciembre de 2024 (rec. 7904/2023): deniega el exequatur a una sentencia que avalaba un contrato de gestación subrogada celebrado en Texas al modo californiano. Reafirma los mismos argumentos de la sentencia de 2010, en especial el relativo al orden público, con renovada contundencia expresiva, añadiendo la disponibilidad de la reclamación de la filiación y la adopción como mecanismos para normalizar las relaciones familiares, y mencionando como novedad la necesaria disuasión de la actividad de los mediadores y la relevancia penal del supuesto.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2025 (rec. 5545/2024): niñas nacidas en México por gestación subrogada con aportación de material genético del padre comitente; se inscribe el nacimiento en el Registro consular a nombre de la madre gestante y del padre biológico comitente, a solicitud de ambos; llegados a España, el padre impugna la filiación materna basado en la falta de conexión biológica de las niñas con ella. El Tribunal Supremo declara que “como mejor se protege al menor nacido de una gestación por sustitución es atribuyendo la condición de madre a la mujer que da a luz al menor” y que anular su inscripción vulneraría el derecho de las niñas a conocer a sus progenitores, a ser cuidadas por ella en caso de fallecimiento o incapacidad de su padre, y a heredarla.
“El Tribunal Supremo español califica la gestación subrogada como contraria al orden público internacional, sin que el interés superior del menor pueda alterar este juicio”
En contraste, determinados pronunciamientos reconocen algunos efectos legales a la gestación subrogada, secundarios o por analogía con instituciones concomitantes. Así, en el ámbito de lo social, bajas por maternidad e indemnización por nacimiento a favor de los progenitores comitentes, por analogía con la adopción y acogimiento (ej. STS -4ª- de 19 de octubre de 2016, rec. 1650/2015 y STS -4ª- de 22 de marzo de 2018, rec. 2770/2016). Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 septiembre de 2024 (rec. 8567/2023) permite la inscripción en el registro civil del domicilio de los padres de un nacido en Ucrania, sin que se refleje ni el lugar del nacimiento, ni la artificialidad de la gestación, ni la adopción ulterior, aplicando por analogía criterios de las adopciones internacionales. En la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 2024 (STC 28/2024), un niño nacido en Ucrania es inscrito en el Registro Civil español como hijo biológico del padre y de la gestante ucraniana; la esposa del padre inicia en España el procedimiento de adopción, denegada en apelación; la esposa acude en amparo al Tribunal Constitucional, que lo concede por considerar que la audiencia no se ciñó al control de requisitos legales de la adopción sino que puso en tela de juicio la relación de filiación del menor “sobre la posibilidad de fraude en la atribución de la paternidad”, resultando que el asiento de inscripción se hallaba bajo la salvaguarda de los tribunales.
La Instrucción de la DGSJYFP de 28 de abril de 2025 cierra el círculo por el momento. Declara que “la situación ha cambiado” a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2024 y en consideración a ello deroga la Instrucción de 5 de octubre de 2010 y excluye explícitamente la sentencia firme, la certificación registral y la certificación médica acompañada de declaración como documentos extranjeros idóneos para la inscripción en el Registro Civil de los nacidos fuera de España por gestación subrogada, retrotrayendo sus efectos a todos los procedimientos en trámite al tiempo de su publicación.
Hay que destacar las profundas diferencias que separan las posiciones contrarias a la gestación subrogada de la Justicia y de la actual Administración. La jurisprudencia de la Sala I tiene sólidos fundamentos en la dogmática jurídica y contrarresta eficazmente los argumentos de la tesis favorable. Resulta homologada internacionalmente por su coincidencia con la Opinión Consultiva emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Protocolo número 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 10 de abril de 2019: este documento excluye que las vicisitudes inherentes a la formalización judicial de la filiación del progenitor biológico y la adopción por el otro sean contrarias por excesivas al artículo 8 del Tratado Europeo de Derechos Humanos, que protege las relaciones familiares, y su argumentación está en el núcleo resolutorio de la vigente jurisprudencia europea sobre el tema: sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2021, caso Valdís Fjölnisdóttir y otros contra Islandia, y 22 de noviembre de 2022, caso D.B. y otros contra Suiza, etc. Por todo ello, la postura del Supremo español tiene visos de permanencia y de adaptación a las futuras reformas legales y a la sensibilidad social sobre la materia.
“La Instrucción 28 de abril de 2025 excluye la sentencia firme, la certificación registral y la certificación médica como documentos extranjeros idóneos para la inscripción de los nacidos por gestación subrogada”
En contraste, la posición que aflora en la instrucción vigente del Ministerio de Justicia resulta de claro corte ideológico. El impulso político consecuente se ha materializado en disposiciones de estricto carácter jerárquico, prohibición sin matices, retroactividad cuestionable y sustracción al debate y al matiz jurídico de las decisiones adoptadas. Las dos disposiciones que materializan esta tesis denotan deficiente fundamentación jurídica: la Instrucción de la Dirección General de 18 de febrero de 2019, derogatoria de la de cuatro días antes, y la vigente de abril del 2025. Lo anterior, unido a la falta de homologación de esta tesis en los ordenamientos y jurisprudencia europeos la conjeturan muy vulnerable a los vaivenes del turno político.
Tras esta instrucción, la situación legal de la gestación subrogada practicada fuera de España es aproximadamente la siguiente.
Es clara la devaluación de los servicios de los intermediarios españoles. Su persecución criminal está entorpecida por la falta de bilateralidad en la incriminación (art 23.2.a LOPJ); por el insuficiente desarrollo jurisprudencial de los tipos penales de los artículos 221 (venta y sustracción de menores) y 401 del Código Penal (usurpación de estado civil) y por la inacción de la Fiscalía (art 23.2.b LOPJ). Más clara es la responsabilidad penal si todo el proceso o al menos el nacimiento se producen en España, como reconoce expresamente la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2024, rec. 7904/2023, F.J. 4º, ap. 2, p. 4º.
El progenitor con vínculo biológico se ve obligado, además de a poder demostrarlo, a ejercitar dentro de plazo acción de reclamación de su propia paternidad extramatrimonial (arts. 120, 3 y 4 CC y 10.3 LTRA). Pero si por entonces la filiación está determinada registralmente respecto a la madre gestante, lo que es exigencia del artículo 44.4.2 de la Ley Registro Civil y dicha previa inscripción actúa como requisito de procedibilidad de la acción de reclamación (art. 764 y ss. LEC), el reconocimiento extemporáneo de la filiación del comitente exigirá el consentimiento del representante legal del reconocido o del progenitor conocido (art. 124 CC), o sea, en los dos casos, de la gestante. Aflora incertidumbre sobre su actitud, quien pese a haber renunciado a su maternidad con arreglo a la legislación de origen, nula en España, podría ahora intentar retractarse con arreglo a la ley española (art. 177.2 CC) y al artículo 4.c.4 del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, y mercadear con su conformidad al reconocimiento por el comitente, en forma de indemnizaciones o alimentos para sí, peticiones de custodia o visitas sobre su hijo, reintegración a su país de origen, etc.
La adopción del nacido por la pareja del comitente con vínculo biológico, sea la pareja natural u homosexual, matrimonial o de hecho, estaría en principio facilitada por el vínculo biológico del adoptado con el otro comitente, si es que ya está determinado legalmente, y no parece viable procesalmente el solapamiento ni la acumulación de ambos procedimientos. La adopción no requeriría propuesta previa ni declaración administrativa de idoneidad del adoptante (art. 176.2.2 CC), sino solo el asentimiento del consorte o pareja (art. 177.2.1 CC). Sin embargo, el artículo 177.2.2. del Código Civil exige el asentimiento de los progenitores del adoptando, lo que de nuevo implica la conformidad de la madre gestante, cuya inscripción registral como progenitora puede subsistir junto con la del progenitor biológico. La resistencia de la gestante a la adopción de su hijo por la pareja del progenitor biológico, o la simple declaración de innecesaridad de su consentimiento (art. 177.2.2 CC), enerva el procedimiento de adopción en jurisdicción voluntaria y lo reconduce a un contencioso ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
“El reconocimiento de la filiación por el progenitor biológico y la adopción por el no biológico están condicionados por la necesaria intervención de la madre gestante”
Por lo demás, el éxito de la adopción es dudoso: el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona -18ª- de 16 de octubre de 2018 (nº 565/2018 rec. C391/2018) la rechazó respecto de una gestación subrogada en Tailandia por dos varones españoles, uno de los cuales consiguió inscribirse en el registro consular como progenitor biológico, desestimando la audiencia la adopción por el otro por la falta de consentimiento fehaciente de la madre gestante. En la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 2024 (STC 28/2024), la audiencia también había rechazado la adopción por las dudas sobre la verdad de la conexión biológica entre el marido de la esposa adoptante con el niño gestado en Ucrania por mujer tercera.
Lo anterior determina la entrada en juego de otros factores. La indefinición jurídica de la situación familiar la expone a una intensa monitorización por los servicios sociales. Se abren dudas sobre la efectiva concurrencia en esta fase de la posesión de estado de hijo a efectos, entre otros, del cómputo de los plazos del ejercicio de las acciones de reclamación de la filiación (arts. 131 y 133 CC). Queda excluida toda intervención de Notario, no solo en la formalización o legitimación de firmas de contratos de gestación subrogada (Instrucción DGRN de 6 de noviembre de 2014), sino también en la autorización de actas de notoriedad de la posesión de estado del hijo así gestado. Además, los procedimientos anteriores están sujetos al control judicial del respeto al interés del menor, por lo que habrá que ponderar la subsistencia en el tiempo de la común voluntad procreadora de los comitentes, condicionada de origen por su mercantilidad, y si la relación familiar y de pareja ha sobrevivido al tiempo, al coste y a la tensión de los conflictos provocados, en términos que permitan asegurar al niño una efectiva integración en un núcleo familiar estable (así, STS 4 de diciembre de 2024, F.J. 5º, p. último).
Palabras clave: Gestación subrogada, Orden público, Filiación, Adopción, Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Keywords: Surrogacy, Public order, Relationship, Adoption, European Court of Human Rights.
Resumen En materia de gestación subrogada, todos los antecedentes normativos han resultado inequívocamente contrarios a la aceptación o regulación de la figura y a la admisión de los efectos de la practicada en el extranjero. El Tribunal Supremo también la ha rechazado sin oscilaciones desde sus primeros pronunciamientos en 2014, como contraria al orden público. En este panorama resultaba anómala la posición de la DGRN, usando sus facultades jerárquicas para permitir la inscripción en los registros consulares de hijos de españoles así gestados, esquivando el control sustantivo de la figura por los tribunales nacionales. La Instrucción de 28 de abril de 2025, elimina por el momento esa disfunción, si bien lo hace desde criterios más ideológicos que jurídicos y de dudosa homologación internacional. La regularización en España de las relaciones familiares resultantes de esta práctica presenta inquietantes incertidumbres jurídicas. Abstract All legislative precedents covering surrogacy have been unambiguously against any acceptance or regulation of these arrangements, and against any acceptance of the effects of surrogacy that has taken place in other countries. Spain's Supreme Court has also unreservedly rejected it as contrary to public order since its first rulings in 2014. The position of the Directorate General for Registers and Notaries was inconsistent with this situation, as it used its hierarchical powers to permit the registration in the consular registries of Spaniards' children conceived as a result of surrogacy, avoiding any substantive oversight of the arrangements by Spanish courts. The Order of 28 April 2025 overcomes this problem for the time being, although it does so on the basis of ideological rather than legal criteria, for which forthcoming international approval is uncertain. The legalisation of family relationships arising from surrogacy in Spain creates disturbing legal uncertainties. |







