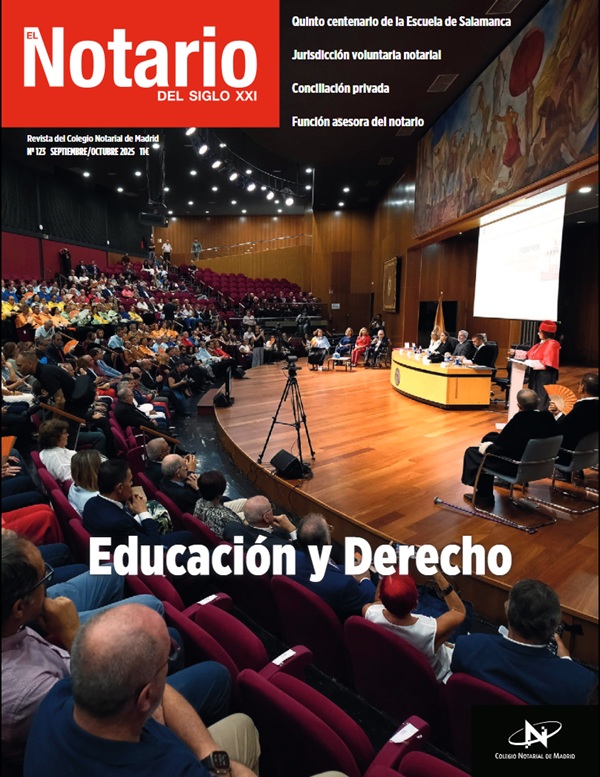
ENSXXI Nº 123
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
Quinto centenario de la Escuela de Salamanca

Notario de Madrid
Rodrigo Tena Arregui es notario de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense, Juan Carlos I y CUNEF. Patrono de la Fundación Hay Derecho, Fundación CIVIO y Fundación Notariado. Es autor de los ensayos Ocho minutos de arco. Ensayo sobre la importancia política de los arquetipos morales, Machado Libros, 2005 y Huida de la responsabilidad, Deusto, 2024.
Una reflexión sobre lo que su pensamiento puede ofrecernos hoy en día
Durante seis largas jornadas del mes de septiembre de 1526, un joven doctor formado en París, prácticamente desconocido en la Universidad de Salamanca, realiza los ejercicios de oposición a la cátedra vacante de Prima de su Facultad de Teología. Manifiesta tal maestría y profundidad de conocimientos que, sorprendentemente, obtiene la plaza con gran ventaja de votos frente a su competidor, un prestigioso catedrático de filosofía moral de la propia Universidad (1). Jura sus estatutos ese mismo mes, y a partir de ese momento comienza uno de los periodos de producción intelectual colectiva más brillantes de la historia de Europa, conocido como Escuela de Salamanca, Escolástica española o Segunda escolástica, según los diferentes gustos o, especialmente, según el ámbito de autores que queramos comprender con la expresión.
A Francisco de Vitoria, que así se llamaba nuestro doctor, le seguirán pronto otros muchos nombres ilustres. Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Medina, Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias y, a medida que ampliamos el ámbito, Luis de Molina, Gabriel Vázquez, Francisco Suárez…, son solo algunos de ellos. El año que viene, en consecuencia, se celebra el quinto centenario de la fundación de la escuela y, sin duda, será una ocasión ideal para reivindicar su legado, comentar su influencia, fomentar su estudio crítico... y también para divulgar su pensamiento, del que quizás estemos más necesitados de lo que creemos.
“Conviene no exagerar la importancia de la Escuela como precursora de la modernidad, porque con ello traicionaríamos lo distintivo de su pensamiento -en muchos aspectos muy diferente del que domina en la actualidad- que es, paradójicamente, lo que hoy en día puede sernos de mayor utilidad”
Precisamente, este artículo no busca reivindicar su papel como precursora de la modernidad, ya sea en las ciencias naturales (ley de la caída de los cuerpos de Domingo de Soto), en la filosofía (concepto de sustancia de Suárez), en la política (Molina y Suarez sobre el contrato social), en la economía (Molina, Juan de Medina, Lugo, Azpilcueta, sobre la teorías subjetiva del valor y cuantitativa de dinero), o en el Derecho, tanto en el privado (teoría general del contrato y responsabilidad por daños), como, por supuesto, en el Derecho internacional y en el ámbito de los derechos humanos, en los que tuvo un protagonismo especial el propio Vitoria. De hecho, no conviene exagerar su condición de precursores, porque con ello traicionaríamos lo distintivo de su pensamiento -en muchos aspectos muy diferente del que domina en la actualidad- que es, paradójicamente, lo que hoy en día puede sernos de mayor utilidad.
En consecuencia, mi objetivo es reflexionar sobre lo que la escuela puede aportar hoy a la gestión de los abundantes problemas del mundo actual, frente a los que nos sentimos tan impotentes. Pensemos que ellos vivieron en una época no tan diferente, marcada por las transformaciones sociales, por el descubrimiento del otro, por las crisis económicas, por las luchas ideológicas, por los avances científicos, por la globalización, por la emigración masiva y por la desigualdad. Los actores de ese mundo complejo, desde los soberanos en la Corte hasta los mercaderes en las plazas, les pedían consejo sobre los temas más variados, y su obligación era ofrecer una respuesta fundada y coherente. Por eso, quizás esas respuestas nos puedan servir hoy para algo, al menos como pistas para elaborar las nuestras.
Pero para ello tenemos que empezar por describir brevemente su planteamiento conceptual y metodológico, porque de eso deriva necesariamente todo lo demás.
Principios y método
Vitoria trae a Salamanca el tomismo, pero un tomismo abierto, en el que se aprecian influencias de otras escuelas, escotista y nominalista, y del humanismo, que conoce a la perfección. Sin duda, la base es aristotélica y tomista, apoyada en el reconocimiento de un orden natural objetivo, en la capacidad de la razón humana para desentrañarlo y en la existencia de las causas finales, especialmente en lo que se refiere a la actuación del ser humano. Conviene aclarar un poco este último punto, porque como veremos más adelante tiene gran importancia. Frente al nominalismo duro que la niega -y que además es el que terminará imponiéndose en la modernidad- la creencia en la causa final (2) implica reconocer que, a la hora de elegir entre las distintas opciones posibles, el ser humano, en cuanto criatura racional, se ve atraído a un determinado fin por el poder normativo de lo bueno, que en ejercicio de su libertad puede o no aceptar (3). Para Hobbes, un nominalista feroz, la causa final no existe, solo existe la causa eficiente, que es el último apetito o deseo anterior a la acción, nada más.
Pero un nominalismo dulcificado no dejará de producir cierta influencia en la escuela, especialmente en lo que hace al reconocimiento del poder de la voluntad humana, capaz de influir en el orden objetivo de la existencia. Tal cosa implica que a la hora de determinar en cada ámbito la causa final entren en juego muchos factores. Primero, tenemos que distinguir el orden de la justicia del orden de la caridad, y dentro de la justicia debemos distinguir la distributiva de la conmutativa. Pero, además, hay que tener en cuenta que la voluntad, ya sea en forma de decisión colectiva o individual, tiene capacidad para crear nuevos subórdenes o matizar los existentes. Por ejemplo, en opinión de Covarrubias, la justicia conmutativa no juega de la misma manera cuando hay consumidores que entre comerciantes, porque estos últimos han creado o aceptado voluntariamente una regla de juego propia donde prima la celeridad, la astucia o incluso el engaño, en aras a la prosperidad individual y general. Quién entra ahí sabe dónde se mete. Además, la configuración de ese poder de la voluntad bajo la forma de derecho subjetivo “natural”, constituye un freno y un límite a los requerimientos del Estado, que también hay que tener en cuenta.
“Su base es aristotélica y tomista, apoyada en el reconocimiento de un orden natural objetivo, en la capacidad de la razón humana para desentrañarlo y en la existencia de las causas finales, especialmente en lo que se refiere a la actuación del ser humano”
Todo esto implica que el método para precisar la causa final no sea sencillo. No se admiten modelos o plantillas prefabricadas, a las que hoy estamos tan acostumbrados (¿derechas o izquierdas?). Para llegar a la decisión correcta se exige ponderar una variedad de circunstancias, sin que quepa concluir en base a principios o reglas simples. A diferencia del casuismo moderno que, apoyado en una consideración de casos, genera reglas generales, el casuismo de la escolástica parte de principios y valores, pero luego desciende al caso para apreciar el posible conflicto entre esos principios, previa valoración de las consecuencias, y luego vuelve a subir para encontrar la regla que debe aplicarse. Todo eso implica una actitud a la hora de acercarse a los problemas más de explorador que de chamán, por seguir la terminología de Víctor Lapuente. Sin duda una actitud de la que hoy estamos muy necesitados.
Pues bien, la concurrencia de estos principios articulados a través de ese método produce sorprendentes efectos en los más variados campos, ya sea en el Estado, el Derecho, la economía, la moral, la emigración, las relaciones internacionales y la Inteligencia Artificial, como pasamos a comentar brevemente.
El valor de las instituciones políticas
La primera diferencia con lo que hoy resulta tan habitual se refiere al especial valor que la escolástica atribuye a las instituciones políticas. Conforme a la filosofía de Hobbes, el Estado es producto de esas causas eficientes bajo forma de apetitos (originariamente el miedo a la inseguridad radical, pero hoy primordialmente el interés) y funciona en la práctica encauzando de manera inteligente esas mismas motivaciones a través de leyes bajo amenaza de sanción. Este es, todavía hoy, el paradigma dominante y no es de extrañar que las instituciones actuales estén por ello sometidas a una enorme tensión, como consecuencia de la lucha de los intereses concurrentes y de su incapacidad para encauzarlos, cayendo así en el descrédito de manera continua.
El planteamiento escolástico es completamente diferente. La comunidad política es una creación natural, dada la naturaleza social del ser humano, pero el tipo específico de Estado surge por el pacto. Ahora bien, lo que mueve a generar las instituciones concretas en las que este se articula no es el miedo, sino nuestra receptividad a la verdad y a lo bueno (la causa final). La función de las instituciones no es canalizar las motivaciones individuales como causas eficientes, sino capacitar a los ciudadanos para recibir ese poder normativo de la verdad y del bien común, ya que individualmente carecemos de poder y perspectiva para ello (4). Solo a través de instituciones bien diseñadas que cumplan su función -y no estén capturadas por los intereses particulares- seremos capaces de identificar y perseguir el verdadero interés general.
De esta manera, el enfoque escolástico no ve las instituciones políticas -hoy bajo la moderna forma del Estado de Derecho- como un campo de batalla de los intereses particulares en el que a medida que sube la apuesta empieza a valer prácticamente todo, sino como un medio para alcanzar el genuino bien común (entendido como paz, justicia, prosperidad y preservación de la naturaleza) (5). Lo que hoy debería implicar que, en vez de padecer la lucha, la interpretación ventajista y la polarización a la que estamos tan acostumbrados, disfrutásemos del debate sincero, de la colaboración y la interpretación de las normas en función de sus verdaderos fines.
Por supuesto, también de una designación de las personas que deben ocupar esas instituciones con arreglo a sus méritos y no por sus afiliaciones personales o partidistas. Confirmando el uso de ese doble registro de la justicia distributiva y del derecho subjetivo que ya hemos comentado, Suárez nos dice que cuando la autoridad política concede un cargo a un amigo solo por serlo, no se está lesionando únicamente el derecho subjetivo del mejor candidato, sino también el interés colectivo. Eso explica que cualquier ciudadano tenga un interés legítimo en que las autoridades públicas den a los demás lo que les corresponde conforme a los principios de la justicia distributiva, aunque no resulte directamente perjudicado por el defectuoso reparto. Algo que afortunadamente ha reconocido recientemente el Tribunal Supremo español en el caso de la impugnación por parte de la Fundación Hay Derecho de un nombramiento de presidenta del Consejo de Estado.
“Las instituciones políticas no tienen como función encauzar ordenadamente los intereses egoístas de los ciudadanos, sino contribuir a alcanzar el bien común, entendido como paz, justicia, prosperidad y preservación de la naturaleza”
Las políticas públicas
El mismo planteamiento aplicable a las instituciones, es decir, al esqueleto o urdimbre del sistema, cabe predicar de las políticas que se desarrollan a través de ellas. El mencionado fin del Estado excluye de su actuación ciertos ámbitos que deben quedar a la libre decisión de los ciudadanos y que aquél debe limitarse a reconocer, proteger y respetar. Su campo de acción no es la felicidad espiritual de las personas ni su “desarrollo” moral, como erróneamente se piensa hoy tanto desde la derecha como desde la izquierda (6). Pero es que tampoco tiene que ver con el bien de los individuos en cuanto tales. La felicitas privada no cae dentro del auténtico fin del poder del Estado, porque tal cosa implicaría vulnerar ciertos derechos naturales de las personas originados al margen de ese poder. Por eso decía Vitoria que no se puede prohibir al campesino perder el tiempo cazando, en vez de trabajar el campo, aunque sea en su supuesto beneficio, porque la libertad le es más útil que cualquier bien privado (7).
Pero ya dentro del propio ámbito de actuación del Estado, el método escolástico obliga a examinar cada caso sin predeterminar la solución en base a reglas simples. La pluralidad de principios disponibles permite ya de entrada una aproximación mucho más precisa, sin perjuicio de que el caso concreto, además, tras un examen detallado, imponga sus propias exigencias.
Un elemento capital es distinguir las cuestiones de justicia conmutativa de las de justicia distributiva. Pensemos, por ejemplo, en el control de los precios del mercado cuando sube exponencialmente el de un determinado bien esencial, haciendo imposible o muy difícil su adquisición por un gran sector de la población, normalmente la más vulnerable. Hoy nos viene inmediatamente a la mente el caso de la vivienda, pero ellos estudiaron muchos semejantes. Pues bien, el pensamiento escolástico en general, perfectamente conocedora de la teoría subjetiva del valor en el proceso de formación de los precios, era de entrada contrario al control de los mismos, por aplicación del principio de justicia conmutativa. El precio puede ser alto, pero es justo, porque la escasez es un elemento esencial en su determinación. Luis de Molina afirmaba que controlar los precios en estos casos resulta injusto para el vendedor, pues confunde la justicia conmutativa con la distributiva y obliga al vendedor a asumir una carga que en rigor debe ser atendida por otros: a través de ayudas y no de precios, y por eso a cargo de la colectividad en su conjunto y no solo de algunos (8). El control sería especialmente injusto para el vendedor si ese precio es el único que se limita, y no los demás que este tiene que sufrir. Y todo ello al margen de que, en la práctica, el control de precios apenas beneficia en nada al que se pretende ayudar.
Pero todo ello no impedía que pudieran tomarse en consideración otros factores en función del caso que obligasen a matizar la solución por una razón u otra. Ya sea cuando nos encontremos en presencia de determinadas situaciones monopolísticas o de abuso que hacen dudar de la justicia del precio, o incluso en casos de emergencia y de extrema necesidad. Son factores que, o bien matizan el principio, o introducen valores en conflicto que es necesario ponderar a la hora de encontrar la específica regla aplicable al caso. El debate y la discusión honesta, a la que ellos estaban tan acostumbrados, vuelve a ser un presupuesto imprescindible.
Lo mismo ocurre en el ámbito de la justicia distributiva a la hora de repartir beneficios y cargas. Según Suárez, ese reparto debe hacerse respetando el pacto político bajo la forma de ley que define el criterio de distribución, pero siempre que ese pacto no contradiga palmariamente el orden objetivo. Por eso, si tenemos en cuenta que el fin de una comunidad, nos dice Vitoria (9), es que los ciudadanos se presten mutua ayuda, no cabría -por traducirlo a la actualidad- articular una decisión política bajo forma de ley que permita que determinadas regiones ricas de un país perciban tanto como aportan al acervo común.
El Derecho privado
También en el Derecho privado el pensamiento escolástico tiene mucho que ofrecer. Especialmente puede proporcionar un marco coherente para resolver muchos de los problemas actuales que, con el actual paradigma dominante basado en la voluntad, no resultan nada fáciles de solucionar sin contradecir los fundamentos del sistema. Por el contrario, el doble registro de los escolásticos, que además de la libertad maneja la justicia, facilita alcanzar mucho mejor ciertas soluciones prácticas cuya necesidad actual es incontestable.
A título de ejemplo, de los muchos que podríamos plantear, pensemos en los problemas que suscita cómo respetar la libertad para contratar de las personas con discapacidad y al mismo tiempo proteger su vulnerabilidad frente al abuso en la negociación a través de un sistema que no esté pensado solo para ellos, por el consiguiente riesgo de estigmatización o incluso de expulsión del mercado. La generalización y fortalecimiento de la rescisión por lesión o de la nueva figura de la ventaja injusta para todo contratante (algo deseable en todo caso) puede ser la solución, pero ello exigiría admitir que además de la voluntad existe otro factor, como la justicia conmutativa, con virtualidad de poner límites a la libertad de contratación.
Otro ejemplo sería el de la condena de los precios singularizados, tan habituales hoy en día en la contratación a través de plataformas, que fluctúan en función de las necesidades particulares de cada contratante y no de la demanda global. Desde el punto de vista económico y desde el paradigma de la voluntad es difícil encontrarles una objeción coherente. Pero los escolásticos los rechazaban sin ambages, por vulnerar en esos casos el principio de justicia conmutativa y dar lugar a un enriquecimiento injusto.
“En el ámbito internacional, el pensamiento de la Escuela se coloca en un justo medio entre la utopía inviable de un Estado universal, como se predica hoy desde algunas posiciones de izquierda y la actual visión individualista que considera al Estado como un sujeto absolutamente soberano, cada vez más peligrosa e insostenible”
Las relaciones internacionales y la guerra
Si tuviéramos que elegir un solo ámbito en el que el pensamiento escolástico, y en particular el de su fundador, estén plenamente vigentes, casi quinientos años después, sin duda sería este de las relaciones internacionales y la guerra.
Cuando se reconocen derechos ligados al ser humano en cuanto tal, implícitamente se está reconociendo una comunidad universal del género humano, pero organizada en Estados, mediadores en la autodeterminación política de la humanidad. Vitoria transita así del tradicional ius gentium de los romanos aplicable solo a los individuos, al moderno ius inter gentes que regula las relaciones entre Estados. Una comunidad de pueblos regida por el Derecho que, al igual que las comunidades nacionales, está enfocada al mismo fin: el bien común del orbe. Tal cosa implica que ese Derecho sea tanto el voluntario surgido por la costumbre y los tratados como el natural impuesto por ese fin superior. Por eso -afirmaba Vitoria- con independencia de su poder “ninguna nación puede creerse menos obligada al Derecho de gentes” (10), lo cual tiene especial mérito cuando se defiende desde la nación entonces más poderosa de la tierra.
La escolástica, por tanto, niega la soberanía absoluta de los Estados- pues tal cosa sería incompatible con un Derecho internacional que vaya más allá de los tratados y que sea verdaderamente obligatorio- y reconoce, como hacen expresamente Vitoria y Suárez, la posibilidad de tribunales internacionales, imparciales y superiores a los propios Estados. Con ello se coloca en un justo medio entre la utopía inviable de un Estado universal, como se predica hoy desde algunas posiciones de izquierda (Ferrajoli) y la actual visión individualista que considera al Estado como un sujeto absolutamente soberano, cada vez más peligrosa e insostenible.
En cuanto a la guerra, Vitoria y con él toda la escolástica posterior, solo admite como justa la guerra motivada por una injuria lo suficientemente grave como para merecer tal respuesta, rechazando absolutamente las motivaciones basadas en intereses de cualquier tipo. Pero, eso sí, reconoce el derecho y también la obligación de intervenir en otros países para defender a los inocentes cuando se ven amenazados por una agresión injusta, que abarcaría lo que hoy se denomina la “responsabilidad de proteger” (11). Por supuesto, una vez planteada la guerra, esta debe llevarse a cabo de manera proporcionada, sin que sea admisible “que para combatir a unos pocos culpables se pueda matar a muchos inocentes” (12). Pienso que es difícil desconocer la rabiosa actualidad de todas estas consideraciones.
La cooperación internacional y la inmigración
Como hemos visto, una de las características más señaladas de la escolástica es la adecuada distinción de órdenes y el esfuerzo por no confundir cuestiones que parecen ligadas pero que son sustancialmente diferentes. Pues bien, según ellos era imprescindible distinguir lo que entonces se denominaba caridad -y hoy podríamos llamar cooperación al desarrollo- del comercio, regido por el orden de la justicia conmutativa. Los escolásticos hubieran rechazado categóricamente esa tendencia actual por el cual las grandes potencias, sean democráticas o no, prestan ayuda humanitaria o militar a cambio de acceso a recursos naturales cruciales, abusando así de la debilidad de los más pobres.
Otro ejemplo interesante en el que se combina el juego de los distintos órdenes es el de la inmigración por causa económicas, expresamente analizada por Domingo de Soto (13), el gran discípulo de Vitoria. Frente a la opinión de autores tan relevantes como el mismísimo Juan Vives, De Soto defiende el derecho natural a la libre circulación entre países, derivado de la existencia de esa ya comentada comunidad universal; pero tal derecho no implica el de ser tratado de manera idéntica a los nacionales, porque tal cosa vulneraría el orden de la justicia distributiva del país en cuestión, a cuya comunidad el inmigrante no pertenece, al menos de entrada. Otra cosa, por supuesto, es el ámbito de la caridad, conforme al cual prestará ayuda quien pueda y quiera. Trasladado este enfoque a la actualidad, implicaría ser mucho más abierto a la recepción de emigrantes y sus familias, pero con una incorporación gradual a las prestaciones de nuestro Estado de bienestar, con el fin de equilibrar justicia, solidaridad y sostenibilidad, y sin que ello permita criticar, por supuesto, al que voluntariamente preste la ayuda que considere.
“El olvido actual de las causas finales, con la consiguiente equiparación de la dignidad humana con su autonomía, es especialmente peligrosa en el mundo de la IA, con el riesgo de conducirnos a una realidad transhumanista irreversible”
La gestión de la Inteligencia Artificial (IA)
No podemos terminar sin mencionar unos de los retos más formidables que tenemos planteados en la actualidad: el del control de la IA, antes de que ella nos controle a nosotros. Las amenazas que esta tecnología disruptiva plantea son sobradamente conocidas. Para comprenderlas basta imaginar que para su desarrollo en las próximas décadas solo se tenga en cuenta las causas eficientes que han caracterizado a la modernidad: deseos motivados por el interés económico o por el ansia de poder, con completo olvido de cualquier causa final. Una IA fuerte diseñada conforme a esos parámetros no va a dar la humanidad, o lo que hasta ahora entendemos por ella, una segunda oportunidad. Una vez desarrollada conforme a esos sesgos -que son los dominantes en la actualidad, no se nos olvide- será literalmente implacable e insustituible.
Muchos son conscientes del riesgo, pero el problema es que, al margen de genéricas invocaciones a imponer cautelas dirigidas a respetar lo esencial de la dignidad humana o a lograr con ella un propósito humanista, poco se concreta que pueda servir de pauta y orientación. Lo que resulta muy preocupante, especialmente si por olvido de las causas finales equiparamos de manera absoluta dignidad con autonomía, con el consiguiente riesgo de deriva hacia el transhumanismo. Pues bien, a este objeto el pensamiento escolástico ofrece un acervo inagotable sobre la implementación práctica de las causas finales en casi todas las esferas de actividad, tal como hemos apuntado con relación a unas pocas de ellas; lo que a la postre es lo único que puede garantizar de manera efectiva la preservación de la propia naturaleza humana, al menos si eso lo que deseamos.
Conclusión
Podríamos seguir, efectivamente, pero quizás baste indicar que, cualquiera que sea el ámbito al que miremos, la conclusión que nos quiere transmitir la segunda escolástica es siempre la misma: la naturaleza impone fines últimos que demandan nuestra responsabilidad (personal, profesional, empresarial, medioambiental, política, etc.) más allá del simple interés particular y del estricto cumplimiento de las normas positivas. Si queremos gestionar adecuadamente los gigantescos retos del presente, no tenemos más remedio que escuchar este mensaje.
(1) J. Belda, La Escuela de Salamanca, Madrid, 2000, pp. 325 y ss.
(2) “Causa primera y principal entre todas (…) es menester obrar por un fin, de donde se toma la razón y la necesidad de las cosas”, dice Vitoria, Relectio de pot.civ., 2.
(3) T. Pink, “Final Causation”, en A Companion to the Spanish Scholastics, Ed. Braun, De Bom y Astorri, Brill, 2022, pp. 277 y ss.
(4) Íbidem, p. 296.
(5) Suárez, De legibus, III, c. 11, n. 7.
(6) En el caso de la derecha pensemos simplemente en el Proyecto 2025 impulsado por el nuevo conservadurismo americano y en el de la izquierda en la abundante política moralizante con la que nos ha obsequiado nuestro actual Gobierno.
(7) Comentario a la Suma Teológica, 64, I, 5, n. 9.
(8) De iustitia, 364, 3, 384.
(9) R. de pot. civ., 4.
(10) R. de pot. civ., 21
(11) A. Wagner, “International Law”, en A Companion to the Spanish Scholastics, Ed. Braun, De Bom, Astorri, Brill, 2022, p. 425, n. 24.
(12) R. de iure belli, 37.
(13) En su Deliberación en la causa de los pobres (1545).






