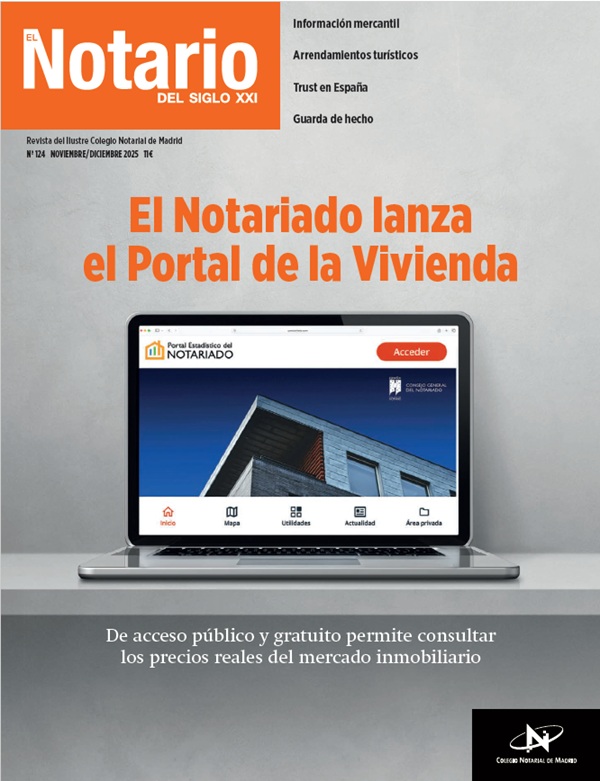
ENSXXI Nº 124
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025

Presidente de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI

LOS LIBROS
La historia demuestra la difícil coexistencia en esta zona de dos pueblos, árabes y judíos, que desde la antigüedad quedaron, según Gibbon, en estado de hostilidad irreconciliable

Presidente de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI

LOS LIBROS por JOSÉ ARISTÓNICO GARCÍA SÁNCHEZ
El método y sistema de la gran Transición debe servir de modelo a cualquiera de los cambios políticos que hoy se propugnan.
Parece que este año electoral va a someter a prueba de fuego el sistema político instaurado en la Gran Transición española. Pronto vamos a comprobar la resistencia del pacto resultante de una Transición que ha pasado al imaginario político como arquetipo de tránsito desde una dictadura de forja inquebrantable a su antítesis, una democracia constitucional. Veremos si ese pacto, consensuado milagrosamente por una pluralidad contradictoria de incompatibles, será capaz de aguantar los coletazos de esta crisis violenta que sacude al mundo occidental desde hace años. Ha crecido sin duda la indignación y el descontento. Gran parte de los ciudadanos rechaza las políticas aplicadas y pide cambios radicales. Algunos hablan incluso de fin de ciclo. El sistema bipartidista nacido de una ley electoral pensada para ser usada una sola vez y mantenida a ultranza por los beneficiados parece que está en solfa. Y no todos los partidos que ahora emergen con fuerza aceptan el sistema resultante de aquella Transición. Incluso algunos han anunciado una vocación radicalmente constituyente proponiendo hacer tabula rasa e implantar un nuevo orden de raíz y simbología revolucionarias aunque la realpolitik haya rebajado sus propuestas. ¿Estaremos en vísperas de una nueva transición?
No vamos a repetir aquí la tópica condena de los pueblos que reniegan de su historia. Pero, en esta nueva encrucijada de cambio, sí conviene recordar lo que supuso la Gran Transición, sus resultados o al menos su “método y su ejemplo para resolver conflictos mediante la cooperación, el diálogo, la transacción y las cesiones recíprocas” Esta es la propuesta de uno de los actores de la Gran Transición, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, Secretario de Estado de Justicia con L. Lavilla, dos veces ministro con UCD y partícipe de cuantas reuniones, planes y proyectos se intentaron durante dos décadas para encauzar una transición pacífica entre regímenes antitéticos. Así lo recoge en el libro-autobiografía, Memorial de Transiciones (1939-1978), la generación de 1978, que acaba de aparecer (Galaxia-Gutemberg, Barcelona 2015). Su aparición en un momento en que se tacha de agotado al sistema, de corrompidas a las instituciones y se proclama la necesidad de un cambio o tránsito a una nueva era, no puede ser mas oportuna. La obra de Ortega, ciclópea y minuciosa a un tempo, supone una contribución indispensable para comprender aquella Transición. Mejor aquellas transiciones, ya que como bien documenta el autor no hubo una sino varias, muchas transiciones, pues desde los años sesenta habían empezado a emerger borbotones de protesta, primero casuales y aislados pero cada vez más frecuentes y decididos, en esa caldera en ebullición en que se iba convirtiendo la sociedad española durante el tardofranquismo. Aunque solo rompiera a hervir cuando, tras la muerte del dictador, Suárez acertó a darle forma cristalizando en la Ley de Reforma Política y la Constitución de 1978. Eran otros tiempos, otras circunstancias en nada comparables desde luego a las de hoy.
"Es la historia de muchas minitransiciones, la historia lineal de los que compartían posición acechante, con impulsos ocasionales a veces frustrados y a veces decisivos, éstos paradójicamente casi siempre como reacción a las ciegas represiones del régimen"
Aquella fue una época valiente, a veces heroica, de borboteos insistentes, en general aislados, a veces coincidentes y en ocasiones paralelos, pero siempre en un perpetuum mobile, cada uno de los cuales, constituía una mini-transición en potencia, un intento de avanzar, de romper filas hacia el cambio. Y surgían desde la prensa diaria, Nuevo Diario, Ya, Diario Madrid, que bien caro lo pagó, desde las revistas periódicas Tribuna o Cuadernos para el Dialogo, desde la Universidad en las facultades de Derecho o de Políticas por ejemplo; desde la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, los curas obreros, el Padre Gamo o el Cardenal Tarancón, desde la literatura, citemos a Paco Umbral o a Vázquez Montalbán, pero sobre todo desde los sectores esencialmente políticos, claro está, sindicatos y partidos o grupos políticos en el exilio o en una clandestinidad inversamente proporcional a su afinidad con el régimen.
Es la historia que cuenta Juan Antonio Ortega, democristiano y europeísta convencido, que se confiesa miembro de la generación del 56. Una generación que creció espoleada por el mayo francés del 68 ---que sacudió a la sociedad de consumo y encrespó a aquellas juventudes europeas que apelaban a la imaginación para cambiar de partitura política--- , y que luego se ha llamado generación del 78 por el año en que cuajó ese gran pacto constitucional de convivencia que todos aceptaron y que todavía nos gobierna.
Es historia verdadera, admirablemente escrita, de lectura absorbente a pesar de su rigor para con los hechos, que marca con nitidez los hitos del avance hacia el cambio, algunos subrepticios, otros transparentes y todos elementales, como la Ley Orgánica del Estado del 66 que perspicazmente separaba y hacía prevalecer el Estado sobre el Movimiento, o el Concilio Vaticano II de 1965 que por primera vez aceptaba la libertad religiosa y ponía fin al nacional catolicismo del régimen.
"La narración es tan precisa y detallada basada en documentos inéditos, notas y actas manuscritas tomadas de propia mano de reuniones y ponencias, que no será posible en el futuro escribir historia sobre esta materia sin contar con la obra de Ortega"
Es la historia de todas esas minitransiciones, la historia lineal de los que compartían posición acechante, con impulsos ocasionales a veces frustrados y a veces decisivos, éstos paradójicamente casi siempre como reacción a las ciegas represiones del régimen, como las necias sanciones a los europeístas reunidos en Munich en Junio de 1962, la respuesta brutal a las protestas por la muerte en comisaría de Enrique Ruano en 1969 o el clima que creaban las actuaciones del Tribunal de Orden Publico cuya labor represiva fue muy a su pesar, otro agente activo de rebelión.
Es la historia de los grupos o círculos de iniciados o conjurados, según el caso, que conspiraban hacia la meta común, la democracia y la libertad, como los oyentes y seguidores de Jiménez Fernández en Sevilla o de Ruiz-Jiménez en Madrid, las asociaciones de penenes con trasfondo político, el Club Jovellanos, el Grupo Tácito, el Club Siglo XXI, la Unión Militar Democrática, la Junta Democrática de París.
"No se muerde la lengua el autor al citar con nombres y apellidos y avisándonos de sus hazañas, a todos los partícipes en esta cadena de transiciones"
Y ante todo y sobre todo es la historia de la malograda Democracia Cristiana, DCE, Izquierda Democrática y todos los demás partidos. comisiones, subpartidos y grupúsculos en que se fue diluyendo el gran partido de centroderecha que el autor hubiera querido instaurar en nuestro país al ejemplo de la Democracia Cristiana alemana o italiana y que no fue posible, a pesar de los múltiples intentos de unos y otros, y muy singularmente del autor, por ese vicio tan español del protagonismo a ultranza que conseguiría que, según se lamenta Ortega, todas las reuniones para la aproximación entre los que se arrogaban el logo D. C. desembocaban sistemáticamente en un aumento de la discordia y nuevas subdivisiones. Es la Democracia Cristiana lo que realmente le duele al autor, y a ella dedica la mayor parte de su obra. Y no puede ocultar su amargura cuando todos aquellos minipartidos que integraron la gran coalición de centroderecha, tuvieron que aceptar, con nostalgia y cierto desconsuelo, la invitación a disolverse en la corriente avasalladora de una UCD en apoteosis. Allí quedó para siempre el logo señero DC para desazón de quienes tanto habían luchado – caso del autor - en recuperarlo.
"Adolfo Suárez, viniendo del Movimiento, consiguió regatear a Fraga por la izquierda dejándole como emblema vivo del franquismo residual y pasando él a ocupar posiciones progresistas para interpretar magistralmente una partitura que aunque él no compuso, supo llevar a la apoteosis"
La narración es tan precisa y detallada, casi siempre basada en documentos inéditos, notas y actas manuscritas tomadas de propia mano de reuniones y ponencias, que no será posible en el futuro escribir historia sobre esta materia sin contar con la obra de Ortega.
No se muerde la lengua el autor al citar con nombres y apellidos y avisándonos de sus hazañas, a todos los partícipes en esta cadena de transiciones. Basta ver el nomenclátor de la obra que supera las treinta páginas. Tampoco al aplicar a los citados referencias que van desde una leve pincelada significativa a veces elogiosa a veces jocosa o irónica pero siempre intencionada, una reseña explicativa o una verdadera etología según la importancia histórica, la afinidad ideológica o personal del autor con el personaje, pero siempre con una insospechada maestría.
"No se olvida Ortega de la aportación de los notarios a la Transición. Es el caso de Alberto Ballarín Marcial, Carlos Bru, Pío Cabanillas. Y sobre todo José Luis Álvarez"
Notables son las caracterizaciones de los actores máximos de aquella Gran Transición. Felipe González por ejemplo. Su habilidad para evolucionar desde el Suresnes radical a la socialdemocracia, y para captar primero a la izquierda arrinconando a un PC con mayor bagaje y más tarde al centro arrinconando a UCD, deja fascinado al autor. Como el gran oficiante, Adolfo Suárez, que viniendo del Movimiento consiguió regatear a Fraga por la izquierda dejándole como emblema vivo del franquismo residual y pasando él a ocupar posiciones progresistas para interpretar magistralmente una partitura que aunque él no compuso, supo llevar a la apoteosis.
"Es un libro-simbiosis de memorias y autobiografía, memorial lo llama el autor, un memorial que constituye una verdadera crónica histórica con la ventaja de estar nutrida de datos incuestionables, acreditados, como los actos notariales, por la presencia física, de visu et auditu, del autor"
No se olvida Ortega de la aportación de los notarios a la Transición, Aparte las esporádicas apariciones del siempre peculiar Gómez-Trevijano y del amargo papelón de Arias-Navarro, incapaz de impulsar algún proyecto coherente con el espíritu que anunció un 12 de Febrero, no fue irrelevante la aportación de los notarios, lo que Ortega reconoce y constata. Es el caso de Alberto Ballarín Marcial, vicepresidente de UCDE, luego senador, que libró batalla con éxito para que el instrumento publico se mantuviera entre las competencias constitucionales del estado. O Carlos Bru compañero de fatigas de Ortega en Izquierda Democrática, aunque en una de las continuas subdivisiones de los demócrata-cristianos derivara hacia el PSOE. También está el genial Pío Cabanillas con su sagacidad y su Fedisa, --- la sociedad anónima que constituyó para esquivar la inefable Ley de Asociaciones Políticas, tuteladas por quien sólo concibe partido único, el Movimiento---, cuya tormentosa relación con Fraga es descrita por el autor con ironía freudiana, al tiempo que reconoce su frecuente y sutil ambigüedad que desconcertaba a tirios y troyanos pero que terminaba siempre en empujes decisivos hacia delante. Y sobre todo José Luis Álvarez, actor importante del proceso de la Transición, una de las almas del Grupo Tácito, compañero de fatigas del autor, quien no oculta su admiración por la entrega y abnegación de quien con él soportó tantos sinsabores y tanto personalismo y sufrió la discordia recurrente que impidió estructurar un gran partido de centroderecha español correspondiente a la democracia cristiana europea.
"En lector se verá sorprendido en su nostalgia en su curiosidad, y tal vez en el temor de que haya quien, soñando con asaltar el cielo al estilo maoísta, intente socavar los cimientos de una construcción, la del 78 aceptada por todos"
Es un libro-simbiosis de memorias y autobiografía, memorial lo llama el autor, un memorial que constituye una verdadera crónica histórica con la ventaja de estar nutrida de datos incuestionables, acreditados, como los actos notariales, por la presencia física, de visu et auditu, del autor. Y cuando no es así, por la calidad de las fuentes a que acude y la idiosincrasia concienzuda y tenaz del autor. Un regalo nostálgico. Una rememoración deleitosa. Y una sana alegría al seguir de forma tan absorbente la lectura de un libro compuesto con una cabeza ordenada, también a veces con el corazón, en prosa ágil e insospechadamente absorbente que demuestra la dedicación y el rigor que lo fundamentan. Y también la sagacidad y las dotes de observación del autor. (Aunque, aliquando quoque dormitat Homerus, no siempre su interpretación sea pacifica. Los hechos y la sociología de masas demuestran, por ejemplo, que los que desfilaron por la Plaza de Oriente el 20 de noviembre no lo hicieron para comprobar la autenticidad de la muerte del dictador) En cualquier caso es una historia enciclopédica, exhaustiva, minuciosa, en especial de la frustrada democracia cristiana. Pero no sólo. Todo el período del tardofranquismo, toda la etapa de las transiciones soterradas, luego latentes y acechantes, y por fin exultantes, es descrito por el autor de forma admirable y con un montaje clarificador que absorbe sin esfuerzo la atención del lector. Un lector que se verá sorprendido en su nostalgia al recordar el pasado reciente, en su curiosidad al descubrir el secreto de muchos de los acontecimientos inexplicados, en su satisfacción por reconocer el éxito de una transición mundialmente admirada. Y tal vez por el temor de que haya quien, soñando con asaltar el cielo al estilo maoísta, intente socavar los cimientos de una construcción, la del 78, que aceptada por todos, --incluido el País Vasco a pesar de que el PNV recomendaba la abstención--, ha regido en forma pertinente y razonable el más largo período democrático y de convivencia civilizada de nuestra historia
Esta casa armada por la Transición del 78 fue capaz de acoger a generaciones cuya contradicción identitaria era superior a la que ahora se denuncia, y de encajar armónicamente las pulsiones de los que pidiendo ruptura comprendieron que bastaba una reforma paccionada para que la estructura del estado siguiera acogiendo a todos en convivencia. Es posible que ahora haya que reformarla, modificarla o modernizarla. En cualquier caso será de utilidad, recordar y embeberse del espíritu de la transición, concordia y consenso, y recordar el método y el ritmo para cualquier cambio. En cualquier caso la lectura de esta obra, además de gratificante, resultará esclarecedora.
"Esta casa armada por la Transición del 78 fue capaz de acoger a generaciones cuya contradicción identitaria era superior a la que ahora se denuncia, y de encajar armónicamente las pulsiones de los que pidiendo ruptura comprendieron que bastaba una reforma paccionada"
Se dice que la historia, como ya se recordó antes, te condena a repetirla si la ignoras. Pero la Gran Transición es un modelo a seguir, un arquetipo. La condena vendría si la ignoras y no sigues su enseñanza conforme al adagio, más cierto, de que la historia est magistra vitae. Mas vale que repitamos esta historia. Y para ello que la repasemos en el libro que comentamos, por ejemplo.

Presidente de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI

LOS LIBROS por JOSÉ ARISTÓNICO GARCÍA SÁNCHEZ
La fábula de una islamización progresiva sirve a Houellebecq para denunciar la crisis suicida de valores de Europa
Estamos en la Francia de 2022. Se van a celebrar elecciones presidenciales. El panorama político no ha variado demasiado. Marine Le Pen sigue comandando el Frente Nacional de ultraderecha que con la enemiga de todos las demás grupos, va incrementando adeptos. Los partidos tradicionales, socialistas y republicanos, van languideciendo en su indefinición y atonía. De pronto y como de la nada ha empezado a emerger una nueva fuerza política, Hermandad Musulmana, comandada por un islamista carismático y templado, Ben Abbes, que ha crecido con fuerza de forma vertiginosa e imparable hasta el punto de hacer insoslayable su presencia en el cómputo global. En una tercera vuelta –pues la segunda debió de anularse por actos vandálicos contra algunas urnas de origen no confesado- los partidos tradicionales, en su habitual indolencia y banalidad, con tal de cerrar el paso a la ultraderecha del Frente Nacional, apoyan al partido islamista y Mohamed Ben Abbes se convierte en el nuevo Presidente de Francia. Comienza de inmediato la islamización del país. Primero la educación, la Universidad, La Sorbona, los profesores o se convierten al Islam o han de jubilarse, eso sí con una jugosa jubilación, no importa el coste, pues el flujo de dinero desde los Emiratos Árabes es inagotable. Todo se transforma y vuelve al pasado, un capitalismo de estado, anunciado como tercera vía acosa a las multinacionales y favorece el trabajo artesanal, se potencia a la mujer hogareña, vuelve la poligamia, la lapidación, el matrimonio de conveniencia, desparece el erotismo, se multiplican los monoteístas... En poco tiempo el sistema se propaga por Europa. El partido Fraternidad musulmana participa pronto en coaliciones de Gobierno en Inglaterra, Holanda y Alemania, y aprovechando la debilidad política interna se ha impuesto ya en Bélgica. Turquía ya forma parte de la Unión Europea, han pedido su ingreso Marruecos, Argelia y Túnez y se han iniciado contactos con Líbano y Egipto. El objetivo, la verdadera ambición de Ben Abbes es que el Islam reproduzca el que fue Imperio Romano para convertirse en el primer Presidente electo de esta Europa ampliada, la Eurabia. El narrador, profesor de la Sorbona, encarnación como casi siempre en sus novelas del más genuino Houellebecq, después de algunas reflexiones turbadoras y angustiosas, advierte la derrota por la indiferencia y la desidia política generalizada, entiende que todo se ha perdido, se rinde... y acepta el Islam, o lo que es lo mismo, la sumisión, que es lo que esa palabra significa.
"Fue tal la expectación de 'Sumisión' que antes de aparecer en librerías, ya había sido pirateada. A los cinco días se habían vendido 120.00 copias, y al mes, solo en Francia, 345.000"
Ese es también el título de esta nueva obra de Michel Houellebecq, Sumisión (Anagrama, mayo 2015), una novela de augurios, mejor de presentimientos. Apareció en París el 7 de Enero y era tal la expectación que había despertado que antes de aparecer en librerías, ya había sido pirateada. A los cinco días se habían vendido 120.00 copias, y al mes, solo en Francia, 345.000. Durante meses ha encabezado la lista de ventas en Francia, Italia y Alemania, y ello a pesar de que tras el atentado contra Charlie Hebdo que tuvo lugar el mismo día de la aparición de la obra en las librerías, el 7 de enero, el autor suspendió de modo fulminante la promoción de su obra.
"No es un fabulador ni un narrador de historias. Estas son solo pretextos para descargar su sarcasmo, su látigo, su feroz crítica social, y para describir el que considera inexorable suicidio de Occidente"
Aparentemente es una obra de política-ficción que podría encuadrarse en la línea de Un mundo feliz o de 1984, pero Houellebecq nunca sube al mundo imaginario por el que campa el discurso de Orwell y Huxley, ni estos autores tienen la fuerza del francés. No son lo mismo.
Houellebecq tiene los pies en la tierra, muy asentados en el mundo que le rodea, y la fábula, la historia, el argumento, la trama de su obra, aunque sea imaginaria, nunca importa nada. Ni en este caso ni en el de su obra anterior. Houellebecq no es un fabulador ni un narrador de historias. Estas --endebles casi siempre- son solo pretextos para descargar toda la artillería de su pensamiento, su sarcasmo, su látigo, su feroz crítica social, y para describir con saña y delectación a un tiempo el que considera inexorable suicidio de Occidente.
Houellebecq es pesimista. Piensa que Occidente esta llegando a su fin, que esta socialdemocracia agonizante regentada por dos partidos políticos, los tradicionales, llamando ambos a la puerta del centro sociológico de unos ciudadanos indiferentes, ha perdido todo su vigor y solo genera abulia y pesimismo. El prototipo de esta ciudadanía sería el protagonista de la obra, un profesor de la Sorbona descreído y misántropo, con tendencia a la depresión, que como siempre en su obra encarna al propio Houellebecq, quien, como ya se ha dicho, aprovecha el endeble armazón de la invasión islámica para fustigar y estimular a una sociedad abocada insensiblemente al abismo de la nada, casi donde él esta,
"En su protagonista quiere estereotipar a la sociedad media francesa, incluso a la europea, que se recrea en su pasividad y su indolencia, y contempla sin pestañear el avance de quienes amenazan con barrer del mapa las tradiciones culturales de Occidente"
Porque Houellebecq es un desarraigado, no cree en el matrimonio, reniega de la familia, del amor paterno, incluso del amor filial por su egoísmo implacable, y considera que estas instituciones han conducido a la sociedad a un esquema de perfecta inanidad. Pero siempre le queda un leve toque de misoginia.
Tampoco cree en la nación ni en el patriotismo, que para lograr la incandescencia necesita enemigos. Ni en el credo político de Occidente, que se ha dotado de un sistema electoral bipartidista que es poco mas que un reparto de poder entre dos bandas rivales pero que llega a declarar guerras para imponerlo a países que no comparten su entusiasmo por el sistema. Pero también queda en el aire un sutil toque de condescendencia con la extrema derecha, única defensora de los valores identitarios de Francia.
Ni en la religión. Vaticina que el humanismo ateo, sobre el que reposa el vivir juntos laico que actualmente se practica, está condenado a corto plazo por el avance imparable de las poblaciones monoteístas que se multiplican sin cesar. Y aquí le asoma cierto toque de racismo islamófobo.
La carga pesimista de este ideario se va acrecentando a medida que avanza la novela. Ben Abbes, que se había presentado como moderado, y no practica la violencia, gobierna de forma rabiosamente reaccionaria y retrograda. Al profesor protagonista --el propio Houellebecq—le invade el desánimo, se deprime, incluso se derrumba, se aproxima a veces al suicidio sin sentir desesperación ni siquiera tristeza, simplemente por una lenta degradación de esa suma de funciones que resisten a la muerte. En su protagonista quiere Houellebecq estereotipar a la sociedad media francesa, incluso a la europea, que se recrean en su pasividad y su indolencia, y contemplan sin pestañear el avance de quienes amenazan con barrer del mapa las tradiciones culturales languidecientes de Occidente.
"Houellebecq mantiene su cinismo, su sarcasmo y su amargura existencial. También su agudeza y su frescura para levantar el velo a la hipocresía, al falso pudor y para denunciar el papanatismo rampante"
La obra está trufada de simbolismos. Las dos magrebíes con burka que el profesor encuentra en el aula al comienzo del curso evocan los dos primeros pájaros que Hitchcok colocó en su película para iniciar como aquí la inquietud. La primera huida del protagonista es a Martel, el pueblecito que recuerdas a quien en el siglo VIII frenó la invasión islámica. Rediger, el profesor converso, nuevo rector de la Sorbona se traslada a vivir al palacete en que se escribió la famosa novela apologética de la sumisión de la mujer, Histoire d’O. Más forzado está en ocasiones el paralelismo con el que juega de forma permanente Houellebecq con el escritor Joris Karl Huysmans, epígono del decadentismo decimonónico al que el protagonista dedicó su tesis y del que es especialista, y que evolucionó desde un naturalismo espiritual a un ocultismo satánico para terminar convirtiéndose al catolicismo y profesar como oblato –sirviente- en la abadía benedictina de Ligugé. Simbólicas son también las pérdidas progresivas que van desnudando al protagonista, primero su amor, una judía que huye a Israel con su familia en cuanto gana Ben Abbes, después su padre y su cátedra, y al final los residuos de su escasa fe católica que no logró recuperar en la abadía donde se retiró Huysmans y donde acudió en peregrinación desesperada en un vano intento para recuperar alguna tabla que le salvara del naufragio.
"No es novela pura, es un cocktail de profecía, tesis, ensayo, autobiografía, sátira y ficción. También podría llamarse reality-show de advertencia, burla y cinismo"
Como todas las anteriores Sumisión es una obra mordaz pero rabiosamente actual. Houellebecq mantiene su cinismo, su sarcasmo y su amargura existencial. También su agudeza y su frescura para levantar el velo a la hipocresía, al falso pudor y para denunciar el papanatismo rampante, como hizo en su obra anterior cuando delató a los que se embobaban frente al mapa sin advertir que la verdad está en el territorio que representa.
Sumisión no es tampoco una novela de corte clásico, no habría que decirlo. No hay personajes. Solo el profesor, sosias del escritor, obsesionado con Huysmans como paradigma del nihilismo y el surrealismo. Y su antagonista, Rediger, el profesor mediocre, contrapunto de Huysmans, que antes fue identitario (ultra) europeo y que ahora acepta, se somete, se convierte al Islam y termina de Rector de la Sorbona, el papanatas de turno en cuya boca pone Houellebecq largos discursos plagados de sofismas justificativos de la superioridad del Islam, en realidad de su conversión, que Houellebecq transcribe en clave irónica. No es novela pura, no, pero ¿qué importa? es un cocktail de profecía, tesis, ensayo, autobiografía, sátira y ficción. También podría llamarse reality-show de advertencia, burla y cinismo. Y en ella Houellebecq, que nunca escribe sin intención, se manifiesta como lo que es, un exponente del pensamiento de gran parte de las élites intelectuales europeas. Toda su obra es un trasunto de soledad existencial y socialismo nihilista. No se puede negar que Nietzche es el filósofo que mayor influencia ha ejercido en las generaciones subsiguientes, y desde luego en el caso de Houellebecq es una evidencia confesada, le cita en su apoyo y le llama ese viejo cabron en una mezcla de complicidad y cercanía.
"Estas reflexiones flotan en el ambiente de gran parte de la intelectualidad europea rebelde, negativista"
Para este autor Europa y su tradición están agotadas, la civilización occidental ya no cree en si misma, se ha suicidado, no se respetan las jerarquías naturales, corroídas por el relativismo moral y la banalización del mal. Europa se ha suicidado, la causa son los movimientos anarquistas y nihilistas con llamamientos a la violencia, y la negación de toda ley moral. No falta quien piensa que entre este nihilismo y el liberalismo como doctrina única han privado a los hombres de una razón histórica colectiva que diera a sus vidas un sentido seguro y firme. No sirve el capitalismo que al carecer de enemigos exteriores genera su propio veneno y unos impulsos suicidas. Tampoco la cultura, que ha pasado a ser un entretenimiento de la clase culta y ha perdido toda relevancia para sostener los fundamentos de la sociedad sobre su discurso. Ni la Iglesia católica que en la Edad Media fue grande, sí, pero que tuvo que transigir con el racionalismo, renunciar a someter el poder temporal.... y poco a poco se condenó, incapaz de frenar la degradación de las costumbres. Nada hay en Europa ya que pueda encabezar su rearme moral y familiar, y ahora con la llegada masiva de inmigrantes no está en condiciones de salvarse a sí misma. Toda una carga explosiva contra los valores incluso los más intocables de la civilización occidental.
"Son intentos de dar la última batalla de la que consideran empresa francesa de iluminación del hombre"
Lo preocupante es que estas reflexiones no son solo de él, flotan en el ambiente de gran parte de la intelectualidad europea rebelde, negativista, que se califica de subversiva si viene de la extrema izquierda y de reaccionaria o corrosiva si procede de la derecha. Nada puede extrañar por ello la creciente aceptación y difusión entre la progresía francesa de un filósofo también maldito, autor ya de una treintena de obras cargadas de un individualismo anarquista y disolvente, promotor de un capitalismo libertario contrario al liberalismo convencional, y apologeta de la resistencia y la insumisión, (Politica del rebelde, Anagrama, 2011), autor, entre otros, de una contrahistoria de la filosofía que enaltece a los filósofos malditos, de un tratado de ateología contrario a cualquier tibieza en la profesión del ateismo, y de un ensayo contra el psicoanálisis que condena a Freud y rebaja su método a la condición de placebo.
Este autor –ya lo habían adivinado—que lleva veinte años en candelero es Michel Onfray, también cortesano del negativismo de Nietzche, también apologeta del nihilismo y de la razón extrema, que propone un desmontaje filosófico total y el traslado forzado de la mente a una norma metafísica virgen al otro lado de la escenografía de un teatro universal saturado de superstición y respetos ancestrales. Onfray en su Tratado de ateologia (Ed. Anagrama 2006), propuso una ruta que va más allá de la laicidad, un avance para descristianizar la ética, la política y todo lo demás, incluso la propia laicidad, abandonando el relativismo que en el fondo da al mito, a la fábula el mismo peso que a la ciencia y a la razón.
"En seguida se advierten las coincidencias: un racionalismo a ultranza compaginado con una ética hedonista y laica"
Son intentos de dar la última batalla de la que consideran empresa francesa de iluminación del hombre, llevando a sus últimas consecuencias las propuestas de aquella Enciclopedia, la de Diderot, reprimida, de aquella Revolución, la del 89, refrenada, y de aquel mayo, el del 68, malogrado. Son lo que Onfray llama luces radicales, ultras de la razón, (Los ultras de las luces, Anagrama 2010) que niegan la exclusiva del pensamiento a los filósofos de chorreras y encajes y trasladan al pueblo miserable y desgraciado los medios para su propia emancipación, para que celebren la voluptuosidad sin remordimiento, y para que practiquen el hedonismo, la ética laica y la revolución ontológica.
En seguida se advierten las coincidencias: un racionalismo a ultranza compaginado con una ética hedonista y laica. En el fondo un nihilismo desbocado, y una persecución incendiaria de los valores acrisolados por la civilización de occidente. Que se podrán revisar o jerarquizar, pero cuya pérdida no conduce al hombre a sitio alguno.
"Serna nos advierte, en forma erudita de los peligros de la hipertrofia del intelecto, condena casi con seguridad a un pesimismo irredento, el que destilan Onfray y Houellebecq"
Es la apoteosis de la razón desbocada, que inició Hegel cuando afirmó que solo el concepto y el saber son la ruta para llegar al conocimiento, porque –decia- el pensamiento intuitivo y poético solo llenan el mundo de combinaciones arbitrarias de la imaginación, aunque paralelamente otros, como Schopenhauer, sostuvieran la superioridad de la intuición sobre la abstracción y sugirieron que quizá las mentes inferiores se refugiaban en la especulación abstracta para ocultar su incapacidad, dando aire al dicho irónico alemán de que lo que es oscuro debe ser profundo.
Esta exaltación racionalista es peligrosa. Ya dijo Goya que la razón abandonada a su propio impulso creaba monstruos. No está de más a los que divinizan la razón recordar los mitos de Sísifo y Prometeo, y más acá echar una ojeada al reciente ensayo del autor mejicano Enrique Serna, Genealogía de la soberbia intelectual (Taurus, Madrid 2014) que nos advierte, en forma erudita, quizá en exceso erudita, de los peligros de la hipertrofia del intelecto, que puede ser nocivo para el espíritu y condena casi con seguridad a un pesimismo irredento. Tal vez el que destilan Onfray y Houellebecq. Pero esta es otra cuestión.






