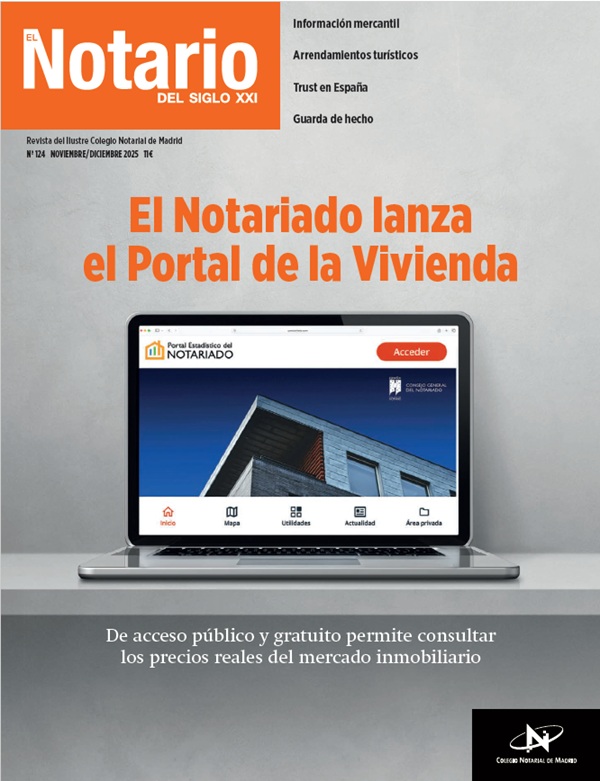
ENSXXI Nº 124
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025
Artículos relacionados
El declive de la ganancialidad

Notario de Valdemoro (Madrid)
El régimen de gananciales determina la existencia de dos -y solo dos- patrimonios: los correspondientes a la titularidad de cada uno de los cónyuges. Dentro del patrimonio personal de cada uno coexisten dinámicamente dos masas de bienes: privativos y gananciales. Ambas soportan en interés de la familia restricciones a la libertad civil, más intensas y reguladas en el caso de los gananciales, si bien sustancialmente derogables por pacto particular o capitular. La masa de bienes gananciales está cualificada interna y externamente por dos factores. Uno, principal y estático: la salvaguarda del crédito liquidatorio final sobre la mitad de la ganancia; y otro, secundario -en tanto que común a todo régimen económico matrimonial: artículos 1318, 1438 CC…- y dinámico: la adscripción durante su vigencia al levantamiento de las cargas de la familia.
Constante el régimen, las dos masas gananciales -los titulados a nombre de uno y otro cónyuge, incluso por cuotas romanas entre ambos- guardan cierta cohesión derivada de la aplicación de un régimen común de coadministración, codisposición y responsabilidad. El fenómeno de la subrogación real se da respecto cada masa, débilmente matizado por la presunción de ganancialidad. Disuelto el régimen, la masa común ganancial no transforma mágicamente su naturaleza jurídica, pero queda sujeta a un proceso de liquidación para fijar su composición, extinguir el pasivo común y repartir el neto por mitad o en la proporción pactada. La confluencia en este proceso de intereses familiares y ajenos justifica la opción legislativa de 1981 en favor de vetos cruzados entre los cónyuges o en interés de terceros, accionables jurisdiccionalmente. Los factores anteriores (cogestión, subrogación real, adscripción a destino común y liquidación con incidencia de interés público) permitieron a cierta doctrina tras la reforma de 1981 elevar “lo ganancial”, antes o después de la disolución, desde lo que es (sujeción de una universitas rerum a un régimen jurídico común) al rango dogmático de “patrimonio”. Ese régimen jurídico resulta sin embargo incompatible con el concepto de comunidad germánica, aunque comparta con esa variante de cotitularidad jurídico real la inexistencia de cuotas constante el régimen y hasta su liquidación, ni referidas al todo ni respecto a cada bien.
“Lo ganancial no es más que la sujeción de una universitas rerum a un régimen jurídico común”
Groseramente resumido, lo anterior es la tesis de la “comunidad diferida”, que para explicar la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales fue desarrollada por destacados notarios con ocasión de las reformas legales del año 1981, que adaptaron el derecho común de familia a la CE. Por entonces, el principio comunitario fue esencial para garantizar la posición de la mujer durante el régimen y a su disolución. Nuevas realidades sociales y reformas legislativas -o falta de ellas- aconsejan esbozar una revisión de aquellos conceptos. Exponemos algunos.
La dinámica del contrato de trabajo sobrepasa hoy absolutamente el marco jurídico de la ganancialidad. La relación laboral implica decisiones personalísimas del empleado que en el plano jurídico se materializan en actos de administración extraordinaria, de disposición, renuncias e incluso puras liberalidades. Sirvan de ejemplo los acuerdos acerca de retribuciones en especie (stock options, vales de comida, vehículos...), en fondos de pensiones (privativos ex STS 27 de septiembre de 2022), en prestaciones sociales (mochila austríaca…), en formación o promoción profesional, el ajuste de la jornada, los turnos o las vacaciones con efectos en la remuneración, la indemnización por despido, por jubilación anticipada (privativa en STS 26 de junio de 2007), la solicitud de incapacidad permanente, la aceptación o renuncia de indemnización por enfermedad o accidente laboral (privativa ex STS 14 de diciembre de 2017), la capitalización de la prestación por desempleo, etc.
El interés ganancial postularía como regla a favor de la mayor percepción económica y cuanto antes; el interés personal puede impulsar decisiones contrarias a ello o que generen devengos privativos, todas ellas sin duda exentas del consentimiento del consorte y, en tanto que válidas y amparadas legalmente, ajenas al deber de compensación liquidatorio del artículo 1390 CC.
Lo anterior ilustra que la sujeción de las retribuciones salariales al régimen de los gananciales no puede hoy hacerse coincidir ni con su devengo ni con su percepción, como pretendió el artículo 1347.1º CC. El trabajador casado en gananciales mantiene el fruto de su trabajo en su esfera personalísima al amparo del artículo 1346.5 CC hasta que por su propia decisión lo adscribe a la economía familiar. En la normalidad sociológica, esa decisión puede coincidir a efectos jurídicos con el ingreso por el titular de los netos salariales en la cuenta bancaria desde la que se atienden los gastos de la familia.
“La dinámica del contrato de trabajo sobrepasa hoy absolutamente el marco jurídico de la ganancialidad”
Más claro es el planteamiento anterior al aplicarlo a los profesionales, comerciantes o empresarios respecto a los devengos obtenidos por su “industria” (art. 1347.1 CC). Trascendentes decisiones jurídicas y económicas de esos ámbitos se desenvuelven extramuros de la cogestión, incluidos los netamente dispositivos, como la apertura o cierre de la empresa privativa o incluso ganancial (art. 1347.5 CC), o la destrucción de la obra intelectual o industrial. La Resolución de 20 de marzo de 1986 negó la condición de mercaderías a los inmuebles producto de la actividad empresarial de promoción inmobiliaria a efectos de su disposición unilateral por el casado en régimen de comunidad, sobre el decisivo argumento resolutorio de la limitación de las facultades de calificación del registrador. Derogados los artículos 6 y siguientes del Código de Comercio está doctrina formalista está llamada a ser superada tanto respecto a los inmuebles mercaderías como respecto a los acreditadamente sede física de las empresas o sucursales.
En este ámbito empresarial y profesional, las ganancias a efectos familiares no están constituidas por el balance positivo entre ingresos y gastos, cualquiera que sea la periodicidad de su generación o contabilización, sino por la decisión del titular de destinar el remanente neto de su actividad a consumo en lugar de a reinversión, a reservas o a capitalización (se recuerda que los instrumentos profesionales son privativos, ex 1346.8 CC). Salvo fraude (art. 1393.2 CC) u ocultación (art. 1393.4 CC), esa decisión pertenece a la esfera privativa del titular, sin intromisión de vetos o controles derivados de la ganancialidad. Los beneficios integran los gananciales cuando el titular los adscribe al levantamiento de las cargas de la familia, lo que a efectos de seguridad jurídica debe coincidir con su depósito en las instancias -en general, bancarias- desde la que se atienden los gastos y deudas domésticos.
Realidad correlativa a la anterior es la relacionada con los gastos familiares. Anticipamos que no existen deudas de la sociedad de gananciales ni presunción general de ganancialidad pasiva. Existen cónyuges deudores y existen ámbitos de responsabilidad en consideración a la acreditada naturaleza y finalidad de las obligaciones contraídas. El principio de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 CC) es inderogable por consideración a los intereses de la familia o a los del cónyuge que no contrató, tanto después (art. 1318 CC, de régimen económico matrimonial primario) como antes de la reforma de 1981 (antiguo art. 1408 CC). El régimen de los gananciales puede determinar el orden de perseguibilidad de los bienes, pero no limitar el alcance de la responsabilidad. En esquema: de las deudas familiares gananciales del artículo 1362.1 CC (las de régimen económico matrimonial primario, coincidentes en general con las necesidades ordinarias de la familia) responden solidariamente los bienes privativos del cónyuge contratante y todos los gananciales (incluso los posgananciales, ex art. 1401 CC) y subsidiariamente los privativos del cónyuge no contratante; de las deudas gananciales no familiares (vinculadas en general a la materialización de la ganancia, art. 1362.2, 3 y 4 CC) responden solidariamente los bienes privativos del cónyuge contratante y todos los gananciales, pero no los del no contratante; de las deudas privativas (extemporáneas al régimen, personalísimas, o vinculadas a la gestión de su patrimonio o profesión privativos ex art. 1382 CC…), responden los bienes privativos del cónyuge contratante y su participación en los gananciales resultantes de la liquidación anticipada del artículo 1373 CC, pero no la correlativa participación del no contratante ni los privativos de este último.
“No existen deudas de la sociedad de gananciales. Existen cónyuges deudores y ámbitos de responsabilidad en consideración a la naturaleza y finalidad de las obligaciones contraídas”
Pues bien, se constata en la realidad social la frecuencia de consumos personales de los cónyuges especialmente vinculados al trabajo fuera de casa, extravagantes a la estricta potestad doméstica (art. 1319 CC), como la alimentación extradomiciliaria o dietética, gimnasio, estética, parasanidad, complementos, higiene, e incluso aspectos de vestido y transporte. La decisión sobre estos gastos pertenece a la esfera personal de cada uno y su legitimación para sufragarlos con dinero ganancial, aunque proceda del salario del quien lo gasta, resulta de los artículos 1384 y 1385.1 CC. Representan restricciones a la ganancialidad porque, cualquiera que sea su proporción entre cónyuges o respecto a la economía familiar, no generan crédito liquidatorio tras la disolución. Se trata de cargas de la sociedad de gananciales del artículo 1362.1 CC (“sostenimiento de la familia”) que no son reintegrables y sus resultas no consumidas son privativas (art. 1346.7). En la misma línea están las atenciones de previsión del artículo 1362.1 i.f. Cada cónyuge -por ejemplo, el que no trabaja fuera de casa- puede por propia iniciativa tomar el numerario ganancial, alzado o periódico, necesario para la constitución de planes de pensiones, seguros de vida para caso de supervivencia o productos financieros similares, exclusivamente a su favor, con arreglo -aquí sí- al nivel de la economía doméstica, sin que estos pagos generen derecho alguno de compensación o reembolso.
Titularidad y disposición tienen especial punto de fricción en el dinero. Un billete de banco es un pagaré al portador no convertible contra el banco central. En contraste, el que tiene dinero en el banco lo que tiene es una posición contractual, en general una titularidad acreedora compleja, contra una entidad financiera por razón de un contrato de depósito irregular sectorialmente regulado. El dinero en todas sus variantes está perseguido institucionalmente en Europa sobre la coartada de la represión del fraude fiscal y el blanqueo de capitales. En la realidad social se impone el dinero bancario o financiero. El legislador de 1981 tuvo que admitir la prevalencia de la ley de circulación al permitir la disposición individual de lo que llamó “dinero” en el artículo 1384 CC. Por el contrario, excluir a los derechos de crédito de la cogestión ganancial fue una opción de política legislativa reflejada en el artículo 1385.1 CC, asimilado “ejercicio” a “disposición”. Hoy, la inmensa mayoría de las compras familiares, de cuantía sustancial (transferencias OMF para pagar el precio de una vivienda) o irrelevante (“bizum”, tarjetas, monederos digitales, teléfonos móviles…), no son pagos de dinero del artículo 1384 CC, sino cesiones con eficacia solutoria de titularidades acreedoras contra entidades de depósito financiero, es decir, actos de administración crediticia del artículo 1385.1 CC. Por tanto, los pagos de dinero están amparados en su unilateralidad y exentos del régimen ganancial no por consideración a la ley del título, sino porque el Código Civil establece su exclusión del principio comunitario para todo ese sector del activo familiar.
“La inmensa mayoría de las compras familiares no son pagos de dinero del artículo 1384 CC sino actos de administración crediticia del artículo 1385.1 CC”
Lo anterior permite reinterpretar el artículo 1363 CC, matizando el rigor expresivo contra las disposiciones gratuitas del artículo 1378 CC. Cuestión de incidencia en la práctica notarial vigente. La letra del artículo 1363 contempla las donaciones de dinero ganancial de común acuerdo, pero solo establece respecto a las mismas una regla de imputación, lo que se reconduce a un criterio liquidatorio. Por tanto, su silencio no prohíbe sino que no regula las donaciones de ese mismo dinero ganancial, más allá de las liberalidades de uso del artículo 1378 CC, “sin común acuerdo”, o sea por un cónyuge sin o contra el consentimiento del otro, vía, por ejemplo, de transferencia de dinero desde una cuenta de dinero común. Su validez está amparada en la ley de circulación del dinero (art. 1384 CC) o en su condición de crédito cedible (art. 1385.1 CC), dando por supuesto que es solidaria la titularidad acreedora de los depositantes contra el banco, si bien el mismo criterio es aplicable al dinero ganancial titulado solo a nombre del cónyuge donante. Respecto a su eficacia, la rescisión de la entrega está entorpecida por la exigencia de consilium fraudis del donatario ex artículo 1391 CC, pero, salvo concurso de acreedores de cualquiera de los cónyuges, será difícil probar el fraude a los gananciales constante el régimen, aunque el donatario sea descendiente del donante. El cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede pedir la conclusión de la sociedad de gananciales ex artículo 1393.2 CC. Sin embargo, el ajuste contable se producirá con normalidad con ocasión de la liquidación de la sociedad, o sea, igual que lo que dice el artículo 1363 CC para las donaciones “de común acuerdo”. Lo que no dice la letra del precepto es que aquí consistirá en que el valor actualizado de lo donado habrá de considerarse crédito de la sociedad de gananciales contra el cónyuge donante, sin perjuicio de que la liberalidad solo sea colacionable en la herencia de ese mismo cónyuge, y que como donación unilateral solo sea revocable si concurren en él las causas del artículo 644 CC. Excluido el lucro, la donación unilateral puede representar un beneficio para el donante (ej. si es remuneratoria) u ocasionar un daño a los gananciales (ej. desencadenando su insolvencia), lo que generaría contra él un crédito resarcitorio amparado en el artículo 1390 CC, adicional al compensatorio.
“Los actos de disposición unilaterales sobre bienes muebles gananciales deben ser eficaces al amparo del artículo 464 CC”
Los actos de disposición unilaterales sobre bienes muebles gananciales deben ser eficaces al amparo del artículo 464 CC, salvo complicidad en el adquirente en el fraude a los derechos de la sociedad de gananciales. Ese precepto es una norma de seguridad del tráfico jurídico que participa de la nota de orden público. La opción del codificador consistió en proclamar como principio la irreivindicabilidad de los muebles adquiridos con falta de legitimación del transmitente, elevando la posesión a la categoría de título adquisitivo. Aunque no ignoramos la jurisprudencia contraria, parece incuestionable que la realidad social ha expandido el ámbito de aplicación de la disposición unilateral contemplada por el legislador de 1981 solo respecto del dinero, títulos valores y créditos, hasta extremos de máxima incidencia en la economía de las familias en gananciales. En las tres excepciones citadas coexisten criterios de respeto a la ley de circulación de los bienes con opciones de puro voluntarismo legislativo (arts. 1384-1385.1 CC). Por ello, no hay razones para que esa legitimación contraria al principio comunitario no se extienda también desde los tres objetos citados al resto de los bienes muebles gananciales: la seguridad del tráfico lo aconseja, la opción legislativa no lo excluye. Además, el artículo 464 CC purifica los actos dispositivos respecto a faltas de legitimación del transmitente de más grave entidad jurídica -a non domino- que respecto al casado en gananciales, quien participa sin ninguna duda del dominio. Por ello, su aplicación en sede de gananciales no debe ir más allá de fundamentar la exigencia de que la disposición unilateral sea efectivamente completada mediante la entrega por el cónyuge a cuyo nombre están titulados o poseídos los muebles que se enajenan. Por lo demás, si el artículo 1363 CC parece ya amparar disposiciones gratuitas unilaterales, debe poder extenderse ese criterio a estos actos de gestión mobiliaria, de menor peligrosidad para los intereses familiares. El precio o contraprestación cobrados por el cónyuge disponente -o los bienes recibidos en permuta- integrarán por subrogación real el patrimonio ganancial, quedarán sujetos al régimen común de gestión y adscritos a la liquidación final. Los casos de fraude u ocultación respecto al otro cónyuge tienen su tratamiento jurídico específico, común para los restantes casos de gestión ganancial.
La calificación de los bienes adquiridos con precio aplazado queda determinada no por la magnitud proporcional de la contraprestación sino por la naturaleza del primer desembolso, tanto los comprados antes (art. 1357 CC) como después (art. 1356 CC) del inicio de la sociedad de gananciales. La incoherencia de esa opción legislativa se fundamentó en la reforma de 1981 en dar prevalencia al retracto sobre la subrogación real como resorte de la ganancialidad, lo que ya de por sí resulta contrario al principio comunitario. Si el legislador del siglo pasado lo concibió como excepción, es hoy la regla. Condicionantes más económicos que sociales determinan que en la actualidad las parejas primero adquieran su vivienda familiar o incluso segundas residencias y solo después, quizá ya padres, contraigan matrimonio. Por ello, los inmuebles de las familias en gananciales son, cada vez más, de naturaleza privativa de los cónyuges, en heterogéneas proporciones.
“La ganancialización por pago de la vivienda familiar del artículo 1357.2 CC no configura un título adquisitivo sino una limitada norma liquidatoria”
No contradice lo anterior la ganancialización por pago de la vivienda familiar del artículo 1357.2 CC. Ese precepto no configura un título adquisitivo -como suele entenderse en los juzgados en los procedimientos del artículo 806 LEC -lo que daría lugar a una aberrante propiedad progresiva sin modo. Se trata de una limitada norma liquidatoria. Vigente la sociedad, añade al artículo 1320 CC el que el consentimiento del no titular para los actos dispositivos deba ser propio consentimiento contractual y no simple asentimiento; no genera retractos gananciales. Al tiempo de la liquidación, el artículo 1357.2 CC transforma los derechos de crédito del artículo 1397.3 CC, que tendría el cónyuge no titular contra los gananciales, en cotitularidad liquidatoria del artículo 1397.1. Pero ni siquiera eso le garantiza un derecho de predetracción para adjudicarse la casa que no compró: el artículo 1406.4 CC solo se aplica en caso liquidación por muerte del otro cónyuge, lo que sin duda era concebido como regla en la realidad social de los 80.
Un cónyuge puede por sí solo comprar con carácter ganancial un inmueble hipotecado o hipotecarlo a la vez que lo compra, incluida la vivienda familiar, sin necesidad del asentimiento del consorte del artículo 1320 CC ni de su consentimiento del artículo 1377 CC. En las Resoluciones de 16 de junio de 1993 y 4 de marzo de 1999, la DGRN ha aplicado a los matrimonios en gananciales la llamada teoría del negocio complejo, asimilando el bien que se hipoteca al bien ya hipotecado, de modo que el negocio de gravamen queda absorbido en el negocio dispositivo de adquisición y las exigencias respecto del segundo quedan suavizadas en consideración a las del primero. El bien ingresa en el patrimonio del comprador no en plenitud de dominio sino despojado en origen de las facultades de realización conferidas al acreedor hipotecario, lo que se fundamenta en la intención de no discriminar las facultades adquisitivas del casado respecto del soltero o casado en otro régimen económico matrimonial.
Lo cierto es que el fundamento de esta actuación unilateral contraria al principio comunitario no se encuentra en la teoría del negocio complejo, que es un artificial expediente para resolver problemas de legitimación registral, sino en que el régimen de responsabilidad directa de la totalidad del bien está legalmente determinado en el artículo 1370 CC. En la legalidad anterior a 1981 los bienes comprados a plazos por la mujer casada en gananciales sin el consentimiento del marido solo generaban la responsabilidad del bien y de los privativos de la esposa, pero no del resto de los gananciales. Su rotunda dicción hoy vigente indica que el bien financiado con hipoteca o condición resolutoria responde directamente frente al acreedor en todo caso, al margen de la afección real, haya ingresado en los gananciales por intervención de uno o de ambos, sin que ni el cónyuge adquirente pueda invocar excusión de sus bienes privativos ni el no adquirente excusión de su participación en los gananciales (art. 1373 CC), ni sobre el bien ni sobre la totalidad del activo.
“El artículo 1401 CC solo es verosímil si toda la sección se reinterpreta en sentido de que el mecanismo liquidatorio ordinario entre vivos es que cada cónyuge se lleve los bienes que ya tenía, o sea, los titulados a su nombre”
Por responder a un fundamento propio, puede defenderse que cada cónyuge, respecto a inmuebles adquiridos unilateralmente, puede constituir condición resolutoria o hipotecarlos no solo en unidad de acto respecto a la adquisición, sino también con posterioridad, siempre que el gravamen tenga como fundamento acreditado la financiación del precio aplazado (por ejemplo, transformando en real la anterior obligación personal o cambiaria). Respecto a los inmuebles en general, el artículo 1370 CC proporciona apoyo dogmático suficiente. Respecto a la vivienda familiar en relación al artículo 1320 CC, esa actuación unilateral es verosímil en todos los casos en los que en el momento de la constitución del gravamen la vivienda no tiene la condición de familiar y así lo invoca el cónyuge hipotecante. Su manifestación errónea o falsa no debe afectar a la validez, eficacia e inscribibilidad del gravamen, en interés del acreedor hipotecario y de la titulización de la hipoteca constituida. El destino a vivienda familiar posterior a la hipoteca conferirá en caso de impago al cónyuge deudor hipotecario en interés de su familia los privilegios procesales de la limitación del despacho de ejecución por razón de demoras (art. 114.3 LH) de costas (art. 575 1 bis LEC), la enervación por pago hasta el momento de la aprobación del remate (art. 693.3 LEC), el porcentaje obligatorio mínimo del valor de adjudicación (art. 670.3 LEC) y las facilidades procesales para el pago de la deuda insatisfecha (art. 579 LEC).
En sede de liquidación, los artículos 1396 y siguientes del Código Civil quedaron lastrados en la reforma de 1981 por el dato de que la reforma del régimen económico matrimonial (Ley 11/1981, de 13 de mayo) fue por pocas semanas anterior a la ley del divorcio (Ley 30/1981, de 7 de julio), por lo que presumió que la disolución de los gananciales habría de producirse como regla por fallecimiento de uno de los cónyuges, lo que quizá explica un cierto seguidismo respecto al régimen de las particiones hereditarias.
La lectura de estos preceptos ha avalado la existencia de alguna forma de comunidad en los bienes que se liquidan, supuestamente indiciaria de la preexistencia de la misma comunidad antes de la disolución. Así resultaría de la afección indiferenciada de la totalidad del patrimonio respecto a las deudas externas gananciales (arts. 1399 y 1400 CC). Y especialmente, de la inexistencia de criterios de predetracción jurídico real entre los cónyuges sobre los bienes del neto ganancial. O sea, en el reparto del remanente no parece existir una preferencia de cada cónyuge para que se le adjudiquen los bienes que estaban a su nombre, sino que los criterios del artículo 1406 CC atienden no a la titularidad previa sino al uso (1º), a la explotación (2º y 3º) o a las necesidades de habitación del viudo (4º).
La clave hermenéutica de esta materia puede encontrarse en el artículo 1401 CC. Ese artículo regula como normal la asombrosa hipótesis de que subsistan deudas gananciales después de que todos los bienes se hayan adjudicado entre los cónyuges, con o sin inventario, en trasgresión de la obligación de pago previo al reparto (art. 1399 CC), que, como norma de protección del tráfico debería ser preferente. El artículo 1401 CC configura un derecho de excusión respecto a las responsabilidades gananciales subsistentes a la liquidación: el cónyuge que contrató responde con todos sus bienes, los privativos y posgananciales adjudicados; el cónyuge que no contrató también responde, pero puede salvaguardar todos sus bienes privativos y excusar su responsabilidad de los gananciales adjudicados si lo fueron en virtud de inventario. Esa situación solo es verosímil si toda sección del Código Civil se reinterpreta en sentido de que el mecanismo liquidatorio ordinario entre vivos (excepcional en la legislación predivorcista -Ley 11/1981-) es que cada cónyuge se lleve los bienes que ya tenía, o sea, los titulados a su nombre. Adjudicarlos al no titular no puede vulnerar frontalmente la teoría del título y el modo sobre la ficción de una comunidad supuesta, sino que debe concurrir causa suficiente. Esta puede ser, bien onerosa cuando se transmiten entre cónyuges, en general en pago de deudas resultantes de defectos de adjudicación, o bien, como mínimo, la “causa familiar” invocada por la DGRN para justificar cambios de titularidad registral con ocasión de los convenios privados de separación o divorcio judicialmente homologados.
Palabras clave: Sociedad de gananciales, Principio comunitario, Comunidad germánica, Disposición unilateral, Vivienda familiar, Predetracción, Liquidación del régimen económico.
Keywords: Joint ownership, Community of property principle, Common ownership, Unilateral disposal, Family home, Pre-detraction, Liquidation of the economic regime.
Resumen Destacados notarios interpretaron las reformas legales del año 1981 rechazando o restringiendo la existencia de una comunidad -germánica o de cualquier otra naturaleza- en la sociedad de gananciales. La evolución social parece avalar esa tesis en aspectos relativos a la titularidad, administración, disposición, responsabilidad y liquidación de los bienes gananciales. En este estudio se analizan algunos de ellos, sugiriéndose un posible declive del principio comunitario en la aplicación práctica del régimen económico supletorio en derecho común. Abstract Leading notaries interpreted the legal reforms of 1981 rejecting or restricting the existence of a community of property - including those involving common ownership or any other type - within joint ownership. Social developments appear to support this hypothesis in issues related to the ownership, administration, disposal, liability and liquidation of jointly owned property. This study examines some of them, suggesting a possible decline of the principle of the community of property in the practical application of the supplementary economic regime in common law. |







