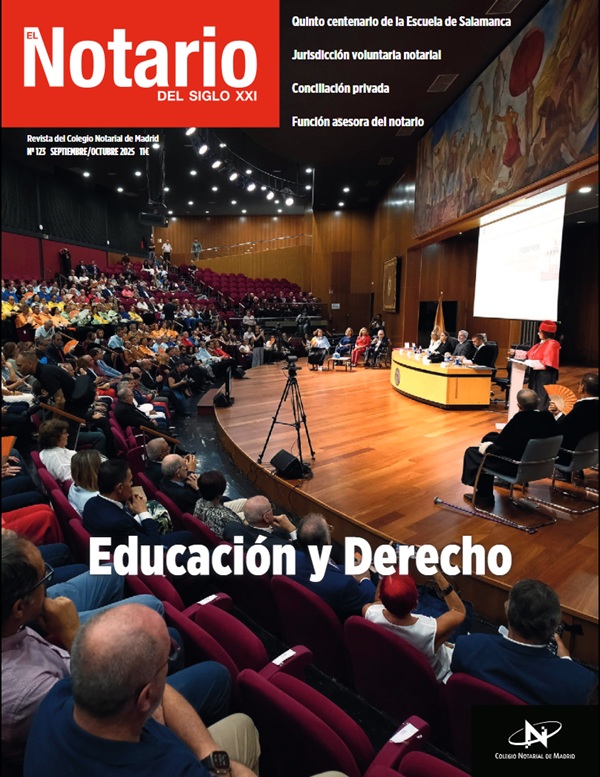
ENSXXI Nº 123
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
Artículos relacionados
El crédito inmobiliario en perspectiva, su próxima reforma y una curiosidad procesal

Notario de Fuenlabrada (Madrid)
Paso revista a seis años de doctrina de la DGSJFP en la aplicación práctica de la LCCI, para terminar con una alusión a su limitada reforma legal en ciernes y una curiosidad procesal relacionada con ella (1).
Ámbito de aplicación
Para identificar un CI es necesario desplegar un proceso en dos etapas. La primera es de identificación básica o primaria, y atiende a su vez a dos elementos, uno subjetivo y el otro objetivo, siendo ambos de forzosa concurrencia cumulativa. Pero sólo con esto no es suficiente, hay un segundo nivel de concreción que añade una nueva exigencia, pero entonces como alternativa entre dos posibles.
En el primer nivel los elementos subjetivos son el prestamista y el prestatario. El primero ha de tratarse de una persona física o jurídica que realice "con carácter profesional" la actividad de concesión de este tipo de créditos (art. 2.1 LCCI). Recordemos que la manifestación del acreedor de no dedicarse profesionalmente a la concesión de préstamos de nada sirve cuando aparece contradicha por la titularidad de otros créditos hipotecarios, bastando para ello sólo con dos (entre las más recientes, Res. de 16/12/2024) (2).
“Para identificar un crédito inmobiliario es necesario desplegar un proceso en dos etapas”
En principio la profesionalidad habría de estar referida a la propia actividad de concesión del crédito, no porque se conceda crédito con motivo de una ocupación profesional distinta. El matiz puede ser importante. Pensemos en un promotor inmobiliario que ocasionalmente financie la compra de una vivienda mediante un aplazamiento en el pago del precio con la garantía de una hipoteca, o de una condición resolutoria. No parece que una operación como la descrita deba estar “como regla” sometida a la LCCI, aunque el promotor lo haga más de una vez, pero esta exclusión no significa, obviamente, que sea inaplicable otra normativa protectora (LCGC, LGDCU). Pero he dicho “como regla”, es decir, que la excepción es posible, y en ese sentido la Res. de 09/10/2024, aplicando reciente doctrina jurisprudencial (STS de 22/06/2021 rec. 5216/2018), entiende que en determinadas circunstancias esa operación puede ser asimilada a un préstamo hipotecario, destacando como indicios el elevado porcentaje del precio aplazado, el amplio período de amortización, la existencia de una compensación por pago anticipado y la regulación del vencimiento anticipado. Sin embargo, finalmente en el caso la DGSJFP no lo consideró un CI porque no se devengaba interés remuneratorio.
El otro término subjetivo de la relación es el deudor. Aquí la LCCI se conforma con que sea una persona física, sin ulterior matiz, con independencia de su actividad, es decir, aunque se trate de un empresario. A la inversa, quedan fuera todas las personas jurídicas, aunque de forma excepcional alguna mereciera la consideración de consumidor, si bien con la paradoja a la que después me refiero. Supuesto lo anterior, el problema está en que la LCCI contempla tres posibles posiciones, en concreto como deudor, fiador o garante real, y puede ocurrir que sólo uno de estos puestos se ocupe por una persona física, mientras que en los otros acampe una persona jurídica. En línea con la solución seguida en el ámbito de la legislación de consumidores se ha impuesto la solución separadora, de modo que un contrato podría ser CI, pero no el otro.
Así es con claridad para el régimen de transparencia nucleado en torno al acta notarial, pues deben comparecer únicamente las personas físicas que ocupen alguno de esos puestos (Res. de 20/12/2019) (3). Pero no es tan sencillo cuando se trata del contenido del contrato, pues las limitaciones de la LCCI habrían de aplicarse al contrato de garantía, pero no necesariamente al principal. Pensemos en el interés de demora, pues la persona jurídica puede merecer la calificación de consumidora, en cuyo caso se habría de aplicar el límite de dos puntos al recargo sobre el interés ordinario. La limitación al garante habría de entrar entonces por la vía indirecta del régimen general de la fianza (art. 1826 CC). En cambio, en materia de gastos no existe inconveniente a un pacto sobre los mismos. Como la persona física no los paga, la jurídica puede convenir otra cosa. En relación con las comisiones por amortización anticipada la persona física podría beneficiarse de los límites de la LCCI, cuando fuera ella quien cancelara anticipadamente para evitar una ejecución, “en lo que sería un pago de la deuda por un tercero” (Res. de 20/12/2019). Y en cuanto al vencimiento anticipado existirá libertad de pactos para la persona jurídica, pero posibilidad de que el garante siempre oponga las reglas del artículo 24 LCCI. El problema está en cómo oponer esos plazos y límites especiales, cuando la obligación ya ha vencido anticipadamente frente al deudor principal por razón del pacto, pues no habrá nuevas cuotas que vayan venciendo hasta alcanzar el porcentaje del 3/7% del capital, o de las 12/15 mensualidades equivalentes.
“La LCCI contempla tres posibles posiciones, en concreto como deudor, fiador o garante real, y puede ocurrir que sólo uno de estos puestos se ocupe por una persona física, mientras que en los otros acampe una persona jurídica”
Si pasamos al elemento objetivo, ha de tratarse de operaciones de crédito en sentido amplio, tanto de crédito como de préstamo, incluso un aplazamiento de precio, según hemos visto, y hasta podría serlo una opción de compra en función de garantía (como insinúa la Res. de 14/12/2023).
Supuesta la concurrencia de los anteriores requisitos en el primer nivel, para la aplicación de la LCCI todavía ha de darse adicionalmente uno de los dos adicionales que paso a comentar, pero ahora sólo uno cualquiera de ellos. Por la naturaleza de la garantía, bastará con que recaiga sobre un inmueble de uso residencial, es decir un inmueble que pueda servir de alojamiento permanente a las personas, una vivienda, pero también otros que cumplan una función doméstica (garajes, trasteros). Cuando el inmueble tenga una doble finalidad se ha de estar al objeto predominante del contrato, en su caso deducible de la mera comparación de las superficies (en la Res. de 09/10/2024 sólo un 11% tenía carácter residencial, destinándose el resto a local comercial y almacén). En estas condiciones la finalidad del crédito es por completo irrelevante, incluso, cuando sea claramente empresarial, para nada de consumo.
Cuando la operación no entre por razón de la garantía, existe aún la posibilidad de beneficiarse de esta Ley, pero entonces se han de cumplir requisitos adicionales relativos a la finalidad del préstamo, en un doble sentido. Primero, ahora sí que la LCCI exige que el prestatario/fiador/garante -uno cualquiera de ellos- sea un consumidor, es decir, que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, bastando con que así se manifieste en la escritura, no se debe acreditar al notario (Ress. de 16/12/2024, de 27/07/2020) (4). Pero aquí nos topamos con la paradoja a la que antes me referí, pues la Res. de 05/02/2024 admite que el consumidor sea la persona jurídica. En cuyo caso la misma persona jurídica que está fuera de la LCCI, sí que vale como consumidora para que la LCCI se aplique a la persona física concurrente, aunque ésta no lo sea. Imaginemos que la jurídica interviene como garante, situación donde el hecho de que la persona física deudora sea su administradora invita más a la sospecha de una operación vinculada, que a la necesidad de protección (5). El segundo requisito es que el préstamo/crédito tenga por finalidad específica la de adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, sin exigir ahora que el uso sea residencial (Res. de 06/02/2020).
Sobre esta base, la hipoteca constituida por persona física consumidora exclusivamente sobre un local comercial, siempre que la finalidad sea alguna de las indicadas -especialmente, la compra del mismo local-, queda sujeta a la LCCI. Y lo mismo si compra una persona jurídica y la persona física le avala. Pero se trata de la finalidad inmediata, pues la mediata, al exigirse -ahora sí- la condición de consumidor, no permite que el destino del local sea instalar el negocio propio de la persona física. En cambio, sí el alquiler, que no es incompatible con aquella condición (Res. de 27/07/2020) (6).
“La vivienda va por un lado, la persona física por otro, pero de su confluencia en el mismo entramado contractual resulta el crédito inmobiliario”
Como puede verse las circunstancias determinantes de la tipificación como CI se intercambian entre el contrato principal y el de garantía, con independencia de quién sea la persona afectada por aquéllas, de modo que el préstamo hipotecario concedido a una sociedad para la compra de una vivienda es CI cuando avale una persona física, aunque ésta no sea consumidora por tratarse de su administrador (Res. de 05/12/2019). La vivienda transita por su lado, la persona física por el suyo, pero de su confluencia en el mismo entramado contractual resulta el CI (en la Res. de 23/06/2025 las personas físicas, no consumidoras, hipotecan una vivienda en garantía de un préstamo de ellas y de una sociedad). En cambio, no lo sería si compra un local que también hipoteca. No hay vivienda y tampoco consumidor. Del mismo modo, si la sociedad hipoteca un local que ya es de su propiedad para una finalidad que no sea inmobiliaria, pero con el aval de una persona física sin vinculación funcional con ella y, por tanto, como consumidora, tampoco es CI. Pero sí que lo será cuando, por ejemplo, hipoteque plazas de garaje, pues a estos efectos se asimilan a una vivienda, no a un local, sin que intervenga consumidor alguno en el contrato. Realmente, resulta curioso.
Hasta aquí la delimitación positiva, pero la LCCI también opera una delimitación negativa por exclusión total de una serie de operaciones. Quizá el supuesto más interesante y prolífico en cuanto a recursos gubernativos ha sido el de los préstamos concedidos por un empleador a sus empleados. Realmente, tienen naturaleza salarial, y en esto radica su accesoriedad, pues no se conectan con la obtención por el empleador de un beneficio o excedente mediante el préstamo y su ulterior devolución (Res. de 12/06/2020). En el ámbito de las entidades financieras suelen estar previstos en el convenio colectivo de la entidad, o bien en las directrices de política retributiva o social, pero también son posibles en otro tipo de empresas, siempre que se funden en la existencia de una relación laboral, aunque sólo se ofrezcan a un empleado en concreto, sin carácter general a toda la plantilla (7). La cuestión es qué tipo de pesquisa debe hacer el notario para comprobar que, efectivamente, las condiciones se apartan de las habituales aplicadas en los préstamos ordinarios cuando se trate de una entidad financiera, y más en general de las del mercado cuando no lo sea.
Con independencia de que la sana envidia al ver las condiciones del préstamo constituya un indicio muy relevante, no parece que se deba exigir al notario, pero entonces tampoco el RP estaría autorizado para hacerlo después, una comparativa con las condiciones de otros préstamos, ya sean de la misma entidad o ajenos (8). Por eso me resulta muy cuestionable la Res. de 30/12/2024, que sobre la base de que la TAE se ha de hacer constar siempre, aunque el prestamista no sea una entidad financiera, parece pretender una comparación con las normales del mercado, para ver si son mejores. Es un cotejo factible en el ámbito judicial, pero entiendo que desmedido en el notarial/registral, por mucho que se pueda acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, o a la TAE del préstamo al que sustituye. Habría de bastar con que así lo afirmen y reconozcan las partes, vinculando dicho reconocimiento a la condición de empleado del prestatario.
“La LCCI también opera una delimitación negativa por exclusión total de una serie de operaciones”
Supuestos de hecho especiales
Otras normas de la LCCI, o bien definen sus propios supuestos de hecho, en ocasiones de forma sobreentendida, o bien no reproducen literalmente el concepto de CI que hemos visto. Así, respecto del interés de demora, recordemos que la norma especial del artículo 25.1 LCCI, al disponer un recargo de tres puntos sobre el interés remuneratorio, tiene naturaleza imperativa, excluye por completo la negociación (Ress. de 05/12/2019, de 19/12/2019, de 15/01/2020, de 28/01/2020, de 05/06/2020, de 12/06/2020 y de 14/09/2021), ahora aparentemente en perjuicio del consumidor, al que fuera del ámbito de la LCCI no se puede imponer un recargo superior a dos puntos. Pero ocurre que el artículo 25.1 LCCI no se aplica a todos los CCCI, sino sólo a los que estén garantizados mediante hipoteca sobre inmueble para uso residencial. Por eso, como ocurrió en la Res. de 28/01/2025, cuando dos personas físicas consumidoras compran un solar para edificar y a continuación lo hipotecan, claramente la operación será CI, pero no resulta aplicable su especialidad en materia de interés de demora, sino la general propia de los consumidores por el tope de dos puntos, y para nada excluye la posibilidad de pactar otro inferior. Pero, al revés, si las partes deciden acogerse a la regulación del CCI, aunque el supuesto aparente estar excluido, se arriesgan a que el RP les ponga el problema por razón del interés de demora. Sería el caso de la persona jurídica consumidora al que antes me referí, cuya condición provoca la aplicación de la LCCI a la persona física que también interviene, pero no a ella misma, por lo que habría de beneficiarse del límite de los dos puntos (9).
Otro tanto con el vencimiento anticipado, pues el artículo 24 LCCI lo regula como un efecto legal por la concurrencia de un determinado supuesto de hecho, sin necesidad de pacto alguno. Es así una norma ceñida a los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la LCCI. Sin embargo, para el CI que lo es por razón de la finalidad del préstamo, el precepto recoge la exigencia de que el inmueble sea para uso residencial. La Instrucción de 2019 resolvió las dudas en el sentido de convertir el artículo 24 LCCI en una norma especial, con un ámbito de aplicación algo más restringido que el general del CCI. Pero al hacerlo de ese modo deja a los inmuebles que no sean de uso residencial sin regla legal supletoria que limite u oriente la libertad de pacto en la materia.
Para terminar con este bloque, la LCCI no sólo se aplica a la concesión del préstamo/crédito, también a su modificación, ya sea de condiciones por medio de una novación, ya sea por cambio de los sujetos en los casos de subrogación activa/pasiva. De ser activa, a pesar de la reforma introducida por la LCCI en el artículo 2 Ley 2/1994, de 30 de marzo, la DGSJFP sigue entendiendo que no es necesario aportar al notario autorizante la certificación del importe de la deuda emitido por la antigua entidad acreedora (Ress. de 11/12/2020 y de 13/09/2022; sobre la necesidad de que resulte de la escritura que la entidad ha calculado, bajo su exclusiva responsabilidad, y asumiendo las consecuencias de su posible error, el importe adeudado, v. la Res. de 09/07/2025). Tratándose de una novación obliga a entregar una información que muchas veces estará claramente sobredimensionada, generando un curioso desajuste entre una FEIN donde se reproducirán buena parte de las condiciones financieras que ya se están aplicando, y un proyecto de contrato apenas limitado a los cambios que se introduzcan. En ese sentido la Res. de 28/01/2020 destaca que el acta de transparencia tendrá un contenido bastante más limitado.
"El notario debe controlar que se cumple con el principio de transparencia, lo que le obliga a una valoración que va más allá de la estricta comprobación documental”
El contenido del acta y del contrato
El acta no genera recursos gubernativos, pues el RP no accede a ella, sólo a su reseña identificativa en la escritura, pero sí que ha habido consultas a la DGSJFP, unas veces de índole corporativa a través del CGN, como la que dio lugar a la Res. de 16/05/2019, otras a título particular por algún notario. Entre estas últimas destaco la Res. de 23/06/2021 en relación con el proyecto de contrato que sólo consiste en un modelo, sin completar en cuanto a sus circunstancias particulares. Para la DGSJFP no es necesario que el proyecto esté perfectamente completo y definido en todas sus variables, “como si se tratase de un duplicado de la escritura pública a firmar el día del otorgamiento”. La función informativa corresponde a la FEIN, por eso caben los espacios en blanco, pero conviene entregar algún tipo de resumen que permita, por mero cotejo, completar fácilmente la información financiera omitida. Pero el notario debe controlar que en ese caso también se cumple con el principio de transparencia, lo que le obliga a una valoración que va más allá de la estricta comprobación documental, y bien puede ser distinta según la opinión del notario que en cada caso intervenga.
Sobre la reseña del acta varios recursos gubernativos tuvieron que enfrentarse a las primeras calificaciones negativas de los RRPP por entender que era insuficiente, si no incorporaba una declaración expresa del notario sobre la ausencia de discrepancias entre la FEIN y las cláusulas de la escritura. Con buen sentido la DGSJFP entendió que esa coincidencia va implícita en el mero hecho de haber autorizado, primero el acta, y después la escritura, por lo que ha de bastar con aquella reseña (Ress. de 29/11/2019, de 07/01/2020, de 15/01/2020, de 16/01/2020, de 22/01/2020, de 28/01/2020, de 03/02/2020, de 06/02/2020, de 12/02/2020, de 20/02/2020, de 27/07/2020, de 30/07/2021 y de 13/12/2021). Pero siempre que se diga expresamente en ella que los interesados han recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 15 LCCI (no fue el caso de las Ress. de 23/07/2024 y de 23/11/2023), sin que valgan expresiones genéricas, imprecisas o ambiguas, y que lo sea, además, respecto de todos los interesados, sin omitir, por ejemplo, la mención a los garantes (Ress. de 23/07/2024 y de 23/01/2020). Lo que sí está claro es que la transparencia material es cometido exclusivo del notario, el RP sólo verifica su cumplimiento por la indicación en la escritura. Por eso no se debe incorporar la FEIN a la escritura (Res. de 22/01/2020). Y esto es así, también cuando no se trate de CI, por ejemplo, en un préstamo a empleado, donde tampoco se debe incorporar a la escritura la oferta vinculante para su control por el RP (Res. de 13/12/2021).
Pasando al contenido de la escritura, habría un primer grupo de menciones que cumplen una función instrumental, pero son de constancia imperativa. En concreto, en relación con la comisión de amortización anticipada la DGSJFP ha insistido en la necesidad de indicar en la escritura el diferencial que corresponde aplicar al tipo de referencia -IRS- (Res. de 29/02/2024). También la indicación de la dirección de correo electrónico del garante/fiador, sin perjuicio de que pueda ser el mismo que el del prestatario, pero así se habría de indicar (Res. de 28/07/2020). Respecto de las CGC es requisito que el notario haya comprobado que se ha producido el previo depósito de aquéllas, de lo que se dejará constancia (Ress. 28/01/2020 y de 07/01/2020). Pero no es necesario que se indique el número de identificación de las cláusulas depositadas, aunque sin duda facilitará al notario y el RP la comprobación. En su ausencia, toca buscarlas.
Distintas aquellas resoluciones que ya afectan al contenido contractual por razón de la LCCI. Así, respecto de los productos vinculados la DGSJFP considera lícita la imposición de un seguro de vida para garantizar la devolución del préstamo, pues ilícito sólo es imponer la obligación de contratarlo con una determinada compañía aseguradora (Res. de 01/02/2023). En cambio, no hay imposición y vale como producto combinado cuando esa oferta concreta se asocie a una bonificación del tipo de interés, que se podrá contratar en la modalidad de prima única, aunque sea con un coste elevado que deba ser financiado. En similar sentido el hecho de que la falta de pago de las cuotas del préstamo permita al acreedor suspender temporalmente la aplicación de una bonificación, aunque se cumplan sus condiciones (normalmente de pago de la prima de los seguros), no envuelve un aumento prohibido del interés de demora y es perfectamente admisible (Res. de 17/01/2020).
Aunque de carácter muy formal, la Res. de 13/02/2020 no exige que en materia de vencimiento anticipado se transcriba de forma literal el artículo 24 LCCI, siempre que de sus términos se desprenda inequívocamente que dicha norma legal es respetada. Pero esto no se cumple cuando se omite la exigencia de advertir al prestatario de que el transcurso de un mes sin haber atendido el requerimiento de pago, faculta al acreedor para reclamar el reembolso del total adeudado.
Ninguna resolución en materia de préstamo en moneda extranjera, quizá, como destacaba el informe de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo de 11/05/2021 relativo a la revisión de la Directiva 2014/17/UE, porque la Directiva ha supuesto en la práctica que los prestamistas dejen de ofrecerlos.
“La negociación procede ‘cuando corresponda’, de donde resulta que no corresponde siempre, pero sin dar mayores pistas el proyecto sobre la concurrencia del supuesto de hecho de la norma"
Su próxima reforma
Tras mirar hacia el pasado, ahora toca enfocar el futuro por el proyecto de ley de administradores y compradores de créditos, publicado en el BOCG del pasado mes marzo, y todavía en plazo de enmiendas. Me ciño exclusivamente a la reforma que supondrá de la LCCI. Recordemos que ha de trasponer la modificación de la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero, por la Directiva 2021/2167 de 24 de noviembre. Frente al anterior artículo 28.1 de la Directiva, que sólo exhortaba a los estados miembros a que adoptaran medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución, en su nueva redacción aquellos han de exigir a los prestamistas que dispongan de políticas y procedimientos adecuados que los lleven, cuando corresponda, a mostrar esa misma tolerancia. Las medidas de reestructuración/refinanciación han de tener en cuenta, entre otros elementos, las circunstancias del consumidor, destacando como tales el considerando 56 sus intereses y derechos, su capacidad para reembolsar el crédito, en particular si el contrato de crédito está garantizado por un bien inmueble de uso residencial que constituya la residencia principal del consumidor. Deben consistir en determinadas concesiones, como una refinanciación total/parcial, una modificación de sus condiciones, incluidas, entre otras cosas, una prórroga de su duración, un cambio del tipo de acuerdo de crédito, un aplazamiento del pago, la modificación del tipo de interés, la oferta de una exoneración temporal del pago, reembolsos parciales, conversiones de moneda, la condonación parcial y la consolidación de la deuda. La lista de medidas no es exhaustiva, por lo que los estados siguen teniendo libertad para establecer medidas adicionales, igual que pueden no prever una medida específica, siempre que se disponga de un número razonable de ellas.
El proyecto de ley mantiene la voluntariedad del CBP, pero dispone que todos los prestamistas “deberán contar con una política de renegociación de deudas… que ante el incumplimiento por parte del prestatario de sus obligaciones de pago contemple medidas encaminadas a alcanzar razonablemente, cuando corresponda, acuerdos de renegociación antes de abordar acciones como la exigencia del total del préstamo o crédito o el recurso a los tribunales” (art. 25.bis). Claramente se alinea con esa preferencia por la solución de controversias en vía no jurisdiccional de la reciente LO 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que erige la actividad negociadora en requisito de procedibilidad, pero con la excepción expresa de la interposición de una demanda ejecutiva (art. 5.3). Ya se verá con la nueva regulación propuesta cómo queda esa excepción, y si antes de ejecutar una hipoteca, o de instar su realización mediante una venta extrajudicial ante notario, será necesario acreditar de algún modo que esa renegociación se ha intentado, partiendo de la base de que es una negociación sesgada, pues una de las partes está obligada a tener en cuenta las circunstancias de la otra, además de que las medidas propuestas sean razonables. De todos modos, la negociación procede, “cuando corresponda”, de donde resulta que no corresponde siempre, pero sin dar mayores pistas el proyecto sobre la concurrencia del supuesto de hecho de la norma. En cuanto a las medidas, deja a salvo las previstas en los CCBBPP a los que el prestamista pudiera estar adherido o en sus políticas internas, enumerando los mismos elementos susceptibles de modificación que en la Directiva, aunque el cambio del tipo de interés sólo podrá ser para su reducción. Por otro lado, se obliga a que el prestamista, ante el impago por parte del prestatario, le advierta de las potenciales consecuencias que supondría continuar impagando, de las medidas previstas en los CCBBPP a los que, en su caso, pudiera estar adherido, así como de las posibles medidas de renegociación a su disposición. Todo ello deberá reflejarse obviamente en la FEIN y en el acta notarial de transparencia.
Tratándose de la cesión de los derechos, el prestatario podrá hacer valer ante el nuevo acreedor las mismas excepciones y defensas que ante el acreedor originario, incluida la compensación, del mismo modo que seguirán siendo de aplicación los códigos de buenas prácticas a los que la entidad cedente estuviera adherida (art. 25.ter). Obsérvese que colisiona con la regla del artículo 1198 CC, que no permite oponer la compensación cuando el deudor hubiera consentido la cesión.
“La reciente reforma por la LO 1/2025 añade a la trama eso que los italianos llaman una svolta, un giro inesperado”
Por otro lado, se incorpora una curiosa obligación de información relativa a la modificación de las condiciones de un contrato de crédito (art. 25.quarter), y la califico de curiosa porque, de un lado, la novación ya está sujeta a todas las obligaciones de información del CCI, pero, además, presupone siempre el acuerdo entre ambas partes, normalmente a petición del prestatario, pues el prestamista no puede modificar unilateralmente sus condiciones. Aunque el precepto habla en general de “condiciones”, la Exposición de Motivos destaca que el objetivo fundamental es reforzar la transparencia en las comunicaciones motivadas por cambio de tipo de interés, cambio que, entiendo, no se produce por la mera revisión periódica del interés variable, ni por la aplicación del índice sustitutivo contractualmente previsto.
En ese sentido el precepto alude expresamente, como alternativa a la necesidad de contar con el consentimiento del consumidor, a las modificaciones introducidas por efecto de la ley. No se trataría entonces de imponer a la novación de condiciones nuevas obligaciones de información con la antelación mínima de un mes, tampoco por otros cambios normativos que directamente se impongan por la fuerza de la ley. Parece pensar entonces en modificaciones a instancia del prestamista, bien por su propia iniciativa, sujetas entonces a la aceptación del prestatario, o por efecto de la ley, que no precisarían de aquélla, pero sí de información sobre el calendario de aplicación y los mecanismos de reclamación.
Para terminar con este punto, una doble curiosidad sobre medidas que no han prosperado. En la propuesta inicial de la Comisión Europea se incluía la recuperación de las garantías reales, con un título dedicado específicamente a la ejecución extrajudicial acelerada de garantías reales, tan acelerada que, como alternativa a la subasta pública, también se contemplaba la venta privada en determinadas condiciones. Por otro lado, y esta segunda curiosidad ya nos es más próxima, en el anteproyecto de ley que fue objeto de información pública durante el mes de mayo del 2024, se disponía dentro del artículo dedicado a la renegociación, que en caso de prestatarios en situación de vulnerabilidad, la política de renegociación del prestamista debía incluir, antes de la venta o cesión a un tercero de préstamos vencidos, el ofrecimiento de la posibilidad de reembolso por el importe de aplicar a la deuda anticipadamente vencida una quita o una condonación parcial, alineada con el importe estimado que pudiera obtenerse por su venta. Esta oferta debía quedar debidamente acreditada. No ha pasado al proyecto para el CI, pero a ver qué ocurre en la tramitación parlamentaria.
“La transparencia está para comparar productos y dejar que un mercado competitivo actúe por sí mismo”
Una anécdota procesal como excusa para una valoración final
Entro ya en el tramo final de mi intervención con una anécdota procesal. Como recordarán la LCCI modificó el artículo 129.2.a) LH para disponer que en la venta extrajudicial ante notario el tipo de subasta en ningún caso podía ser inferior al valor señalado en la tasación. Sin embargo, no se cambió el artículo 682.2.1º LEC, por eso en la ejecución judicial por el procedimiento especial, aparentemente subsistía la horquilla del 25%. Pues bien, un establecimiento financiero de crédito con el que suelo firmar hipotecas hizo uso de esta posibilidad mediante fijar un tipo de subasta del 75%, al tiempo que desistía del pacto de venta extrajudicial. No fueron pocas las hipotecas que, sin mayor problema, así se inscribieron en la Comunidad Autónoma de Madrid, hasta que un RP calificó negativamente por entender que el artículo de la LEC había sido derogado tácitamente. Interpuse el correspondiente recurso gubernativo, que perdí en la Res. de 23/12/2020 (10).
Como notario que soy, Roma locuta causa finita, pero una sociedad de garantía recíproca andaluza muy de acuerdo no estuvo con la postura de la DGSJFP y siguió pactando el 75%, lógicamente abocándose entonces al choque con los RRPP. Al carecer de sentido la insistencia con el recurso gubernativo, con mejor sentido táctico que el mío, esta sociedad optó por la impugnación judicial directa. La SJPI de Málaga [15] de 07/10/2021 proced. 917/2021, ya firme, le da la razón, aunque tampoco se explayó mucho en el razonamiento. Igualmente, favorable al demandante, pero mucho más prolija, es la SJPI de Jaén [3] de 10/03/2021 proced. 999/2020, ésta ya confirmada por la SAP de Jaén [1] de 02/02/2022 rec. 972/2021, la cual destaca que los supuestos de hecho de las dos normas son diferentes.
Por pura curiosidad, me puse en contacto con la asesoría jurídica de esta sociedad, la cual me proporcionó dos informaciones muy interesantes. De un lado, que el RP interpuso recurso de casación, así que hemos de esperar a ver cómo acaba. Pero, de otro lado, me destacó que los RRPP de Andalucía -con la excepción lógica del afectado por el procedimiento- estaban haciendo caso omiso de la doctrina de la DGSJFP, aparentemente porque están a la espera de que el TS resuelva, y que eran centenares sus hipotecas inscritas, con el tipo de subasta del 75%.
Todo esto ya resultaría bastante significativo, pero la reciente reforma por la LO 1/2025, añade a la trama eso que los italianos llaman una svolta, un giro inesperado. Como saben esta reforma afecta profundamente al procedimiento de ejecución y a la subasta, y en lo que ahora más me interesa, viene a incorporar de una forma indirecta (ya no hay adjudicación al acreedor en caso de subasta sin postor), la doctrina de la DGSJFP en la interpretación de los artículos 670 y 671 LEC, pero lo hace como reforma legal, frente a la pretensión de la DGSJFP de atribuir al RP la facultad de revisar la valoración hecha por el Letrado de la Administración de Justicia en el decreto de adjudicación, postura que la STS de 15/12/2021 rec. 5543/2018 ya rechazó con contundencia. Ningún motivo hay para suponer que nuestros sesudos legisladores no han sido sabedores de esa otra interpretación “más coherente” de nuestra DGSFP en relación con el tipo de subasta. Pues bien, después de una reforma de este calado ¿qué dice el artículo 682.2.1º LEC? Pues lo mismo que antes de la LCCI, que el tipo de subasta “no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75% del valor señalado en la tasación”.
“Lo bueno, si breve, dos veces bueno, aunque se ha de reconocer que, en los últimos tiempos, ni es breve, ni es bueno”
Habrá que esperar a ver qué dice el TS, pero, de las dos, una. Si confirma el criterio de la AP, la DGSJFP no quedará en muy buen lugar, pues, denunciado el exceso en la interpretación, su doctrina estará automáticamente superada. Pero si da la razón a la DGSJFP, quien queda en situación embarazosa es el legislador, al que casi estaría llamando inepto a la cara, no ya por lo que hizo mal en 2019, también por lo que no ha sabido corregir en 2025. En ambos casos, un espectáculo nada edificante en términos de seguridad jurídica, pero, también, el estrambote que mejor define una ley, como la del CI, que en todo aquello donde se quiso ir más allá de la Directiva, acabó con un desempeño tan bienintencionado, como técnicamente deficiente. Ahí está como prueba el galimatías que en algunos casos supone definir los variados supuestos de hecho de sus diferentes normas, con la DGSJFP intentando poner un poco de orden, aunque el resultado final en ocasiones genere cierta perplejidad. Tampoco mucho mejor en lo que se refiere a la transparencia. Personalmente tengo nada claro que sepultar al interesado con una auténtica avalancha de documentos precontractuales, unos estatales y otros autonómicos, y alguno hasta con espacios en blanco, sea la mejor manera de subvenir a la mayor transparencia del mercado. Tanto es así que, por el abigarrado contenido de la FEIN, el informe de la Comisión Europea antes citado ya advirtió de que sobrecargar a los consumidores con una información que no leen ni entienden, “hace que sea más complicado comparar productos”. Y al final la transparencia está para eso, para comparar productos, y dejar que un mercado competitivo actúe por sí mismo.
Lamentablemente, nuestro legislador con demasiada frecuencia olvida la máxima de BALTASAR GRACIÁN de que lo bueno, si breve, dos veces bueno, aunque se ha de reconocer que, en los últimos tiempos, ni es breve, ni es bueno.
(1) El presente trabajo resume la conferencia pronunciada el día 23/04/2025 en la sede del Colegio de notarios, organizada por la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, y la Academia Sevillana del Notariado, y se presenta como una actualización del publicado previamente en esta misma revista con el título “Doctrina registral reciente sobre el ámbito de aplicación de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como su concurrencia con otras normas autonómicas”, nº 100, noviembre/diciembre 2021, pp. 58-64. Por eso he eliminado o reducido todo lo que pudiera suponer una repetición de aquél.
(2) La DGSJFP insiste por eso en la conveniencia de que los notarios, para evitarse sorpresas, a través de la plataforma SIGNO obtengan el llamado “informe de actividad del prestamista” (Res. de 16/12/2024).
(3) Alguna, incluso, sin ser parte del negocio, como el cónyuge del hipotecante cuando su consentimiento sea preciso, y recordemos que no es preciso cuando el préstamo financia la adquisición de la que va a ser la vivienda habitual (negocio complejo). Pero, cuidado, porque en Cataluña no es así, v. Res. de 12/12/2023 de su DG.
(4) Aunque esta condición se pierde cuando existe vinculación funcional con la persona jurídica avalada, extensible también al cónyuge casado en régimen de comunidad (STS de 28/05/2020 rec. 3120/2017).
(5) Obviamente, tratándose de una sociedad mercantil ha de presumirse el ánimo de lucro, por lo que no debe exigirse manifestación alguna al respecto en la escritura, aunque sea posible la inscripción en el RM de una genérica declaración en los estatutos sobre la ausencia de ánimo de lucro de la sociedad (como permite la Res. de 17/12/2020). Pero con otras personas jurídicas no lucrativas -asociaciones, fundaciones- el notario habrá de estar más atento, aunque será necesario que también actúen en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial para ser consideradas consumidoras (art. 3.1.II LGDCU).
(6) De hecho, ni siquiera la reventa es antagónica con ella, siempre que no se haga de forma habitual, como actividad empresarial. El consumidor sigue siéndolo, aunque sólo pretenda especular con el inmueble.
(7) Así lo admite la Res. de 30/12/2024, donde la sociedad empleadora se dedicaba a la compraventa de ganado y el préstamo se daba a una empleada, precisamente para refinanciar su hipoteca.
(8) Pensemos que las circunstancias personales de cada prestatario, en particular su solvencia, también determinan el precio del préstamo, y bien pudiera ser que sólo el empleador estuviera dispuesto a su concesión, o lo haga en mejores condiciones que las de un establecimiento financiero.
(9) Recordemos la situación insólita en la Res. de 06/02/2020 donde fue el RP el que sostuvo, por este motivo, que no era CI, en contra de lo que habían formalizado los interesados. Entonces en su perjuicio, salvo por ese detalle.
(10) La DGSJFP no se atreve a hablar de derogación tácita, simplemente considera que la interpretación “más coherente” es la de entender que el art. 129 LH ha modificado el criterio del art. 682 LEC, ya que la solución contraria sería “extraña”. Información en mi artículo, publicado en esta misma revista, “¿Quién puede proclamar la derogación tácita de una norma legal?”, nº 95, enero/febrero 2021, pp. 188-192.
Palabras clave: Préstamo, Hipoteca, Consumidor, Subasta.
Keywords: Loan, Mortgage, Consumer, Auction.
Resumen En este artículo se pasa revista a la doctrina acuñada en los últimos seis años por las resoluciones recaídas en los recursos gubernativos en materia de crédito inmobiliario, tanto por lo que se refiere a la delimitación de su ámbito de aplicación como por el contenido del acta de transparencia y del contrato. También se hace una breve mención a su próxima reforma por la futura Ley de administradores y compradores de créditos, actualmente en tramitación parlamentaria. Abstract This article reviews the doctrine created over the last six years by the rulings handed down in administrative appeals related to mortgage loans, both as regards the definition of their scope of application and the content of the transparency certificate and the contract. It also briefly mentions its forthcoming reform by means of the future Law on Credit Administrators and Credit Purchasers, which is currently subject to parliamentary discussion. |







