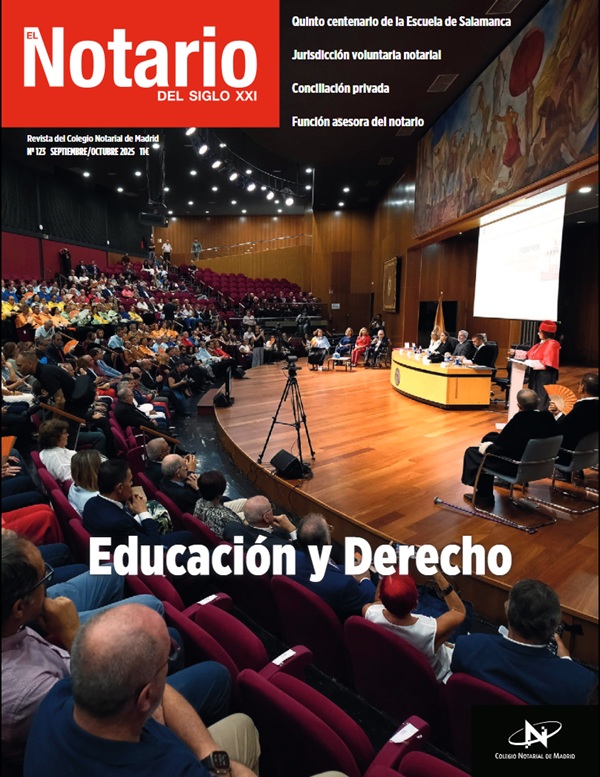
ENSXXI Nº 123
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
Artículos relacionados
El holandés errante

Notario de Sant Feliu de Guíxols (Gerona)
En el número 112 de esta revista ya comentamos la necesidad de una puesta al día de nuestras normas de derecho interregional para conseguir una mejor coordinación con las de derecho internacional privado. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2025 (ROJ STS 2215/2025), que analizamos a continuación, es un ejemplo más de la desidia de nuestro legislador en esta materia.
Los hechos son los siguientes: un nacional holandés fallece en el año 2013 en La Muela (Zaragoza), siendo residente en Zaragoza, donde había vivido desde hacía más de 5 años, según se probó en el pleito. Su último testamento lo otorgó en Calafell (Tarragona) el año 2011, en el que instituía heredera a su pareja, con la que convivía desde el año 1994. Dejó una hija, habida de un matrimonio del que enviudó, a la que dejó la legítima. La hija recurrió en casación ante el Tribunal Supremo reclamando que la ley aplicable a la sucesión fuera la civil común española, que le era más favorable que la aragonesa.
En primera y segunda instancia se resolvió la aplicación de la ley aragonesa, basándose en las siguientes normas:
1. El artículo 9.8 del Código Civil, que dispone que la sucesión se rige por la ley nacional del causante. Recordemos que la sucesión se abrió antes del 17 de agosto de 2015, por lo que no se aplica todavía el Reglamento 650/2012, sino nuestra norma de conflicto interna.
2. El Código Civil nos remite al derecho de Países Bajos. Su norma de conflicto en el momento del fallecimiento del causante se contenía en el Convenio de La Haya de 1 de agosto de 1989. El artículo 3 del Convenio establece que la sucesión se regirá por la Ley del Estado en el cual el difunto tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento si fuera nacional de dicho Estado o hubiera residido en dicho Estado por lo menos durante un periodo de tiempo de cinco años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, requisito último que se cumple en este caso, pues nuestro holandés era errante, pero con moderación. Se produce, por tanto, un reenvío de primer grado a la ley española admitido por el artículo 12.2 del Código Civil, vigente en materia sucesoria a la apertura de la sucesión.
3. ¿Y a cuál de los derechos españoles se produce el reenvío? Las dos primeras instancias consideraron que la remisión se producía al derecho civil aragonés. El Convenio de La Haya, en su artículo 19, resuelve cuál es la ley aplicable en caso de que un Estado comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas en materia de sucesión. Al igual que el vigente artículo 36 del Reglamento Europeo de Sucesiones, establece en primer lugar un sistema de remisión indirecta, es decir, confía en las propias normas del Estado plurilegislativo la determinación de cuál de sus derechos civiles debe regir la sucesión. Y sólo en defecto de esas normas, el Convenio de La Haya fija un sistema de remisión directa con diversas soluciones. En nuestro supuesto, el sistema de remisión directa del Convenio de La Haya dispone que cuando se haya determinado la ley que regirá la sucesión por un criterio de residencia habitual, se aplicará la ley de la unidad territorial de la residencia, en este caso Aragón.
“Igual de españolas son las normas del Código Civil como las forales o especiales de las Comunidades Autónomas con un derecho civil propio”
Dos son los argumentos de la hija recurrente para oponerse a la aplicación del derecho aragonés: el primero, que al carecer de vecindad civil el causante, debe aplicarse siempre el derecho común, ya que el resto de derechos civiles españoles parecen estar reservados a personas de nacionalidad española con la vecindad civil distinta a la común. Y el segundo, que España no ratificó el Convenio de La Haya, por lo que no forma parte de nuestro ordenamiento y no pueden aplicarse los criterios de su artículo 19 sobre la determinación de la ley aplicable en un Estado plurilegislativo. El reenvío sería solo a la ley española, pero no a determinada ley española. El Tribunal Supremo desestima el recurso. Analicemos sus razonamientos.
El primer argumento de la recurrente, tal como hemos adelantado, es la ausencia de vecindad civil del causante, lo que llevaría a aplicar siempre el derecho civil común. Recuerda a la tesis que mantuvo nuestra Dirección General en las resoluciones de fechas 24 de mayo de 2019, 10 de agosto de 2020 y 20 de enero de 2022, ya comentadas en el número 112 de esta revista. Todas ellas exigían la vecindad civil de la respectiva comunidad autónoma para otorgar un pacto sucesorio propio de dicho derecho civil, mallorquín, ibicenco y gallego respectivamente. Las dos últimas resoluciones no fueron recurridas, pero sí la primera, que fue anulada por los Tribunales, permitiendo la inscripción del pacto sucesorio mallorquín otorgado por un ciudadano francés. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 14 de mayo de 2021 fue muy clara, recordando la primacía y efecto directo del derecho europeo, por lo que debe ser la ley nacional la que se interprete bajo el prisma del Reglamento. Por tanto, los extranjeros podían valerse de los pactos sucesorios del derecho mallorquín para planificar su sucesión, pues residían en Mallorca y esa era la ley que presuntamente regiría su sucesión. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2025, siguiendo la misma línea, nos deja dos afirmaciones muy contundentes:
1. Igual de españolas son las normas del Código Civil como las forales o especiales de las Comunidades Autónomas con un derecho civil propio.
2. La aplicación del derecho común a todas las sucesiones de los extranjeros que se rijan por la ley española responde a un planteamiento difícilmente compatible con el respeto a la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional, garantizada constitucionalmente.
Carece de sentido seguir insistiendo en esa prevalencia del derecho común frente al resto de derechos civiles españoles. En mi opinión, debemos olvidarnos completamente de la vecindad civil cuando el punto de conexión de la norma de conflicto sea la residencia habitual de un ciudadano extranjero. La aplicación del derecho civil común no es preferente, sino que se encuentra en el mismo plano que el resto de derechos civiles españoles, siguiendo unas reglas de juego iguales para todos, que en ocasiones sí tienen en cuenta la ley personal (nacionalidad o vecindad civil) pero que en otras prefiere puntos de conexión como la residencia. Hay que decir que la propia Dirección General, pese a su erróneo criterio en materia de pactos sucesorios, sí que reconoce que la sucesión de un extranjero pueda regirse por un derecho civil español distinto al común en las resoluciones de 10 de abril de 2017 y 24 de julio de 2019.
“Es muy penoso que debamos recurrir al artículo 9.10 del Código Civil relativo a los apátridas para resolver el encaje del derecho interregional con el internacional privado”
Pasemos al segundo argumento del recurso de casación. Considera nuestro más alto Tribunal que puede sostenerse razonablemente, como hace la recurrente, que no son de aplicación las cláusulas de remisión directa que contiene el artículo 19 del Convenio de la Haya. Aun así, desestima el recurso porque, aunque no se aplicara la remisión directa del artículo 19, también se llegaría por otra vía al derecho civil aragonés. Esa vía sería la aplicación analógica del artículo 9.10 del Código Civil que, para los apátridas (en este caso los carentes de vecindad civil), considera como ley personal la del lugar de su residencia habitual, también Aragón. Se llegaría a igual resultado con la remisión a la ley con la que la sucesión tuviera unos vínculos más estrechos, lo que es coherente con los principios que inspiran la regulación de las normas de conflicto. La aplicación del derecho civil común es calificada por la sentencia como una solución absolutamente imprevisible, dada la inexistencia de proximidad con el denominado derecho común y la estrecha vinculación y conexión de la cuestión litigiosa y de todas las partes con el lugar de residencia del causante. El Tribunal Supremo se apoya además en el artículo 15 del Código Civil, que regula la vecindad civil por la que ha de optar el extranjero que adquiere la nacionalidad española, que en este caso conduciría también a la ley aragonesa y no a la ley civil común.
En mi opinión, es muy penoso que debamos recurrir al artículo 9.10 relativo a los apátridas para resolver el encaje del derecho interregional con el internacional privado. No es una cuestión de falta de nacionalidad, sino de ausencia de diligencia, ganas y trabajo de nuestro legislador, a lo largo de décadas, para dar una respuesta a ese encaje. A la apertura de la sucesión contábamos con el artículo 12.5 del Código Civil, que dispone que cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado. La norma está pensada para la remisión que haga la ley española a un Estado plurilegislativo extranjero. El Tribunal Supremo lo aplica analógicamente al supuesto inverso de remisión de una norma extranjera (Convenio de La Haya) al derecho español. Supone prescindir de las previsiones de remisión directa del artículo 19 del Convenio de La Haya y habernos de buscar la vida con nuestras casi inexistentes normas internas, en este caso los artículos 16 y 9.10 del Código Civil. Por un lado, en un supuesto como este consideraría que ante la ausencia de vecindad civil del causante carecemos de una norma de determinación entre las distintas leyes civiles españolas, por lo que hemos de aceptar el sistema de remisión directa del Convenio de La Haya. Sin embargo, no siempre el ordenamiento extranjero será tan completo como este Convenio. ¿Qué hacer en casos semejantes para sucesiones abiertas antes del 17 de agosto de 2015 si la norma extranjera de conflicto carece de sistemas de remisión directa? Quizás no haya otra solución que la que adopta el Tribunal Supremo, que es apoyarse siempre en el artículo 9.10 relativo a los apátridas para poder aplicar la ley de la unidad territorial de residencia del causante.
“Nuestro legislador debería actualizar nuestro derecho interregional”
¿Y cuál de las leyes civiles españolas aplicaremos si el fallecimiento tiene lugar a partir del 17 de agosto de 2015? Siguiendo la argumentación de esta sentencia, se me ocurren tres supuestos, según el punto de conexión sea la residencia, la nacionalidad o la ubicación del inmueble.
1. Residencia. Aquí la ley española aplicable vendría determinada por el artículo 21 del Reglamento, nunca por un reenvío de la ley extranjera. Según esta sentencia del Tribunal Supremo, no deberíamos aplicar los sistemas de remisión directa del artículo 36.2 del Reglamento, pues el artículo 36.1 se remite en primer lugar a nuestras normas internas, las cuales sí darían una solución: si el causante es extranjero, recurrimos al artículo 9.10 de los apátridas y aplicamos la ley del lugar de última residencia; y si el causante es español, siguiendo a la Dirección General, aplicaremos la ley de la vecindad civil por el juego de los artículos 16.1, 9.1 y 9.8 del Código Civil.
2. Nacionalidad. Imaginemos que el causante es nacional español y reside en un Estado que no es parte del Reglamento 650/2012 y cuya norma de conflicto designa como ley rectora la de la nacionalidad del causante. El artículo 21 del Reglamento nos remite a dicha ley extranjera de residencia del causante y ésta nos reenvía a la ley de la nacionalidad. Aceptamos este reenvío a la ley española, ya no por el artículo 12.2 del Código Civil, sino por el artículo 34.1.a) del Reglamento. Y ya lo hemos adelantado en el anterior supuesto en el que no había reenvío. El artículo 36.1 se remite en primer lugar a nuestras normas internas españolas, que sí dan una solución, aplicándose la ley de la vecindad civil en virtud de los artículos 16.1, 9.1 y 9.8 del Código Civil.
3. Ubicación de un inmueble. El ejemplo es el siguiente: un causante extranjero residente en un Estado que no es parte del Reglamento y cuya única propiedad es un inmueble sito en España. El artículo 21 del Reglamento nos remite a la ley de la última residencia habitual del causante. La norma de conflicto de dicho Estado de residencia dispone que la sucesión se rige, para los inmuebles, por la ley de su ubicación, reenviando a la ley española. Para determinar cuál de las leyes españolas ya no podemos recurrir al artículo 9.10 del Código Civil, pues el causante no reside en España. Tampoco al criterio de la vecindad civil, pues el causante es extranjero. Nos falta una norma interna que resuelva la determinación de la ley española aplicable, por lo que aquí sí hemos de recurrir a los sistemas de remisión directa del artículo 36.2 del Reglamento. En este caso particular su apartado c), que determina la aplicación de la ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente, en este caso el inmueble. ¿Y si hay inmuebles en diferentes Estados o en varias Comunidades Autónomas con distintos derechos civiles? Entonces nos encontramos con el problema de la unidad de la ley sucesoria, que la extensión de este artículo no me permite abordar. Pero sí recuerdo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia C 21/22 (OP) de 12 de octubre de 2023, afirmó que el principio de unidad de la sucesión no tiene carácter absoluto y que el legislador de la Unión pretendió expresamente respetar, en ciertos casos particulares, como el del artículo 12.1 del Reglamento, el modelo de escisión de la sucesión que puede aplicarse en las relaciones con determinados terceros Estados.
Y finalizo con la idea inicial. El contenido del artículo 16 del Código Civil se remonta a 1974 con un añadido en 1990. ¿Qué ha cambiado desde entonces que haga necesaria una reforma? En derecho internacional privado, todo. Para acabar con estos interrogantes sobre cuál de los derechos civiles españoles debe regir una sucesión con elemento transfronterizo, nuestro legislador debería actualizar nuestro derecho interregional. Hasta entonces, los aplicadores del derecho, como en la leyenda del holandés errante, seguiremos condenados a navegar en un mar de dudas.
Palabras clave: Tribunal Supremo, Derechos forales, Residencia habitual.
Keywords: Supreme Court, Regional laws, Habitual residence.
Resumen La sentencia del Tribunal Supremo de 2025 aplica el derecho civil aragonés a la sucesión de un holandés fallecido en Zaragoza en 2013, desestimando el recurso de su hija. El fallo destaca que los derechos forales están en igualdad de condiciones que el derecho común y que, para extranjeros sin vecindad civil, la ley aplicable debe ser la de su residencia habitual. El autor critica la falta de normas claras del legislador español en materia de derecho interregional, que da lugar a pleitos como el resuelto en esta sentencia. Abstract The Spanish Supreme Court's 2025 ruling applies Aragonese civil law to the inheritance of a Dutch citizen who died in Zaragoza in 2013, and dismisses his daughter's appeal. The ruling points out that regional laws are on an equal footing with civil law, and that the applicable legislation for foreigners with no legal residence in Spain must be the law of their habitual residence. The author criticises the lack of clear norms related to interregional law in Spanish legislation, which gives rise to lawsuits like the one resolved in this ruling. |







