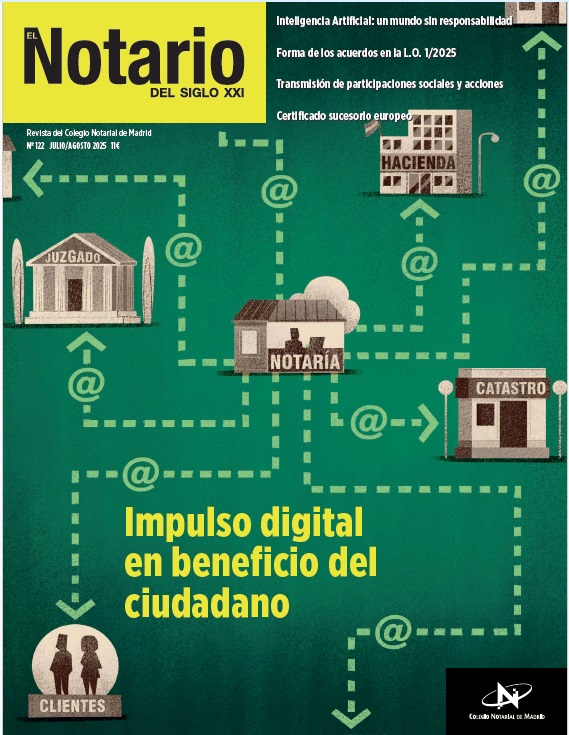
ENSXXI Nº 122
JULIO - AGOSTO 2025
Artículos relacionados
Calificación, conflicto en la aplicación de la norma y simulación: su controvertida utilización por la Administración tributaria

Magistrado del Tribunal Supremo excedente
Miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF
HACIENDA Y ESTADO DE DERECHO
Introducción. La autotutela administrativa como técnica para asegurar la defensa del interés público
En nuestro sistema constitucional, la Administración Pública no solo tiene como función esencial la de servir (y defender) con objetividad el interés público, sino también remover los obstáculos para que la justicia y la igualdad sean reales y efectivas (artículos 103.1 y 9.1 de la Constitución). Para acometer estas exigencias, se confiere a los órganos administrativos determinadas potestades o prerrogativas (calificadas tradicionalmente como “exorbitantes”), que colocan a los entes públicos en una posición de superioridad respecto del ciudadano, posición que solo se justifica por los fines públicos que la actividad administrativa debe necesariamente servir.
Entre las prerrogativas más relevantes -si no es la más significativa- se encuentra la llamada autotutela, en sus tres modalidades: (i) la autotutela declarativa (que permite a los órganos administrativos, sin necesidad de acudir al juez, declarar derechos y obligaciones y hacer que sus actos produzcan efectos jurídicos), (ii) la autotutela ejecutiva (que les autoriza a ejecutar sus decisiones, nuevamente sin necesidad de acudir a los tribunales, cuando sus mandatos no son cumplidos voluntariamente por los administrados) y (iii) la autotutela reduplicativa (para revisar sus propios actos si presentan algún vicio y que constituye un presupuesto -especialísimamente en el ámbito tributario- para que los perjudicados por aquellos actos puedan acudir a los tribunales).
Clara expresión de la primera de aquellas modalidades es la previsión legal de los tres preceptos de la Ley General Tributaria objeto de este análisis: a través de estas instituciones, los órganos de aplicación de los tributos pueden dictar actos administrativos de gravamen por sí mismos, apreciando hechos, actos, negocios, operaciones o situaciones con trascendencia tributaria y anudando a esa apreciación los efectos jurídicos correspondientes.
La potestad de calificación del artículo 13 de la Ley General Tributaria
Señala el precepto que “las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez”.
La ley permite a la Administración otorgar efectos a los actos o negocios en atención a su verdadera naturaleza jurídica, al margen de la que haya sido otorgada por las partes.
Destaca la doctrina más autorizada (v. GARCÍA NOVOA en el blog Taxlandia) que el precepto tiene importancia en tributos con un importante sustrato civil (impuestos sobre sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales), pero resulta de aplicación más limitada en aquellos otros con una base económica o contable más significativa.
“Entre las prerrogativas más relevantes -si no es la más significativa- se encuentra la llamada autotutela en sus tres modalidades: declarativa, ejecutiva y reduplicativa”
Según la jurisprudencia, la calificación es una operación de subsunción del hecho de la realidad en la premisa mayor de la norma, sobre bases estrictamente jurídicas. Se trata de determinar si el supuesto de la realidad analizado está incluido en la definición de la norma aplicable, a cuyo efecto resulta obligado atemperarse a su naturaleza jurídica al margen de la forma o del nomen que ha sido otorgado por los interesados.
Ni qué decir tiene que, en un sistema como el tributario español que descansa en la autoliquidación (en la que el contribuyente declara el hecho con trascendencia tributaria, lo cuantifica y efectúa las operaciones necesarias para determinar el gravamen), la calificación que va a realizar la Administración es, propiamente, una “recalificación”.
El conflicto en la aplicación de la norma tributaria del artículo 15 de la Ley General Tributaria
La figura se corresponde con el fraude de ley -con cuyos perfiles coincide-, lo que obliga a recordar cómo nuestro ordenamiento jurídico (artículo 6.4 del Código Civil) lo define como la realización de actos o negocios jurídicos aparentemente legales bajo una norma específica (la "norma de cobertura") pero que buscan un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico a través de la evasión de otra norma (la "norma defraudada").
Tres son las notas que caracterizan el conflicto en aquel precepto legal: a) los negocios o actos realizados son notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado; b) de su utilización no resultan efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal; y c) no hay ocultación fáctica: lo que se hace se exterioriza, pero se aprovecha un medio jurídico más favorable (norma de cobertura) previsto para el logro de un fin distinto, con el propósito de evitar la aplicación de una norma tributaria menos favorable (norma defraudada).
Constituye un ejemplo clásico de conflicto en materia tributaria el de dos personas que quieren realizar un contrato de compraventa y que para reducir la carga tributaria constituyen una sociedad en la que uno aporta la cosa vendida y el otro el dinero equivalente a su precio. Disuelven después la sociedad y se adjudica el dinero a quien aportó el bien y el bien a quien aportó el dinero. Nada de ilegal -prima facie- identificamos en esta operación, aunque ha habido un negocio indirecto (el contrato de sociedad -norma de cobertura-) para minorar la tributación que se derivaría de un contrato de compraventa (norma defraudada).
La consecuencia de la declaración de conflicto (que exige un procedimiento ad hoc ante una Comisión Consultiva prevista en la ley) es la de exigir la deuda tributaria que derivaría del negocio típico (en el caso ejemplo, la compraventa), más intereses legales, sin imposición, salvo en supuestos absolutamente extraordinarios, de sanciones.
La simulación del artículo 16 de la Ley General Tributaria
Según el precepto, cuando la simulación -que deberá ser objeto de un pronunciamiento expreso por parte de la Administración tributaria- sea declarada por el órgano competente (i) el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes y (ii) en la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación “se exigirán los intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente”.
En la simulación se presenta a terceros un negocio que nunca existió (simulación absoluta) o que encubre el realmente querido (simulación relativa), en el bien entendido que es consustancial a la simulación el engaño o la ocultación de datos fiscalmente relevantes, elemento que la distingue claramente del conflicto pues en este no hay engaño, sino puro artificio que salta a la vista.
“La ley permite a la Administración otorgar efectos a los actos o negocios en atención a su verdadera naturaleza jurídica, al margen de la que haya sido otorgada por las partes”
Así, en la simulación la obligación tributaria nace, pero se encubre, en todo o en parte, para obtener una ventaja fiscal, de forma que el hecho imponible se realiza, surgiendo una deuda tributaria cuya existencia o exacta cuantía se oculta. En el conflicto, por el contrario, se evita o reduce la carga fiscal siguiendo un camino distinto del ordinario o esperable, que se muestra impropio o artificioso.
Ejemplo típico de simulación es el de quien vende a otro, al que no le une relación de parentesco, un bien sin que éste le entregue un precio, encubriendo una donación (negocio disimulado) bajo la forma de una compraventa (negocio simulado) para eludir pagar un impuesto (sucesiones, con una escala progresiva que grava más el acto entre no parientes) mucho más oneroso fiscalmente que una venta, sometida a transmisiones patrimoniales onerosas, con un tipo de gravamen más reducido.
En el caso de la simulación, la regularización tributaria consiste en aplicar la norma tributaria correspondiente al negocio disimulado (la donación en nuestro caso), más intereses legales y la correspondiente sanción por haber mediado engaño u ocultación.
La doctrina jurisprudencial sobre la utilización de estas figuras
El Tribunal Supremo ha establecido una doctrina relevante sobre la aplicación de los artículos en estudio que arranca de sus sentencias de 2 y 22 de julio de 2020 y que puede resumirse así: las normas contenidas en los artículos 13, 15 y 16 no son intercambiables y el principio de calificación del artículo 13 tiene una aplicación limitada.
Según esta doctrina, solo los artículos 15 y 16 son verdaderas normas antiabuso y, además, la Administración debe precisar qué norma aplica en cada caso, no ya solo porque no son de uso indistinto (“intercambiable”), sino porque el empleo de una u otra puede provocar efectos sancionadores (en la simulación, que implica -según la jurisprudencia- dolo) o no tener anudada sanción alguna (en el conflicto).
Para la jurisprudencia, la calificación (artículo 13) opera como base para acudir al expediente del conflicto (artículo 15) o, en su caso, a la simulación (artículo 16), de la misma manera que podría constituir el presupuesto para no hacerlo.
La virtualidad de estas figuras reclama determinar la calificación de los actos o negocios declarados, lo que comporta, de entrada, o bien asumir la calificación mantenida por las partes o bien recalificar el hecho, acto o negocio con arreglo a su verdadera naturaleza jurídica.
Sin embargo, mientras que en la simulación aflora el verdadero negocio efectuado (que se oculta total o parcialmente), en el conflicto no se cuestiona la calificación jurídica conferida por las partes, sino la artificiosidad o carácter impropio para la consecución del resultado obtenido de los actos o negocios analizados, sin que, además, resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal.
El problema de la doctrina expuesta es su aplicación práctica, pues -según la propia jurisprudencia- no es nítida en muchas ocasiones la diferencia entre estas figuras.
“En la simulación se presenta a terceros un negocio que nunca existió o que encubre el realmente querido, mientras que en el conflicto no hay engaño sino puro artificio que salta a la vista”
No es extraño, en efecto, encontrar sentencias en las que se admite una simulación que es definida utilizando los adjetivos empleados por la ley para definir el conflicto (y se dice que “lo simulado” es lo artificioso o anómalo, expresiones propias del artículo 15) o en las que se acepta que basta el ejercicio de la potestad de “calificación” (o de “recalificación”) para declarar un negocio artificioso o anómalo o para afirmar que encubre realidades distintas de las que se expresan externamente.
Si a ello le unimos la dificultad de concretar, a veces, qué sea la simulación como figura diferenciada del conflicto o la inclusión en las resoluciones administrativas o judiciales -en otras ocasiones- de conceptos demasiado genéricos e inconcretos que no permiten identificar dónde se encuentra el negocio “simulado” y dónde el “disimulado”, convendremos que la claridad que persiguió el Tribunal Supremo al dictar sus sentencias de julio de 2020 está lejos de haberse conseguido.
El problema se acrecienta si incluimos la vertiente recaudatoria: si la Administración acude a la simulación sancionará al contribuyente por infracción tributaria; podrá hacerlo si acude a la calificación; pero no -salvo excepciones- en los casos de conflicto. No es necesario razonar in extenso que el elemento sancionador puede constituir un incentivo para que la Hacienda Pública prefiera acudir al artículo 16 y no al 15.
Las consecuencias de “intercambiar” indebidamente las tres figuras y las opciones de la administración de volver a liquidar
En las primeras sentencias posteriores a las citadas de 2020, el Tribunal Supremo vino a establecer que el juez -verificado el error en el que incurre la Administración al emplear la potestad de calificación- no puede “declarar” qué concreta norma antiabuso era la procedente.
Surge entonces la cuestión de qué ocurre cuando se identifica la indebida utilización de uno de los tres supuestos (porque se “intercambia” indebidamente) y el órgano judicial competente declara inválida por ese motivo la regularización inspectora; la pregunta, concretamente, es la de si cabría en estos casos un “doble tiro”, esto es, una nueva liquidación administrativa que se atemperara a la figura correcta.
En suma, si el órgano judicial anula una liquidación porque en esta se ha empleado indebidamente una de las tres figuras, ¿cabría que la Administración regularizase nuevamente -en ejecución de esa decisión anulatoria- acudiendo a aquella de las otras dos que reputa correcta?
En el estado actual de la jurisprudencia, la relación entre “calificación” y “conflicto” determinaría un supuesto de nulidad de pleno derecho si se emplea la primera en lugar del segundo (v., sentencias del Tribunal Supremo -muy recientes- de 23 de julio de 2023, 6 y 12 de mayo de 2025). La razón de ser radica en la exigencia legal de un procedimiento específico para declarar el conflicto, cuyo desconocimiento activaría el supuesto de nulidad previsto en el artículo 217.1.e) de la Ley General Tributaria (la liquidación habría sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello).
“El problema se acrecienta si incluimos la vertiente recaudatoria: si la Administración acude a la simulación sancionará al contribuyente; podrá hacerlo si acude a la calificación; pero no -salvo excepciones- en los casos de conflicto”
En tal caso, como lo efectuado en el procedimiento que dio lugar a una liquidación radicalmente nula no tendría -según jurisprudencia reiterada- efectos interruptivos de la prescripción, no cabría “doble tiro” y la Administración no podría reparar ex post facto su error al haber efectuado una liquidación inicial radicalmente nula (por defecto absoluto de procedimiento) acudiendo a la figura procedimentalmente correcta (el conflicto en la aplicación de la norma tributaria).
Y tampoco sería posible, en mi opinión, cuando la Administración acudió a la simulación cuando debería haber empleado el procedimiento del conflicto, pues la infracción absoluta del procedimiento determinante de nulidad se produce de manera idéntica al supuesto en el que la relación es entre calificación y conflicto.
No contamos, finalmente, con pronunciamiento expreso alguno sobre la relación entre calificación y simulación, esto es, sobre las consecuencias de un pronunciamiento anulatorio derivado de haberse acudido -para liquidar- a la calificación cuando lo procedente hubiera sido haber declarado la simulación. Y tampoco sobre cuál sería el resultado si se regularizara por conflicto en la aplicación de la norma y el órgano judicial declarase que tal regularización es inválida por ser el cauce adecuado la simulación.
Conclusiones
Primera. Aunque la jurisprudencia sobre la “no intercambiabilidad” de las figuras en estudio es, aparentemente, clara en su configuración dogmática, el casuismo que preside la materia hace difícil, en la práctica, identificar con precisión cómo debe aplicarse aquella doctrina.
Segunda. La complejidad a la hora de diferenciar entre las dos figuras antiabuso (conflicto y simulación) y a la hora de determinar el contenido y alcance de la calificación abonarían la necesidad de plantearse una modificación normativa que incluyera una sola figura que estableciera el abuso del Derecho, acotando debidamente los perfiles que le son propios y asociando la eventual imposición de sanciones tributarias a la concurrencia -debidamente motivada- de culpabilidad en el presunto infractor.
Tercero. Es aconsejable, en el actual régimen jurídico, acotar debidamente, en cada caso concreto, las consecuencias específicas de la vulneración por parte de la Administración de aquella doctrina, específicamente si esa vulneración entraña un supuesto de nulidad radical o de anulabilidad, precisamente para evitar la incertidumbre que una eventual nueva regularización pueda traer consigo.
Palabras clave: Autotutela administrativa, Norma tributaria, Fraude de ley, Simulación.
Keywords: Government compliance and enforcement powers, Tax regulations, Evasion, Simulation.
Resumen El ordenamiento jurídico dota a las Administraciones Públicas de potestades para garantizar el cumplimiento de sus deberes constitucionales, encaminados a la defensa del interés público. En el ámbito tributario, estas potestades (que integran la llamada “autotutela administrativa”) se contienen en los artículos 13, 15 y 16 de la Ley General Tributaria, que permiten a la Administración “calificar” los negocios jurídicos con trascendencia fiscal al margen de la naturaleza otorgada por las partes, declarar el “conflicto en la aplicación de la norma tributaria” cuando aprecie la existencia de fraudes o artificios encaminados a la elusión fiscal o declarar la “simulación” de los actos o negocios correspondientes. El empleo de estas técnicas resulta polémico y ha dado lugar a una abundante jurisprudencia dirigida a delimitar su concepto, contenido y alcance, aunque no puede afirmarse que la actividad administrativa o su posterior control judicial presenten perfiles claros y seguros. Abstract The legal system grants public administrations the powers to force compliance with constitutional duties in order to defend the public interest. In the tax realm, these “compliance and enforcement powers” are set out in Articles 13, 15, and 16 of the General Tax Law, which allow the Public Administration to "classify" legal transactions with tax implications regardless of how they are considered by the parties involved, to declare a "conflict in the application of tax regulations" when it identifies fraud or schemes aimed at tax evasion, and declare the "simulation" of the associated actions or transactions. The use of these techniques is controversial and has given rise to a wealth of case law aimed at defining their meaning, content, and scope, although the activities of the Administration and its subsequent judicial oversight cannot be said to be clear and secure. |







