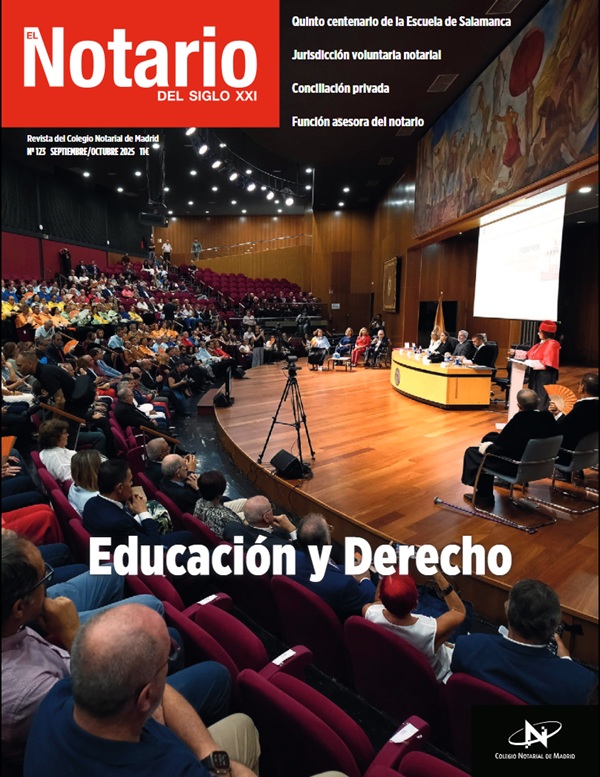
ENSXXI Nº 123
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
Artículos relacionados
Universidad y Derecho
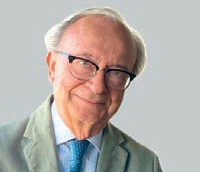
Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado
EDUCACIÓN Y DERECHO
Muchos años han pasado desde mis tiempos universitarios, pero no tanto desde los de mi larga docencia en el alma mater, concretamente en la Universidad Carlos III de Madrid, lo que otorgaría cierta legitimación para dibujar unas reflexiones a vuelapluma sobre la cuestión que sirve de frontispicio a las modestas líneas que siguen.
Entre los pedagogos y teóricos de la docencia universitaria ha obtenido carta de naturaleza una palabra fetiche: empleabilidad. En aras a ese concepto -tan ligado al Plan o Proceso de Bolonia- se consagra el principio de que la formación de licenciados/graduados/paganos de master está pragmáticamente subordinada a la ocupación laboral una vez concluidos los estudios, con énfasis en lo práctico y cierto desdén implícito hacia la teoría, tan esencial en una cultura jurídica que se precie de tal. En la meta final, la satisfacción de las demandas de mercado. Se orilla así lo que tradicionalmente se consideraba esencia o entraña de lo universitario. Una suerte de pugna entre universitas y la tan pregonada empleabilidad.
No debiera ser así. Pero cualquier profesor universitario de cierta veteranía comprueba en el día a día, más allá de lo que se pretende enseñar y de lo que en teoría se aprende, el desvanecimiento gradual de las viejas sinergias culturales que a todos enriquecían, incluida, claro está, la propia sociedad a la que posteriormente habría de servirse. La verdadera naturaleza de la Universidad iba en ello. Cabe evocar con nostalgia a concretos maestros del Derecho, de los que tantas generaciones de estudiantes somos tributarias, y no sólo por el magisterio en sus particulares materias.
“Universidad, en su recta, cabal y originaria comprensión, es alma mater, en el sentido de perfeccionar al hombre merced a la ciencia, la ética y el saber”
Universidad, en su recta, cabal y originaria comprensión, es alma mater, en el sentido de perfeccionar al hombre merced a la ciencia, la ética y el saber. Y universidad o universitas (de unus, una, unum y verto, vertere, versum) no es, nada más y nada menos, que una expresión de la captación holística o global del mundo. Esto es, la universidad debiera ser madre nutricia (alma mater) que genere los elementos culturales e intelectuales que el hombre precise para afrontar los retos de la vida, lo que incluye todo aquello que contribuya a su crecimiento interior. Esta concepción tradicional por supuesto no parece muy coherente con los criterios puramente economicistas que en la hora presente prevalecen. Contra ello, Gustavo Bueno sostenía, con la brillantez y hondura en él características, que la Universidad era una institución consagrada al cultivo de la verdad humana. Añadía que la verdad, como cultura, puede sembrarse y poseerse fuera de la Universidad, pero ella sería, por definición, la institucionalización de ese cultivo de la verdad, para asegurarlo, afianzarlo y sistematizarlo. Hacerlo sería, a su juicio, una tarea metódica y un auténtico deber civil.
Pero en todo caso quizá sea un error idealizar un pasado que, por supuesto, tampoco era un dechado de perfección y, además, pretender volver al modelo tradicional pudiera constituir una ingenuidad. Ahora bien, en el presente el problema no es sólo la masificación de las aulas o el uso compulsivo de las nuevas tecnologías, se trata también del perfil del alumno medio que accede a la enseñanza superior, en su inmensa mayoría con una cultura general bajo mínimos y un bagaje lector sumamente pobre. Desde luego, él no tiene ninguna culpa, e incluso, por fortuna, se observa en muchos alumnos interés, a veces hasta con cierto estupor, cuando se les plantean cuestiones de diverso alcance histórico, geográfico o literario que les fueron hurtadas en la fase docente anterior.
Y es que las sucesivas reformas que han venido sucediéndose en la enseñanza en las últimas décadas, convirtiendo lo que debiera integrar una cuestión de Estado prioritaria en una lid ideológica más, no han ayudado en absoluto, depreciando paulatinamente las humanidades y relativizando cuanto entrañase excelencia o mérito. Problemas que se agudizan en nuestro complejo y singular reparto competencial en el ámbito de la enseñanza, merecedor de consideración específica. Cualquier español con un mínimo de inquietud o raciocinio sabe de lo que hablamos, sobre todo si tiene hijos discípulos en cualquiera de las etapas docentes regladas.
“Solo en la medida en que nuestra enseñanza universitaria forje adecuadamente las bases del conocimiento y de su ponderación práctica, estaríamos en la buena senda”
Volvamos al mundo del Derecho, no divaguemos, y menos en terrenos vidriosos. Al margen de la pesada losa que suponen los condicionamientos más arriba aludidos, ¿son suficientes cuatro años de grado? ¿tan desechable era el plan del 53? La verdad es que los cinco años de tiempos pasados tampoco constituían aval de sabiduría jurídica, casi todos los que los sorteamos solemos decir que aprendimos poco o muy superficialmente y que fue después, gracias al esfuerzo de una oposición o de una práctica jurídica intensa, cuando realmente adquirimos la condición de auténticos profesionales del Derecho. Por eso no sería inteligente, conviene reiterar, una idealización nostálgica y menos en modo irrestricto, pero permítase continuar planteando algunas consideraciones desde el “deber ser” que, como es sabido, las más de las veces desembocan en la melancolía.
Pues bien, otra cosa es si la obsesión, de estirpe boloñesa, por la empleabilidad, tan olvidadiza de conocimientos y virtudes adyacentes, ofreciera un horizonte más halagüeño a nuestra juventud universitaria. Ni siquiera eso está claro. Comprimir conocimientos complejos en cuatrimestres que ni siquiera llegan a tales, exigir unas prácticas las más de las veces rutinarias o ilusorias, elaborar un trabajo fin de grado de corta y pega y, finalmente, pagar un costoso master de dudoso rigor, no es garantía de nada. Solo en la medida en que nuestra enseñanza universitaria forje adecuadamente las bases del conocimiento y de su ponderación práctica, estaríamos en la buena senda. Y eso, aunque sería mucho pedir, con mejores fundamentos en la precedente etapa de formación.
Un antañón tratado jurídico señalaba que tres notas o cualidades debieran adornar al jurisconsulto: saber las leyes, interpretarlas y aplicarlas en el foro. Añadía que saberlas y no interpretarlas ni aplicarlas es propio de “leguleyos”; saberlas, interpretarlas, pero ignorar su aplicación, lo es de “jurisperitos”; el que reuniera las tres condiciones sería “jurisconsulto”; y, por último, el que practica el Derecho temerariamente, sin ciencia ni rigor, sería un “rábula”. Es posible que el “leguleyo” y el “jurisperito”, con un suficiente acervo o inquietud cultural (característica que debiera ser ineludible en lo genuinamente universitario), puedan devenir en “jurista” o “jurisconsulto”, pero difícilmente podrá lograrlo el “rábula”, tan próximo a las urgencias de la pura y simple empleabilidad.
Palabras clave: Universidad, Derecho, Empleabilidad.
Keywords: University, Law, Employability.
Resumen Los estudios de Derecho no son ajenos a los nuevos vientos docentes, en los que cabe inferir no sólo la repercusión de la impronta adquirida por los escalones docentes precedentes, también por la orientación economicista que impregna la política universitaria general. Las tradicionales sinergias culturales van desvaneciéndose y el modelo ha mudado en modo relevante. Lo nuevo no debiera olvidar cuanto de positivo acompañara al concepto primigenio de Universidad. Abstract Law courses are not unaffected by new trends in education, within which it is possible to glean not only the impact of the imprint of previous eras in education, but also the economicist focus that permeates university policy as a whole. Traditional cultural synergies are coming to an end, and the system has changed significantly. The new trends must not overlook the positive aspects of the original concept of the university. |







