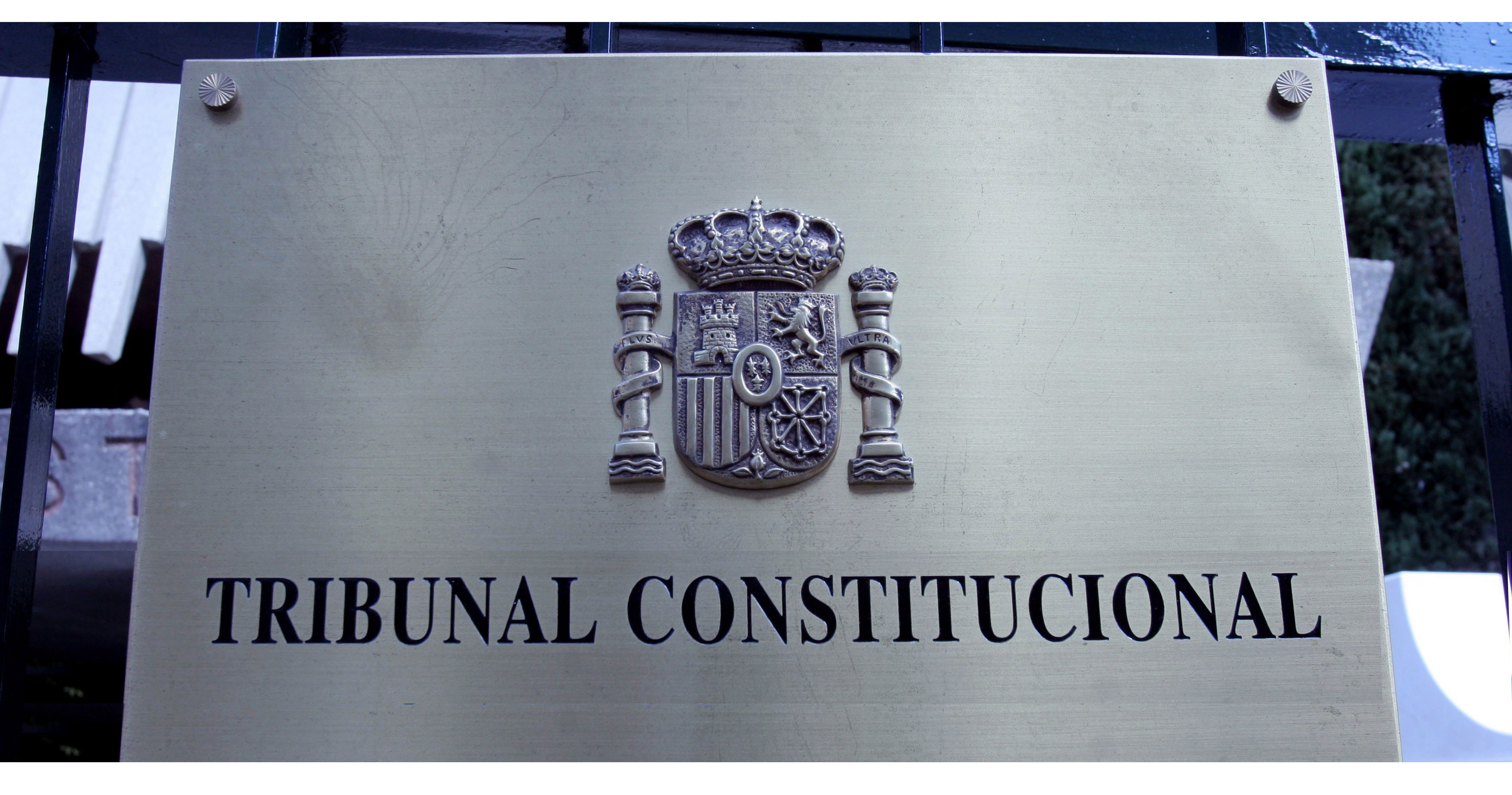
Sentencias del Tribunal Constitucional. Número 123
DESACUERDO DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL MENOR ¿LIMITACIÓN AL PROSELITISMO O INTROMISIÓN EN LA LIBERTAD RELIGIOSA?
Sentencia 119/2025, de 26 de mayo de 2025. Recurso de amparo 1305-2023, en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia de Alcobendas en procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad sobre la facultad de decidir sobre la formación religiosa de un menor. Sala Primera. Ha sido ponente el magistrado don Juan Carlos Campo Moreno. Desestimatoria. Descargar
En expediente de jurisdicción voluntaria, la excónyuge del demandante de amparo, alegando que este último llevaba a la iglesia evangélica al hijo común menor de edad y le enseñaba pasajes bíblicos en la “tablet” que utilizaba, adoctrinándole en la fe evangélica, solicitó el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto de la facultad de decidir sobre la formación religiosa del menor hasta que alcanzara 12 años, con prohibición expresa al padre de realizar dichas conductas y prácticas religiosas.
El Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas estimó la petición de la madre, considerando que artículo 2.1 c) de la Ley Orgánica de libertad religiosa [Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio] y el artículo 27.3 de la CE, señalan el derecho de los padres de elegir para sí y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, pero ello tendrá que compaginarse con artículo 6.3 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, por el que los padres únicamente deben cooperar con el menor para que este ejerza su derecho de libertad religiosa, y no habiéndose todavía formado ésta, lo mejor es la formación en los valores de ambos progenitores, excluyendo la adscripción efectiva de los menores a una confesión religiosa hasta que alcancen suficiente madurez para tomar esa decisión por sí mismos. Por lo que mientras el menor no tenga la suficiente madurez los padres deberán de común acuerdo elegir su formación religiosa y moral, y alcanzada dicha madurez los padres tendrán que cooperar con el menor para que este vea satisfecho el ejercicio de su libertad religiosa. A falta de acuerdo y mientras sea inmaduro, la resolución debe adoptarse teniendo en cuenta, pues, la preservación de la identidad religiosa del menor. Con apoyo en dichas consideraciones, el juez estimó otorgar a la madre del menor el ejercicio exclusivo de la patria potestad, respecto de la facultad de decidir sobre las decisiones de formación religiosa del menor hasta que tenga doce años, mediante la formación en valores de su hijo, excluyendo, la adscripción efectiva a una confesión religiosa, y en consecuencia, prohibiendo expresamente al padre a llevar a su hijo, a la iglesia evangélica, ponerle pasajes bíblicos en la “tablet”, y, en suma, adoctrinarle en la fe evangélica. El progenitor excluido interpuso recurso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid, que argumentó además que los progenitores, de común acuerdo constante la convivencia pacífica, decidieron que el menor de edad no recibiera formación religiosa, ni adoctrinamiento en religión, por lo que no fue bautizado, ni se le imparten clases de religión en el centro escolar en el que viene [estando] matriculado, donde se le educa en valores. Consecuentemente con ello no era dable ahora a este desdecirse de lo convenido. El padre recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional: afirma que si la madre no está conforme con la perspectiva moral del recurrente, no puede prohibir al padre compartir su fe con su hijo, del mismo modo que el padre no se opone a que la madre le muestre otras alternativas; que podría haberse resuelto que los padres tuvieran prohibida la adscripción efectiva del menor a ninguna confesión, pero no impedir a un progenitor compartir su fe y creencias con el menor, acompañarle a la iglesia y leerle la Biblia; alega la vulneración de su derecho a que su hijo reciba la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE); y una discriminación por razón de religión o creencia, que es contraria al contenido protegido por el artículo 14 CE. Añade que la formación religiosa no es perjudicial para los hijos, sino que permite transmitirles valores, y que ex artículo 14 de la Convención de los derechos del niño, los padres pueden hacer proselitismo, porque forma parte del contenido de su derecho a la libertad religiosa, con el único límite que supone proteger la integridad moral del menor y su propio derecho de libertad religiosa. El Tribunal Constitucional desestima el recurso. Las decisiones judiciales recurridas resuelven una situación de desacuerdo parental en el ejercicio de la patria potestad compartida sobre un hijo común menor de edad, en el ámbito de la formación religiosa del menor, lo que afecta a sus derechos fundamentales y al libre desarrollo de su personalidad del propio menor, si bien el progenitor recurrente alega la vulneración de derechos fundamentales propios de él, no del menor: sus derechos a la libertad religiosa (art. 16 CE) y a educar a su hijo conforme a sus convicciones religiosas (art. 27.3 CE), derechos cuyo ejercicio están íntimamente relacionados con los derechos del hijo menor de edad (singularmente su libertad religiosa). Por tanto aplica el Tribunal Constitucional el artículo 39 de la Constitución, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que establece el estatuto jurídico indisponible de los menores de edad dentro del territorio nacional; la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (ratificada por España por instrumento de 30 de noviembre de 1990) y la resolución del Parlamento Europeo relativa a la Carta europea de los derechos del niño (resolución A3-0172/92, de 8 de julio). Estima que el estatuto jurídico del menor es una norma de orden público de inexcusable observancia para todos los poderes públicos, que constituye un legítimo límite a la libertad de manifestación de las propias creencias mediante su exposición a terceros, incluso de sus progenitores. Así, el artículo 14 de la Convención de derechos del niño dispone en su apartado 1 que “[l]os Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Y añade en sus apartados 2 y 3 que “[l]os Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades” y “[l]a libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás” (apartados 8.25 y 27 de la resolución relativa a la Carta europea). Corresponde en cada caso a los jueces y tribunales ordinarios determinar cuál es el interés superior de las personas menores de edad. Sobre el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE) éste encuentra un cauce de realización a través de la inserción de la enseñanza de la religión en el sistema educativo, que, como hemos dicho de manera reiterada, solo puede ser, evidentemente, en régimen de seguimiento libre. La doctrina del Tribunal Constitucional y el artículo 27.3 CE según el cual “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” ha de entenderse como una garantía que protege a los padres frente a la injerencia indebida del poder público, un adoctrinamiento ideológico estatal contrario a las propias convicciones. En este conflicto horizontal entre padres, dice el Tribunal Constitucional que frente a la libertad de creencias de sus progenitores y su derecho a hacer proselitismo de las mismas con sus hijos, se alza como límite, además de la intangibilidad de la integridad moral de estos últimos, aquella misma libertad de creencias que asiste a los menores de edad, manifestada en su derecho a no compartir las convicciones de sus padres o a no sufrir sus actos de proselitismo, o más sencillamente, a mantener creencias diversas a las de sus padres, máxime cuando las de estos pudieran afectar negativamente a su desarrollo personal. Libertades y derechos de unos y otros que, de surgir el conflicto, deberán ser ponderados teniendo siempre presente el “interés superior” de los menores de edad (arts. 15 y 16.1 CE en relación con el art. 39 CE). Tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se desestima el recurso pues no ha sido indebidamente afectada o limitada la libertad religiosa del demandante, las medidas adoptadas son temporales y no impiden incoar un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto, para confirmar, modificar o revocar lo acordado. Ello es coherente la libertad religiosa del menor y salvaguardar su interés superior, siendo dicho interés en este caso como la obligación de proteger la capacidad potencial del hijo menor de autodeterminarse en relación con el hecho religioso una vez alcance la madurez suficiente. Aprecia el Tribunal Constitucional el acuerdo pacífico anterior de los progenitores de que su hijo no recibiera formación religiosa, ni adoctrinamiento en religión, por lo que ni fue bautizado, ni se le impartieron clases de religión en el centro escolar en el que estaba matriculado, donde sí recibe formación en valores. Y en cuanto a la libertad religiosa del propio recurrente, él puede seguir asistiendo a los oficios religiosos que estime oportunos, pero sin la compañía de su hijo menor, lo que sin duda puede suponer una limitación de su vida privada, pero se halla justificada plenamente por la salvaguarda del derecho del menor a su libertad religiosa y al libre desarrollo de su personalidad. El Tribunal Constitucional desestima el recurso.
LEY DE AMNISTÍA: EXALTACIÓN DE LA LIBERTAD DEL PODER LEGISLATIVO QUE CONSAGRA EL MODELO CONSTITUCIONAL ABIERTO
Sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025. Recurso de inconstitucionalidad 6436-2024 contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Pleno. Ha sido ponente la magistrada doña Inmaculada Montalbán Huertas. Parcialmente desestimatoria, parcialmente estimatoria. Votos particulares. Descargar
Diputados y Senadores del Grupo Popular recurren contra toda la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (en adelante LOA). Extensísima sentencia que resumimos incluyendo en cada respuesta del Tribunal Constitucional la alegación de los recurrentes. El Tribunal Constitucional estima en pequeña parte y desestima en gran parte. Rechaza diferir su sentencia a resolución de cuestión prejudicial planteada previa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues la Ley de amnistía está íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes -arraigadas en la historia de España y relativas a la estructura territorial del Estado y a la integración de nuestras nacionalidades y regiones (art. 2 CE)- que son cuestiones eminentemente nacionales, respecto de las que el Tribunal Constitucional no quiere eludir su función. Dice que las amnistías del Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio y de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, eran preconstitucionales y transicionales, dado que través de estas medidas se pretendía facilitar el tránsito de una dictadura al sistema democrático de la Constitución Española. En cuanto a la falta de previsión constitucional expresa sobre amnistías, dice que la potestad legislativa reside en las Cortes Generales (art. 66 CE) y se ejercerá en forma y extensión prevista en el capítulo 2º del título III de la Constitución. Las Cortes Generales “representan al pueblo español” y la Ley es, por tanto, el resultado de la potestad legislativa de las Cortes Generales, no la mera suma de voluntades individuales de quienes ocupan en un determinado momento un escaño. La ley, subordinada a la Constitución, es la fuente primaria del ordenamiento jurídico y se diferencia de las demás fuentes del Derecho por su forma democrática de elaboración. La ley tiene libertad de contenidos, al ser el instrumento que juridifica las decisiones políticas de la comunidad. La ley no puede contradecir la Constitución, pero siendo el Estado plural y democrático ex artículo 1.1 CE, el Tribunal Constitucional consagra una concepción de la Constitución como una “norma abierta”, que establece los límites a las diversas opciones políticas imperantes en cada momento, y no un régimen jurídico que el legislador haya de ejecutar. Dentro del respeto a este marco negativo, todas las opciones son lícitas y la lógica democrática lleva a que las decisiones capitales para la colectividad sean tomadas por el legislador. La Ley siempre que respete la Constitución es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política. El Tribunal Constitucional declara compatible la amnistía con la prohibición de indultos generales del artículo 62 i) CE pues la amnistía supone excepcionar retroactivamente la aplicación de una norma punitiva y eliminar, total o parcialmente, respecto de aquellos a quienes beneficia, la responsabilidad de carácter represivo que se derive de la comisión de ese ilícito, pero el indulto, sin embargo, solo exime de las penas total o parcialmente impuestas, pero no afecta a otras consecuencias que se derivan del ilícito cometido. Son instituciones diferentes y no se aplica la prohibición de los indultos generales que contiene el artículo 62 i) CE: los indultos son actos del jefe del Estado, sujetos a refrendo del Poder Ejecutivo, que han de ejercerse conforme a la ley y pueden ser objeto de control por la jurisdicción contencioso-administrativa, y la amnistía, al excepcionar con carácter retroactivo la aplicación de normas punitivas, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de ser juzgado como condenado, solo puede ser adoptado por el legislador, pues solo el Parlamento, en ejercicio de su potestad legislativa, puede excepcionar la ley. Que la amnistía pueda ser “general” porque sus destinatarios no estén particularizados no la hace equiparable al indulto general, constitucionalmente prohibido, pues son instituciones cuya naturaleza jurídica es diferente. En cuanto a la exclusión de la iniciativa legislativa popular “en lo relativo a la prerrogativa de gracia” (art. 87.3 CE), se deduce a sensu contrario que es posible su tramitación como proyecto o proposición de ley. El silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución, sino sólo en los supuestos en los que dicha institución sea incompatible con la propia Constitución. En cuanto al principio de división de poderes, la independencia judicial se basa en la dependencia del juez respecto de la Ley, pero la creación de la Ley corresponde al Poder Legislativo, que con respeto a la Constitución, define el alcance y las condiciones del ejercicio jurisdiccional tanto en su vertiente material como procesal. En cuanto al principio de reserva de jurisdicción (art. 117.3 CE) y la obligación de ejecución de sentencias (art. 118 CE), si bien corresponde exclusivamente a los tribunales juzgar y ejecutar lo juzgado, la concesión de una amnistía no supone ni juzgar ni ejecutar lo juzgado. Dicha ley no entra a examinar si se cometieron o no los actos tipificados como ilícitos ni si las personas fueron responsables de su comisión conforme a la ley vigente en su momento, ni cuestiona las condenas judiciales, sino que, para la realización de unos objetivos cuya apreciación corresponde en exclusiva al legislador, decide extinguir total o parcialmente las responsabilidades punitivas que puedan derivarse de esos actos. El Parlamento no reemplaza a los tribunales en la determinación de la culpabilidad sino establece, por motivos extrajurídicos, que los actos amnistiados, se hayan juzgado o no, carecerán, en todo o en parte, de las consecuencias punitivas que, con carácter general, se derivan de ellos. En cuanto a la exigencia de generalidad de la ley penal y el mandato de taxatividad (ex art. 25.1 CE), la LOA define el espectro de actuaciones delictivas a las que se aplica según características generales, de manera que se ve concernido un número indeterminado y no individualizado de conductas subsumibles en las descripciones típicas y, en tal medida, de personas, pero el Tribunal Constitucional no reconoce que haya un derecho absoluto a una perfecta universalidad y abstracción de las disposiciones penales, tampoco puesto en relación con el artículo 17.1 CE, y no le preocupa procurar una previsión y aplicación de la ley penal carente de diferenciaciones. Diferencia un cambio normativo penal, con efectos derogatorios del régimen anterior y con su eficacia por exigencia constitucional pro futuro (la garantía de lex praevia y lex certa), de la amnistía, la cual no deroga ni altera precepto penal alguno ni busca modificar la conducta de los ciudadanos. Se limita a suprimir los efectos jurídicos de la aplicación de normas cuya validez y vigencia no cuestiona. La exoneración de responsabilidad de la amnistía es absolutamente sorpresiva, no podía conocerla el autor del delito en el momento de realizarla en orden a prever su relevancia penal o infractora y sus consecuencias y no se proyecta a ella el mandato de determinación vinculado a la previsibilidad que impone el artículo 25.1 CE. La amnistía es “un fenómeno complejo” no constreñido en sus razones a los ideales de justicia de las anteriores amnistías otorgadas, pero sí, por su propia naturaleza, ha de ser excepcional y ha de tener como presupuesto una situación también excepcional (razones humanitarias, procesos de reconciliación nacional o necesidades específicas derivadas de acontecimientos políticos o sociales que requieran respuestas extraordinarias del ordenamiento jurídico). La situación excepcional es, pues, su presupuesto, derivada de la función misma que cumple la amnistía en el sistema jurídico, es la circunstancia que permite descartar la arbitrariedad de una medida que conlleva la quiebra selectiva del principio de igualdad ante la ley, que inevitablemente se proyecta sobre quienes se beneficiados por la norma. Por lo que se refiere a la necesidad de que la ley responda a la exigencia de justicia, ya se ha dicho que esas razones no son las únicas que pueden justificar una amnistía. Y respecto de cuáles sean los motivos o intenciones de quienes promovieron la aprobación de la ley orgánica, esta es, como se ha reiterado, una cuestión ajena a lo jurídico. En el apartado II del preámbulo, la LOA anuncia la aplicación de la amnistía a los hechos enmarcados en el denominado proceso independentista, impulsado por las fuerzas políticas al frente de las instituciones de la Generalitat de Cataluña. El Tribunal Constitucional no desconoce las particulares circunstancias en las que fue aprobada la LOA, así como la vinculación expresa que ha existido entre la aprobación de esa ley y la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno pero dice que toda ley constituye, a la postre, el resultado de una serie de pactos que pueden responder a fines mediatos e inmediatos que pertenecen al ámbito de la negociación y transacción política, si bien el Tribunal Constitucional ni avala ni censura ese proceder, pues no es su cometido institucional. La voluntad del legislador no puede confundirse con la de cada parlamentario que concurre, con su voto, a la formación de la voluntad de la Cámara. El Tribunal Constitucional juzga la ley y al contenido de la ley se atiene, y una cosa es, en definitiva, el fin de la ley y otra la intención última de sus autores. Si del análisis riguroso de la ley resulta la ausencia de otra finalidad que no fuere la pura transacción partidista, sin cobertura en el interés general, la ley será arbitraria. Al aprobar una ley de amnistía, la comunidad política no altera la valoración negativa que le merece la conducta amnistiada -abstractamente considerada- ni modifica su juicio general de reproche penal. Estima, antes bien, que ese tipo de conducta debe seguir siendo castigada, pero pretende excluir la sanción penal en un determinado contexto que se considera excepcional. Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña. La justificación es clara y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas. No incluye un espacio de inmunidad penal exclusivamente basado en la ideología independentista de sus beneficiarios, ya que el criterio de diferenciación que utiliza la Ley para definir el ámbito global de la amnistía no es la ideología o la opinión de estos. Siguiendo un ejemplo utilizado por los propios recurrentes, es cierto que la Ley contiene un trato más beneficioso para quien ha lanzado una piedra en un acto de protesta independentista en comparación con quien ha realizado esa misma conducta en un acto de protesta contra un desahucio, pero lo decisivo ahora es que la propia LOA también establece un trato más favorable o beneficioso para el funcionario de policía que, con independencia de su ideología, para impedir ese mismo acto independentista, comete algún hecho que pueda reputarse delictivo, excediéndose en el ejercicio de sus funciones. En la Ley también quedan amnistiados quienes realizan actos delictivos con finalidades no independentistas, de suerte que el criterio de diferenciación que el legislador utiliza para delimitar la operatividad general de la amnistía es la existencia de un particular contexto de conflicto político y social que requiere, a su juicio, un tratamiento penal diferenciado a los fines de obtener un determinado resultado -de distensión o pacificación social- que se estima de interés general. El alcance objetivo de la amnistía queda generalmente configurado en el primer párrafo del artículo 1.1 LOA, conforme al cual la amnistía se aplica a los actos “ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias” y a las “acciones ejecutadas […] en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”. Tal ámbito comprende, en principio, todo tipo de conductas, tanto favorables como contrarias a la secesión de Cataluña o a la celebración de las consultas inconstitucionales de 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, lo que resulta coherente con los fines de reconciliación y favorecimiento del diálogo político que el propio legislador alega como justificativos de su renuncia al ejercicio del ius puniendi. Pero se observa que, al concretar las conductas amnistiables, el legislador opta, acto seguido, por otorgar un amplísimo alcance a la amnistía en relación con los actos que persiguen la materialización de las referidas consultas inconstitucionales o la consecución de la independencia o secesión de Cataluña [letras a), b) c), d) y parcialmente f)]. En cambio, restringe notablemente la posibilidad de amnistiar actos encaminados a oponerse a esa secesión y a esas consultas, hasta el extremo de acotar la amnistía, en este punto, a las “actuaciones policiales” descritas en la letra e) y los hechos conexos con ellas de la letra f), dejando fuera actividades ilícitas de otros funcionarios o de particulares en el sentido opuesto a la secesión. Ni del texto de la ley ni de su preámbulo puede inferirse, sin embargo, la razón justificativa de tal asimetría. Esta no resulta, desde luego, racionalmente inteligible si se parte de los fines de reconciliación y favorecimiento del diálogo político que, como ya se ha explicado, el propio legislador alega como justificativos de su renuncia al ejercicio del ius puniendi. El Tribunal Constitucional dice que el artículo 1.1 LOA produce una consecuencia manifiestamente desigualitaria, pues deja fuera de la amnistía a un grupo de personas que, desde el punto de vista de la causa y finalidad legitimadora de la LOA, es perfectamente equiparable al que resulta incluido, declarando solo su inconstitucionalidad pero no su nulidad. En cuanto a los efectos de la amnistía, el Tribunal Constitucional observa que el legislador opta por dejar siempre a salvo la responsabilidad civil que pudiera corresponder por los daños sufridos por los particulares (art. 8.2). La LOA renuncia al ejercicio del ius puniendi, pero salvaguarda los derechos resarcitorios individuales, lo que es relevante en lo que al juicio de igualdad se refiere, en cuanto pone de relieve que el legislador no sacrifica los intereses individuales afectados por los actos ilícitos amnistiados, al igual que el artículo 7 LOA declara legal que los beneficiarios de la amnistía no tienen, con carácter general, derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni a reclamar derechos económicos de ningún tipo por la concesión de la amnistía misma (art. 7 de la Ley). En suma, no se privilegia a unos ciudadanos frente a otros, en sus relaciones recíprocas u horizontales. El Tribunal Constitucional pondera positivamente que quede excluidos aquellos delitos que, bien por atentar contra la comunidad internacional -y por afectar, con ello, a un ámbito que trasciende de la soberanía del Estado-, bien por implicar especiales obligaciones de protección de la vida y la integridad personal de acuerdo con el artículo 15 CE -en correspondencia con los artículos 2 y 3 CEDH-, pueden resultar incompatibles con la “unánimemente reconocida obligación de los Estados de perseguir y castigar graves violaciones de derechos humanos fundamentales”. En el caso particular de la malversación, se aprecia, asimismo, que la Ley rechaza expresamente amnistiar las malversaciones que afectan a intereses que trascienden a los de las Administraciones públicas españolas, al salvaguardar los actos tipificados como delitos que “afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea” [art. 2 e)]. Tal delimitación de los actos ilícitos amnistiables puede ser técnicamente mejorable pero no puede calificarse como arbitraria o irrazonable. El Tribunal Constitucional no considera aquí violada la cláusula general de igualdad. En cuanto al límite temporal (párrafo inicial del art. 1.1 LOA), en la fijación de un marco temporal lo decisivo es que los límites fijados por el legislador tengan una razón justificativa plausible (actos que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023), siendo la fecha inicial el 1 de noviembre de 2011 [la de aprobación de una enmienda transaccional con motivo del segundo dictamen de la comisión de justicia y con fundamento en una previa enmienda (núm. 25) presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya como necesaria para incluir hechos preparatorios de la consulta inconstitucional de 9 de noviembre de 2014 que aparecían mencionados en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, hechos estos que se remontaban a noviembre de 2011]. En relación con la fecha final, el preámbulo de la LOA reconoce que la tensión política y social que justifica la amnistía sigue existiendo al momento de dictarse la propia LOA, por lo que la fecha establecida (13 de noviembre de 2023) es, concretamente, la de presentación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de la proposición de ley con la que se inició el trámite parlamentario. Ambas fechas cuentan, por tanto, con una explicación que no puede considerarse irrazonable. Pero el Tribunal Constitucional declara inconstitucional, en cuanto al límite temporal de la amnistía, el artículo 1.3 LOA. En su párrafo 1º señala que los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 1 de noviembre de 2011 únicamente se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley cuando su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha; y en su párrafo 2º que los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha. Dichos párrafos complementan el período de aplicación de la amnistía del artículo 1.1.1º LOA. Así, si la unidad de acción que conforma la conducta punible puede entenderse parcialmente realizada fuera del marco temporal de la amnistía, sea porque su ejecución comenzó antes del 1 de noviembre de 2011, sea porque se prolonga más allá del 13 de noviembre de 2023, el correspondiente delito ha de resultar, por mandato de este precepto, igualmente amnistiado, pero no podría tener efectos prospectivos ilimitados. En efecto, de acuerdo con la regla del párrafo segundo del artículo 1.3 LOA, un individuo que ha comenzado su actividad criminal antes del 13 de noviembre de 2023 puede después prolongarla indefinidamente con la seguridad de que no recibirá sanción alguna. Semejante regla equivale, por tanto, al otorgamiento de una habilitación para seguir desarrollando en lo sucesivo, sin sufrir sanción alguna, un comportamiento criminal ya iniciado. El Tribunal Constitucional dice que no resulta inteligible ninguna razón justificativa de este efecto pro futuro, que cuestiona la dinámica misma de la amnistía como institución, por lo que declarar inconstitucional y nulo el párrafo 2ª del artículo 1.3 LOA por vulnerar el artículo 14 CE. El Tribunal Constitucional dice que el artículo 1.1 LOA es inconstitucional por omisión pero no nulo, ya que lesiona el artículo 14 CE al excluir de la aplicación de la amnistía, sin justificación objetiva y razonable, los actos ilícitos que, comprendidos dentro del referido precepto, se realizaron con la finalidad de oponerse a la secesión o independencia de Cataluña o a la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 o el 1 de octubre de 2017 y, en el caso presente, una declaración de nulidad “dañaría, sin razón alguna” a quienes sí han sido incluidos dentro del ámbito de aplicación de la norma. La LOA ha de aplicarse a quienes realizaron los actos amnistiables con la finalidad de oponerse a la secesión o independencia de Cataluña o a la celebración de las referidas consultas. El párrafo segundo del artículo 1.3 de la Ley es, a su vez, inconstitucional y nulo al otorgar un efecto pro futuro a la amnistía que carece de justificación objetiva y razonable y que resulta, por ello, contrario al artículo 14 CE. El precepto impugnado, lejos de suponer una vulneración del artículo 24.1 CE, establece precisamente la salvaguarda del derecho de defensa de los particulares que hayan sufrido consecuencias de carácter civil. El artículo 8.2 LOA dispone lo siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la amnistía otorgada dejará siempre a salvo la responsabilidad civil que pudiera corresponder por los daños sufridos por los particulares, que no se sustanciará ante la jurisdicción penal”. No infringe el artículo 24.1 CE la norma que determina que la pretensión de reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el delito deba deducirse por la vía civil, tras producirse el cierre definitivo del proceso penal por extinción o agotamiento de la acción penal. Ni al trato dispar que reciben las víctimas de los delitos amnistiados que han de acudir a la vía civil puesto que la desvinculación de la acción civil respecto de la acción penal extinta es una consecuencia necesaria de la ley y constituye una justificación suficiente del distinto itinerario procesal divergente que han de seguir para el reconocimiento y satisfacción de sus derechos quienes fueron víctimas o perjudicados por un delito situado en el ámbito objetivo de aplicación de la LOA. Procede por ello declarar que el artículo 8.2 LOA no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ni el derecho a la igualdad (art. 14 CE). El artículo 9 LOA atribuye a los órganos judiciales la aplicación de la amnistía a los actos concretos penados con responsabilidad penal, administrativa o contable, así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley, en procedimiento de tramitación preferente y en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos (art. 10 LOA). En el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y siendo la amnistía una causa de extinción de la responsabilidad criminal, la opción del legislador por el sobreseimiento libre es razonable, produce efectos de cosa juzgada, cierra el camino para el eventual planteamiento de un recurso de revisión penal frente a un eventual error judicial en la aplicación de la amnistía, pues dicho recurso solo está previsto contra sentencias firmes condenatorias por causas tasadas del artículo 954.1 LECrim, pero como es recurrible por medio de los recursos ordinarios, ex artículo 16.1 LOA, el Tribunal Constitucional desestimar que el artículo 11.2 y 3 LOA infrinja el derecho a la tutela judicial del artículo 24.1 CE. El Tribunal Constitucional salva la tutela judicial efectiva y derecho a proceso con todas las garantías (art. 24 CE) al no preverse la audiencia a todas las partes en el procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas (art. 13.2 y 3 LOA), pues aun pudiendo interpretarse no ajustados a la Constitución, cabe entendimiento de los apartados 2 y 3 del artículo 13 LOA que no impide oír a todas las partes ni articular trámite que les permita formular las alegaciones que consideren sobre la aplicación de la amnistía a los hechos susceptibles de generar responsabilidad contable, respetuosa con el derecho de defensa y la prohibición de indefensión (art. 24 CE). El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso declarando inconstitucional el artículo 1.1, con el alcance y los efectos que se indican en el fundamento jurídico 8.3.5 de esta sentencia; declarando inconstitucional y nulo el artículo 1.3, párrafo segundo; declarando que los apartados 2 y 3 del artículo 13 no son inconstitucionales si se interpretan conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 20.4.3 de esta sentencia; y desestimando el recurso en todo lo demás. Estimatoria y desestimatoria. Brevísimo resumen de los Votos particulares de los magistrados don Ricardo Enríquez Sancho, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera y don César Tolosa Tribiño. En síntesis, vienen a oponerse al fallo por entender inconstitucional toda la LOA, por la necesidad de haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la Constitución no permite la amnistía, porque va en contra del principio de igualdad ante la Ley, porque es arbitraria, porque el Poder Legislativo, como representante del pueblo, no puede estar sobre lo dispuesto en la Constitución; porque de los momentos anteriores se negoció a cambio de un pacto de gobierno, porque es arbitraria, e inconcreta; porque hay fraude de ley en su tramitación.






