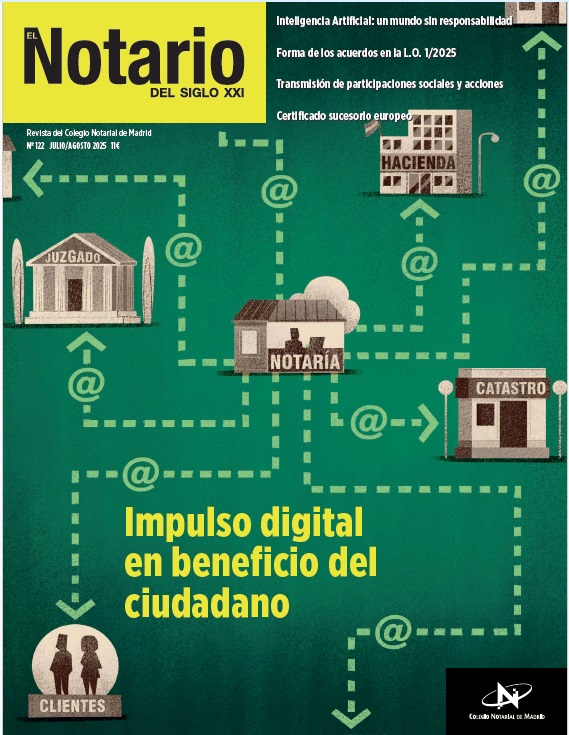
ENSXXI Nº 122
JULIO - AGOSTO 2025
Artículos relacionados
La forma de los acuerdos en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia

Notario de Madrid
EFICIENCIA PROCESAL
La autonomía privada y la buena fe
Podría pensarse que la ley convierte en principio el viejo refrán de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, lo cual es tan cierto como incierto, ya que depende, no de lo bueno que sea el pleito, sino de lo malo que sea el acuerdo. Sobre este punto, la ley aparenta lavarse las manos, cuando remite en su artículo 4 a la autonomía privada; afortunadamente no es así, pues introduce una medida de valoración al requerir que lo acordado, además de adecuarse a la ley y al orden público, no resulte contrario a la buena fe.
Si comparamos el artículo 4 de la ley con el 1255 del Código civil observamos que la principal diferencia estriba en fijar como límite la buena fe, que debe interpretarse como un límite adicional sobre los establecidos con carácter general para la autonomía de la voluntad.
Ocurre que el artículo 4 de la ley de eficiencia no regula la libertad contractual, sino la autonomía privada en la esfera procesal, el poder de disposición de las partes, su competencia dispositiva para adoptar acuerdos con la finalidad de evitar el litigio o terminar con el mismo. En este contexto los acuerdos adoptados a través de los medios adecuados de resolución de controversias, en el ejercicio del poder de disposición reconocido a las partes, dejan de ser adecuados si son contrarios a la buena fe, hay que sobreentender que en sentido objetivo o ético.
“La ley aparenta lavarse las manos cuando remite en su artículo 4 a la autonomía privada; afortunadamente no es así, pues introduce una medida de valoración al requerir que lo acordado no resulte contrario a la buena fe”
La buena fe, en sentido ético, se abre a la equidad, o, si se quiere, a un acuerdo propio de personas razonables. La equidad conlleva la igualdad entre las partes a la hora de pactar y la evitación de ventajas injustificadas o de abusos, que quiebren la racionalidad de lo acordado. Un acuerdo irracional y sumamente desventajoso para una de las partes revela la existencia de un abuso que perjudicaría el derecho de defensa. Bajo esta perspectiva, si semejante acuerdo lamina el derecho de defensa, la mala fe de la contraparte no sería entonces una simple causa de responsabilidad, sino un verdadero límite, en el sentido de que las partes no son libres para adoptar una solución irracional y desproporcionada contraria la buena fe.
En este caso, la ley no prevé el tipo de ineficacia, si bien el artículo 13 observa que “contra lo convenido en dicho acuerdo solo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos”. Y entre esas causas, junto con la conculcación de las leyes, están incluidas la ilicitud de la causa, los vicios del consentimiento, así como el orden público, que obviamente incluye el respeto de un derecho fundamental como es el acceso al servicio público de la justicia. De ahí la conveniencia de que estos acuerdos de negociación cuenten con el asesoramiento previo de un abogado. Por eso, porque es una consecuencia consustancial a la buena fe, el artículo 6 de la ley requiere que la parte avise a la contraria de que va contar con asistencia letrada en aquellos casos, cuando no fuere preceptiva, que es la regla general.
La formalización de los acuerdos
Debemos prestar atención ahora al artículo 12 atinente a “la formalización de los acuerdos” con el que se inicia la sección segunda del capítulo primero intitulado “de los efectos de la actividad negociadora”.
Este artículo, en lo que aquí interesa, destina a la formalización del acuerdo tres apartados: en el primero indica los datos que habrán de contenerse, literalmente, “en el documento que recoja el acuerdo”, especificándose además, “que se ha seguido un procedimiento de negociación ajustado a las pretensiones de esta ley”; en el segundo precisa que “el acuerdo deberá firmarse por las partes y, en su caso, por sus representantes”; y, en el tercero concluye que “las partes podrán compelerse recíprocamente a elevar el acuerdo alcanzado a escritura pública”.
Así las cosas, el acuerdo es necesariamente un escrito “vinculante para las partes y que impide presentar demanda con igual objeto” según el artículo 13.
a) Valor del acuerdo en forma oral:
¿Qué valor tendría un acuerdo oral? Mientras dicho acuerdo no se plasme por escrito podría pensarse que un valor moral. Pero, en realidad, no carece de valor jurídico, en la medida en que se preserve la interrupción de la prescripción o la suspensión de la caducidad, sin perjuicio de que la parte interesada pueda pedir su formalización, apelando a la buena fe, mediante un requerimiento por escrito, susceptible de aportarse al juicio como requisito de procedibilidad.
La cuestión, tratándose de un acuerdo oral, es si, además, cabría exigir su cumplimiento.
La respuesta negativa podría basarse en que mientras no se firme por escrito cada parte conserva el derecho a desistir, ius penitendi, sin que la falta de formalización del escrito de lugar a una nueva pretensión consistente en demandar su cumplimiento. El desistir sería en realidad insistir en el pleito; en este sentido, la facultad de desistir del acuerdo oral es el correlato del derecho al servicio público de la justicia.
Pero una cosa es el acuerdo como requisito de procedibilidad respecto el cual, de cara al proceso, la negociación termina con un escrito que consigne el acuerdo o su inexistencia; y otra la vigencia de un acuerdo oral, si no se lleva a cabo el juicio o, si como ocurre con relativa frecuencia, se adopta en el curso del proceso. El acuerdo, aunque sea oral, salvo que requiera forma ad solemnitatem, se debe reputar valido y obligatorio a la luz del artículo 1278 del Código civil, abstracción hecha de la dificultad de la prueba, sin perjuicio de que las partes se compelan recíprocamente para su elevación a público con arreglo al artículo 1280 del Código civil o el propio artículo 12 de la ley que comentamos por haberse generado en un proceso de negociación conducente a la evitación del pleito.
b) Valor del documento privado de formalización:
Conviene a este respecto recalar en el artículo 1279 del Código civil: “Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura pública u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiera intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez” (1).
“La buena fe, en sentido ético, se abre a la equidad o, si se quiere, a un acuerdo propio de personas razonables”
Hay que partir de que son cosas ciertamente distintas, la forma del contrato y la atribución a ésta de la exclusividad para probar su existencia, por más que la forma escrita y, en su caso, pública, se requiera legalmente. La forma pública o el escrito requerido por la ley favorece la prueba, pero sin que su ausencia la impida, si no es exigida ad solemnitatem. Así las cosas, la exigencia de forma escrita con arreglo al artículo 1279 del Código civil no excluye la existencia de otros medios de prueba subordinados, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que atribuyen a los documentos el valor de prueba legal sin que, en el caso de las escrituras públicas especialmente, se pueda recurrir por el juez a la llamada apreciación conjunta de la prueba como si todas tuvieran igual rango. Esto supuesto, centrándonos en los documentos privados, el artículo 1279 del Código civil no excluye, por ejemplo, la prueba testifical.
En realidad, si bien se piensa, esto es consecuencia de la doble función del documento como forma y medio de prueba, que son aspectos conexos, pero separables, pues como observara Rafael Núñez Lagos, la función del documento consiste esencialmente en expresar un hecho jurídico; esto es, dar forma al hecho jurídico. Pero esto no implica que el documento se deba situar exclusivamente en el campo de la prueba, ni siquiera entendiendo por ésta, como hace Carnelutti, tanto la judicial como la extrajudicial, “porque una cosa es la aptitud para ser medio de prueba y otra distinta su naturaleza y su estructura. Lo contrario es incurrir en el error lógico, denunciado por la lógica elemental, ‘de cum hoc, ergo propter hoc’; con esto, luego por esto. Con la prueba o para la prueba; luego por la prueba. Una cosa es que por ser documento sea también medio de prueba y otra distinta es que por ser medio de prueba documental sea documento. La prueba testifical por escrito, por ejemplo, no ha sido nunca documento. El documento vale para el orden jurídico, con independencia de su aptitud probatoria, porque al exponer un hecho que no es indiferente al derecho, el documento es, a su vez, hecho jurídico. Los efectos jurídicos de los hechos jurídicos son independientes de su prueba”.
Por tanto, tiene razón Roca-Sastre al señalar que el artículo 1279 del Código civil no sanciona una forma ad probationem en sentido estricto, que condicione la reclamación de las obligaciones contraídas a la previa elevación a escritura pública o a cubrir la forma escrita especialmente exigida. El artículo 1280 consigna la forma ad utilitatem, lo que es palmario en el caso de la escritura pública, que como documento auténtico hace prueba plena (art. 319 LEC), provisto en su caso de fuerza ejecutiva y, asimismo, a la luz de los artículos 1218 y 1219 del Código civil, oponible a favor y en contra de terceros, por lo que gracias a su valor legitimador constituye, a su vez, título inscribible en los registros jurídicos, a los que dota de autenticidad, de lo que Rafael Núñez Lagos denominó “fe pública derivada”.
Así puestas las cosas, cumple, por contraposición, abordar la eficacia del documento privado. Y ello nos lleva irremisiblemente a su naturaleza jurídica, pues estos documentos, por definición, no son auténticos, a diferencia de la escritura pública (2).
En efecto, el documento privado, como ha escrito Rafael Núñez Lagos, “no es eficaz in acto por ser documento, por lo que enseña, docuit, sino que jurídicamente es documento in potentia, porque su autoría puede ser legalmente recognoscible ante un funcionario público”; esto es: juez o notario. No en el caso del registrador, ni siquiera en la conciliación registral, ya que solo puede certificar el acto de conciliación acaecido en su presencia, en el que funden inmediatamente su derecho las partes, pues de lo contrario, si se limitara a adverar documentos privados, se extralimitaría y la certificación no sería ejecutiva por no ser título. El 103 bis de la Ley Hipotecaria, introducido por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, con la conciliación registral ha atribuido a los registradores, por modo excepcional, un cometido que no es registral sino propiamente notarial, pero lo que no tienen, desde luego, es la posibilidad de elevar a público documentos privados, porque sencillamente no son notarios ni su función conlleva los requisitos de presencia, audiencia y unidad de acto; lo suyo, a fin de cuentas, como decía Narciso de Fuentes, es inscribir, pero no dar forma a lo que se presenta a inscripción, pues no cabe que actúen como juez y parte, razón por la que la certificación registral no es en ningún caso directamente inscribible.
En realidad, el documento privado no es ni puede ser por sí mismo auténtico, lo que no quita, como señala Antonio Rodríguez Adrados, que pueda ser autenticado a posteriori, por el reconocimiento judicial o la elevación a escritura pública (3).
“La equidad conlleva la igualdad entre las partes a la hora de pactar y la evitación de ventajas injustificadas o de abusos, que quiebren la racionalidad de lo acordado”
En cambio, en el documento privado la originalidad y la autenticidad corresponden a dos momentos distintos, pues la autenticidad requiere una prueba ex post; esto es, que sea autenticado; y ocurre que sin autenticación no hay originalidad, el documento privado, como ha escrito Núñez-Lagos, es en este sentido, un documento neutro.
No otra cosa se desprende del artículo 1225 del Código civil: “El documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública, entre los que lo hubieren suscrito y sus causahabientes”.
Del documento no reconocido legalmente decía Núñez-Lagos que “es totalmente ineficaz: necesita una injerencia de Derecho público, una diligencia funcionarial de adveración; pero esta se limita (…) en todo caso a legitimar (…) la paternidad del documento, nunca la declaración antecedente que continúa fuera del Derecho público, que persiste exógena y, por consiguiente, inauténtica”.
El documento autenticado solo produce efectos entre las partes, no respecto de terceros, ya que carece de la eficacia legitimadora de la escritura pública. La única manera de que el documento privado devenga auténtico en el sentido genuino del término es que se convierta en documento público mediante su elevación a escritura pública, lo que implica la prestación de un nuevo consentimiento de los otorgantes ante el notario. En los demás casos de reconocimiento legal, como el reconocimiento o legitimación de la firma, el documento autenticado sigue siendo un documento privado, sin que sus declaraciones sean auténticas, sin que se extienda a las mismas la autenticación o legitimación de la firma.
Esto es así, aun en el caso de homologación judicial del acuerdo, que es, ciertamente, más que un mero reconocimiento de firma por cuanto implica una adveración de la firma y del documento privado en su conjunto, pero no la prestación de un nuevo consentimiento ante el juez, por lo que el documento homologado no se eleva a público; sigue siendo un documento privado, cuyo texto ha sido homologado judicialmente, pero no autorizado por el juez, el juez no deviene su autor, sino que advera un documento ajeno. La homologación judicial, con arreglo al artículo 13, confiere eficacia ejecutiva, pero sin mutar la naturaleza privada del documento homologado, que solo produce efectos entre partes y no es en sí mismo, aunque posea fuerza ejecutiva, no es título inscribible
La otra forma de reconocimiento legal fue tradicionalmente el reconocimiento de firma. Este reconocimiento funciona en la práctica extrajudicial mediante la legitimación notarial de la firma, sin que el documento deje de ser privado, aunque se considere existente desde la fecha de la legitimación, de acuerdo con el artículo 1227 del Código civil.
Sin embargo, el reconocimiento judicial de la firma, que era un requisito necesario para su admisión como prueba en juicio, se ha reemplazado en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la ausencia de impugnación de la adversa, al estilo de una ficta confesio que entraña, en mi opinión, una evidente indefensión en todos aquellos numerosísimos procesos que se producen en rebeldía y, especialmente, en el caso de las personas con discapacidad y adultos vulnerables.
En este sentido, es interesante replantearse la regulación contenida en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ha puesto de manifiesto el profesor Rafael Hinojosa, y volver al reconocimiento judicial de la firma y esto, aún en el caso de los documentos con firma electrónica cualificada, a cuyo respecto la nueva regulación contenida en el artículo 326-4 choca frontalmente con la pretensión de la Ley 8/2021 de garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, pues resulta un hecho notorio la frecuentísima sustitución de los adultos vulnerables por medio de su firma electrónica cualificada, en manos de familiares, amigos, cuidadores y, en definitiva, de terceras personas, sin que sea siempre consciente el titular de su utilización y de aquello para lo cual se utiliza. En este contexto, autenticar el documento privado ante la falta de impugnación de quien ignora o no recuerda si lo firmó o utilizó la firma electrónica cualificada es causa de indefensión, sobre todo habida cuenta de la presunción de que el contrato fue firmado por quien recibió la susodicha firma electrónica cualificada; presunción que el Reglamento EIDAS no refiere a la forma de los contratos y que, a poco que sopese, de acuerdo con Manuel González Meneses, constituye una verdadera falacia.
La insustancialidad del documento privado no impide, desde luego, que conforme al artículo 14 de la ley se pueda acreditar la negociación previa a los fines de presentar la demanda mediante escrito firmado por las partes o por una de ellas. Esto es lógico por cuanto dicho escrito se presenta a modo de prueba de la procedibilidad y deviene, por tanto, un trámite de naturaleza procesal, que se incorpora a los autos, sometido al escrutinio de las partes.
“Un acuerdo irracional y sumamente desventajoso para una de las partes revela la existencia de un abuso que perjudicaría el derecho de defensa”
c) La elevación a público del acuerdo negociado:
Pero, esto supuesto, cuando el escrito privado recoge un acuerdo, parece absolutamente lógica la opción conferida por el artículo 12 de la ley de que soliciten su elevación a escritura pública, esto es, su conversión en documento público con la eficacia consiguiente tanto en la esfera judicial como en la extrajudicial.
En este punto la ley contiene una previsión bienintencionada, pero que adolece de una escasa técnica desde la perspectiva notarial. Dice, en efecto, el artículo 12.3: “Las partes podrán compelerse recíprocamente a elevar el acuerdo alcanzado a escritura pública.
De no atender la parte requerida la solicitud de elevación del acuerdo alcanzado a escritura pública podrá otorgarse unilateralmente por la parte solicitante, debiendo hacerse la solicitud por medio del notario autorizante del instrumento público y dejar constancia en él”.
La primera impresión que causa el precepto es una cierta perplejidad, pues la elevación a público de un documento privado no puede llevarse a efecto sin el consentimiento de las partes. Nada impide, por lo demás, que cualquiera de las partes solicite un acta de protocolización del documento privado, a los efectos de su conservación y asignación de fecha fehaciente, pero el documento sigue siendo privado y no se convierte en público ni produce los efectos consiguientes.
Sin embargo, el precepto es claro en cuanto permite el otorgamiento unilateral de la escritura de elevación a público, siempre que el notario haya efectuado un requerimiento a la otra parte que no haya sido atendido.
El requerimiento se habrá de llevar a efecto con arreglo al artículo 202 del Reglamento Notarial e incorporará en todo caso el derecho a contestar del requerido, previsto en el artículo 204 de nuestra norma reglamentaria con el fin de evitar su indefensión.
¿Qué ocurrirá si se contesta para oponerse a la elevación a público? En mi opinión, el notario debe abstenerse, pues no puede suplir el consentimiento denegado. En favor de la abstención se ha pronunciado igualmente Concepción Barrio del Olmo trazando un paralelo con el procedimiento de reclamación de deudas no contradichas. En último término, la solución para el requirente consistirá en solicitar judicialmente la elevación del escrito a escritura pública que, en su caso, podrá otorgar el juez en lugar del rebelde.
Ahora bien, ¿qué ocurrirá si el requerido no contesta y desatiende el requerimiento? Este es el supuesto al que se refiere la ley. Y aquí hay que dejar claro que la desatención del requerimiento no equivale al consentimiento ni conlleva tampoco confesión ninguna. A falta de expresión legal resultaría improcedente deducir semejante consecuencia, que implicaría, por otro lado, ignorar las múltiples contingencias posibles, ajenas a la voluntad del requerido, tal vez ausente o enfermo, en otro lugar o domicilio que el receptor en su lugar de la cédula de notificación no la hubiere hecho llegar a su destinatario, o que éste, por la razón que fuere, no estuviere en disposición de comprender bien el contenido del requerimiento o se viera en la imposibilidad fáctica de formular la correspondiente contestación.
En esta última hipótesis puede acontecer que la persona comparezca ante el notario, ya sea para otorgar el documento, ya para contestar al mismo, y que no pueda expresar o mostrar su voluntad en un sentido o en el otro. En tal caso, el notario debe lógicamente denegar el otorgamiento unilateral de la otra parte. Si bien se mira, no hay aquí desatención sino simplemente imposibilidad de hecho para la elevación a público del escrito presentado al notario.
El caso contemplado en la ley es la desatención o falta de comparecencia del requerido, pero lo que hace es dar entrada a un otorgamiento unilateral por el solicitante, sin que esto implique sustituir a la otra parte, pues el otorgamiento sigue siendo unilateral.
La cuestión entonces estriba en delimitar el alcance de este otorgamiento unilateral a consecuencia del requerimiento desatendido. La respuesta es que nos encontramos ante una escritura de elevación a público incompleta, susceptible, desde luego, de completarse mediante un otorgamiento sucesivo, pero que, entretanto, no produce ningún otro efecto que facilitar la vía ejecutiva; esto es, iniciar el juicio ejecutivo, a cuenta de la posible oposición del ejecutado, como recuerda el artículo 13 de la ley.
“El documento privado no es eficaz in acto por ser documento, sino que jurídicamente es documento in potentia, porque su autoría puede ser legalmente recognoscible ante un funcionario público”
Si bien se mira, la escritura otorgada unilateralmente es un título ejecutivo susceptible de compleción en el propio proceso ejecutivo si no prospera la eventual oposición del ejecutado. La escritura de elevación unilateralmente otorgada lleva consigo una presunción de validez respecto del escrito verificado por el notario que, de este modo, permite la iniciación del juicio ejecutivo.
Así puestas las cosas, la escritura otorgada unilateralmente no produce la conversión formal del escrito en documento público, pues para esto es absolutamente necesario el consentimiento de la otra parte o, en su defecto, resolución judicial que disponga su elevación a público, otorgada por el juez en caso de rebeldía. Por tanto, esa escritura solo produce prueba plena contra el otorgante unilateral, contra se pronuntiatio y puede, desde luego, ser utilizada en su contra por los terceros interesados. Lo que no produce es prueba plena contra la parte no interviniente, ya que su contenido -el escrito presentado- sigue siendo un documento privado y se rige por lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco, por esta misma razón, es oponible en perjuicio de terceros ni constituye título público a los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria.
En fin, antes de poner término a esta exposición, creo obligada una breve referencia a la formalización de los acuerdos en que esté interesada una persona con discapacidad.
La autonomía de las personas con discapacidad para participar en actos de mediación y conciliación
En línea de principio las consideraciones expuestas con antelación se aplican igualmente a los medios adecuados de resolución de controversias. La persona con discapacidad podrá comparecer personalmente en la mediación o conciliación, si puede mostrar su voluntad, deseos o preferencias.
Cabe, a su vez, que sea representada o asistida de acuerdo con las medidas voluntarias de apoyo adoptadas. El hecho de haber adoptado una medida de apoyo voluntaria no es óbice para que decida actuar en propio nombre y derecho y no recurrir al apoyo. En el caso, por ejemplo, de los poderes preventivos con cláusula de subsistencia, aunque se inscriban en el Registro Civil, en muchas ocasiones el otorgante no necesita ningún apoyo, sino que reflejan una previsión hipotética, pues con frecuencia conserva su capacidad mental por completo o con deterioros cognitivos que no le impiden expresar su voluntad.
Naturalmente, la persona con discapacidad puede comparecer con personas de su confianza y, si se aviene a ello o lo solicita de profesionales especializados como facilitadores, profesionales de las entidades sociales públicas o privadas del sector de la discapacidad, especialmente de las colaboradoras con el Ministerio de Justicia y, eventualmente, médicos o profesionales sanitarios.
Por supuesto, en todos aquellos casos en el compareciente tenga una discapacidad que lo requiera será conveniente aplicar los ajustes a que se refiere el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el caso de conciliación notarial el notario habrá de valorar si recibe a la persona a solas o levanta acta o diligencia de la reunión, en su caso, con inclusión de las personas de confianza y profesionales que le proponga o solicite, por su parte, el mismo notario.
Puede suceder, en efecto, que la persona con discapacidad comparezca en compañía de otras personas de su confianza e incluso de un guardador de hecho.
¿Qué ocurrirá si el escrito que se presenta a elevación está firmado por el guardador de hecho? En mi opinión, el acuerdo no es nulo, sino que debe ratificarse por medio de la pertinente autorización que habilite al guardador para representar a la persona a la que presta apoyo y en su caso para validar el acuerdo si requiere por su propia naturaleza autorización conforme al artículo 287 del Código civil.
Esto supuesto, creo que antes de dar entrada al guardador de hecho por medio de la correspondiente autorización judicial resultaría mucho más práctico solicitar la designación de un defensor judicial conforme al artículo 295 del Código civil y el artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que daría entrada transitoriamente al Ministerio Fiscal.
“La escritura otorgada unilateralmente no produce la conversión formal del escrito en documento público, pues para esto es absolutamente necesario el consentimiento de la otra parte o, en su defecto, resolución judicial”
En cambio, en el supuesto de existir medidas de apoyo judiciales, una curatela, por ejemplo, habrá de concurrir el curador ya sea para asistir, ya para asentir, ya para representar a la persona con discapacidad según la especie de curatela.
En la hipótesis de curatela representativa pienso que la conciliación y la mediación no están necesariamente comprendidos entre los actos sujetos a la autorización judicial del 287 del Código civil. La duda adviene a consecuencia de lo dispuesto en el número de 4 de este precepto que la exige para “renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje”.
A mi parecer, no es necesaria la autorización judicial a priori si el resultado de la negociación es negativo, sin perjuicio de que el curador representativo deba solicitar autorización judicial para interponer la demanda.
En cambio, si la conciliación tiene por objeto un acuerdo que exigiría del curador la obtención de la autorización judicial (renuncia de derechos, transacción o cualquier acto dispositivo) la cosa se complica. En mi opinión, aun en estos supuestos, carece de sentido solicitar por anticipado la autorización judicial del acuerdo: simplemente bastará se presente, una vez adoptado, a la aprobación judicial como requisito de eficacia. En aquellos casos en los que la negociación sea derivativa, iniciado ya el proceso, la homologación judicial dentro del mismo proceso salvará el problema. En los demás, si resulta de la negociación preliminar, habrá que instruir un expediente de jurisdicción voluntaria para obtener la pertinente aprobación judicial.
Esta es la solución que previene el 289 del Código civil para las particiones y de lógica aplicación a los juicios divisorios, pero también respecto de cualquier otro acuerdo dispositivo que tenga por causa poner término a un eventual litigio. La aprobación judicial, a diferencia de la autorización prevista en el artículo 287.4, no es genérica, sino especifica, respecto del concreto acuerdo adoptado, que habrá que considerar sometido a dicha condición, aunque se haya adoptado en escritura pública o, en su caso, elevado a público.
La similitud de la mediación y de la conciliación con la situación jurídica contemplada en el artículo 289 del Código civil me parece bastante clara, puesto que no se trata aquí de obtener la autorización para una iniciativa individual sino cerrar una controversia en pie de igualdad con la parte contraria. En Roma los juicios divisorios se consideraban iudicia duplicia, en el sentido de que ambas partes ostentaban la doble condición de demandantes y demandados y esta duplicidad se reproduce en este tipo de negociación, más allá de la posición que ocupe cada parte en el juicio. No sería una excepción la formulación o la aceptación de una oferta vinculante por el curador representativo, pues la eficacia vinculante de la oferta se ha de entender condicionada a la aprobación del acuerdo por el juez una vez concluido, a fin de evitar la interferencia judicial en el proceso de negociación que la ley quiere que sea confidencial y privado.
Finalmente, cabe, por supuesto, que la persona con discapacidad no tenga medidas de apoyo de que valerse y no sea capaz de expresar o mostrar su voluntad, problema que se habrá de resolver mediante la solicitud de un defensor judicial con arreglo al artículo 295 del Código civil, que recaerá preferentemente en una persona que conozca su voluntad, deseos o preferencias y cuya actuación quedará sometida a la pertinente aprobación judicial, salvo que se haya dispensado por el tribunal (art. 298 CC). De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mientras no se designe el defensor judicial por el Letrado de la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de éste.
(1) La interpretación del precepto se ha centrado tradicionalmente en los casos en los que el artículo 1280 ordena la escritura pública. Una primera aproximación fue la de Mucius Scaevola en el sentido de condicionar la efectividad en juicio del contrato a su previa elevación a escritura pública. Otra fue la razonable opinión de Navarro Amandi, que consideraba que el contrato no escriturado podía, llegado el caso, ser objeto de prueba en un eventual litigio; finalmente, nuestra jurisprudencia, como explica Roca-Sastre, aunque siguió la primera dirección en la sentencia que de 17 de abril de 1897,prontamente rectificaría en una sentencia de 4 julio de 1899, bajo la premisa, de que este modo se evitaba un doble pleito: uno de elevación a público y otro para cursar la reclamación subsiguiente.
(2) Esto es cosa tan antigua como verdadera. ¿Por qué de donde viene la idea de autenticidad o documento auténtico? Como casi siempre hay que acudir al Derecho Romano. En concreto, a la “Lex Quicumque” (D. 22.4.2) que señalaría que quienquiera que fuera demandado por el Fisco debía de serlo -en la traducción de García de Corral- en virtud de instrumento auténtico (“Sed ex auhentico convenitur est”), de modo que se pudiera demostrar la fidelidad del contrato, no por medio de índices, extractos o simples copias.
La glosa “Índice” observaría, a su vez, que tres son las denominaciones correspondientes con original, a saber, original, auténtico y ejemplar.
Pero aquella ley glosada, en realidad, se limitaba a reputar original el escrito convenido, la expresión “authentico convenitur est” se refiere, no tanto al instrumento público, como al documento genuino, que no sea un mero extracto o una copia no autentica. La autenticidad, en rigor, es otra cosa: la demostración de que dicho documento es original, mediante la inequívoca identificación de sus autores, esto es, en el documento privado, las partes, y, tiempo después, aparecido el instrumento público, el notario, de cuya autorización dimana simultáneamente tanto su originalidad como su autenticidad, que no tiene que ser probada, “publica scriptura seipsa probat”. En el instrumento público notarial originalidad y autenticidad dimanan de la autorización, por la que el notario deviene autor del instrumento. Por el contrario, el documento privado, no es auténtico originariamente, sino que solo cabe que sea autenticado a posteriori.
(3) En un esclarecedor trabajo sobre el documento auténtico Rodríguez Adrados, apuntaba que es preciso para perfilar el concepto jurídico de autenticidad, resaltar otra idea implícita: “la de autonomía. La proveniencia real del documento ya no queda abandonada a procedimientos ajenos al propio documento, sino que adviene al documento mismo, es documentada como el primero de los hechos, cuya virtud y eficacia se expandirá a las demás declaraciones del autor que el documento contenga, pues, a través de esa autoría auténtica, serán ya referibles inequívocamente al autor del documento…Podemos así definir en sentido subjetivo el documento auténtico como aquel que por sí solo -autonomía- hace fe -eficacia máxima- de la real procedencia del autor que indica frente a todos, mientras que por sentencia firme, en proceso penal o civil declarativo, no sea declarada la falsedad de la autoría indicada”.
Palabras clave: Autonomía privada, Buena fe, Formalización de acuerdos, Personas con discapacidad.
Keywords: Private autonomy, Good faith, Formalisation of agreements, People with disabilities.
Resumen El autor analiza la autonomía privada y la buena fe como límites esenciales en los acuerdos extrajudiciales, destacando que estos deben ser equilibrados y no contrarios a la equidad. Examina la formalización de acuerdos, diferenciando entre documentos privados y públicos, y su eficacia jurídica, subrayando que solo la escritura pública otorga autenticidad plena. Aborda la problemática de los acuerdos orales y su validez, así como los requisitos para su elevación a público, incluso en casos de desatención de una parte. Finalmente, explora la protección de personas con discapacidad en procesos de mediación, resaltando la necesidad de ajustes y apoyos legales para garantizar su autonomía. Abstract The author examines private autonomy and good faith as essential limits in out-of-court settlements, and points out that they must be balanced and not counter to fairness. The article examines the formalisation of agreements, making a distinction between private and public documents and their legal effectiveness, and stresses that only the public deed grants full authenticity. It addresses the problem of oral agreements and their validity, and the requirements for making them a matter of public record, even in cases where they are not observed by one of the parties. Finally, it examines protection for people with disabilities in mediation processes, and highlights the need for legal adjustments and support to ensure their autonomy. |








